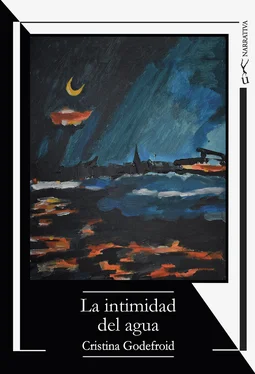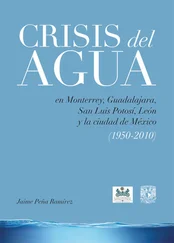A Léonard Carl Gustave
Plus bas que moi, toujours plus bas se trouve l’eau.
Elle est blanche et brillante, informe et fraîche,
passive et obstinée dans son seul vice: la pesanteur;
disposant des moyens exceptionnels pour satisfaire ce vice:
contournant, transperçant, érodant, filtrant.
Elle s’effondre sans cesse, renonce à chaque instant à toute forme,
ne tend qu’à s’humilier, se couche à plat ventre sur le sol,
comme les moines de certains ordres.
Toujours plus bas: telle semble être sa devise:
le contraire d’excelsior.
Francis Ponge
I. Leo, el amigo invisible

Julieta era una chica pizpireta.
Larguirucha, desgarbada y zanquilarga, caminaba arrastrando sus brazos a ras del suelo. De vez en cuando los levantaba para encajar sus espejuelos resbaladizos sobre su naricita respingona llena de pecas. Su cabecita loca estaba coronada por una cabellera rojiza cortada como una taza de té de la que salían dos grandes orejas como dos asas.
Tras sus espejuelos observaba la vida desde un solo ojo, pues el otro estaba oculto tras un parche de esparadrapo. Este ojo, verde, hermoso y solitario, parecía un bichito luminiscente desorientado que contribuía a aumentar su aire de atolondrada.
Detrás de Julieta iba siempre su amigo Leo.
Julieta se ocupó desde muy pequeña de la educación de Leo.
En un gran bolso de lana blanca, Julieta arrastraba libros, enciclopedias y diccionarios que cogía en las estanterías de sus padres.
Julieta le enseñaba muchas cosas a Leo. Cosas que Leo desconocía. Por ejemplo, Leo no conocía la palabra ‘nube’ y juntos la pronunciaban sílaba por sílaba a la sombra de un sauce llorón.
—Nu-be —decía Julieta.
—Nu-be —repetía Leo.
A Leo le gustaban las nubes. También le gustaban los pomelos, los pájaros negros, la arena mojada y las palabras que no existen. En los márgenes de su catecismo y a modo de anotaciones, Julieta conjugaba para él verbos inventados.
Un día, cuando Leo ya estaba hecho casi un hombre, Julieta se dio cuenta de que su amigo era un ser imaginario. Se lo dijeron sus padres y un médico psiquiatra especializado en trastornos esquizoides y psicopatología en niños, adultos y seres invisibles. Le dijeron que eso no estaba bien, que ya era mayor para tener amigos inexistentes, pero Julieta lo quería ya tanto que no podía dejar de imaginarlo.
Se intentaron todos los métodos posibles para borrar a Leo de su imaginación. Se organizaron terapias, constelaciones familiares y sesiones de meditación e hipnotismo, pero Leo seguía ahí como si nada y tan invisible como siempre.
Desesperados, acudieron finalmente a las técnicas infalibles de la psicomagia e, inspirados en las ideas de Jodorowsky, obligaron a la pobre Julieta a encerrar a su amigo en el congelador de la cocina.
Las lágrimas de Julieta se derramaban por su ojo ciclópeo reluciente como un diamante de Dresde, al ver a su querido amigo desaparecer entre pizzas, helados y cubitos de hielo.
Sin embargo, el plan no salió como lo hubiesen esperado, pues Leo se volvió tan frío, distante y glacial que Julieta acabó por enamorarse locamente y ya nadie pudo convencerla jamás de que era malo seguir imaginándolo.
II. Una tarde en Varanasi

Todavía no era de noche en la ciudad de los muertos.
Era un día de agosto y las lluvias torrenciales habían convertido las aguas del Ganges en un cementerio de escombros. Cerca del embarcadero, varios búfalos emergían entre restos de basura y lodo. De sus pechos relucientes de inmundicias, se escapaban estruendosos rugidos de león. Parecían dioses contrariados. Al principio creí que combatían las pantanosas aguas o los negros pajarracos que se posaban indiferentes y cantarines sobre sus cornudas y fornidas cabezas, pero pronto advertí que en realidad rugían de puro placer y se solazaban como niños en la deliciosa suciedad de sus juegos acuáticos.
Una niebla húmeda y sofocante se cernía sobre nosotros y, al otro lado del gaht, Varanasi desaparecía entre bailes y graznidos de cuervos.
Al fondo del embarcadero, un hombre medio desnudo amarraba su barca. Era un anciano flaco y hermoso, cubierto de una epidermis oscura, vieja y tan tersa que parecía haber sido curtida artesanalmente con cuero de nutria. Del dobladillo de su taparrabos nacían dos largas piernas como dos ramas de acacia sagrada y, en lugar de raíces, unos pies escamosos de animal anfibio sujetaban con ambigua solidez el conjunto de sus huesos.
—Namaste —saludó el hombre, y con una inclinación de cabeza nos invitó a subir a su barca.
No parecía el día más indicado para navegar. El caudal del río seguía desbordado tras el paso del monzón. Escombros y cascotes flotaban y se hundían en el cauce cenagoso como apariciones furtivas y, bajo la apariencia de una calma provisoria, algo semejante a una blasfemia se ocultaba en el vaivén de las aguas.
—Nahin, dhanyavaad, nahin —se excusaba mi marido al tiempo que señalaba las aguas, el cielo y la tierra y todo cuanto nos rodeaba a modo de excusa.
El rugido de uno de los búfalos llegó hasta nosotros. Las nieblas cubrían ya por completo sus juegos acuáticos y solo una cornamenta sobre la cual gorjeaba un pájaro negro emergió de entre las tinieblas como la aparición de un minotauro celeste.
—Nahin —repetí yo con la mirada todavía distraída en la blanca cornamenta que desaparecía lentamente engullida por la bruma.
—Nahin, nahin —volví a repetir y, negando con la cabeza, torné mis ojos hacia los del barquero.
Entonces nos vimos por primera vez.
Sus ojos se clavaron en los míos y una luz verde en ellos me transportó al origen de los tiempos, cuando todavía no había nacido el mundo. En el espacio de un instante, todos los polos de la tierra se concentraron en uno solo y todas las cosas fueron una y supe que sus ojos verdes y los míos eran un solo ojo y que formaban un bindi en la frente de una vaca sagrada suspendida de la bóveda celestial. Estaba a punto de caer arrodillada ante sus pies anfibios cuando la mano de mi marido tiró de mí hacia el otro lado del abismo y de los tiempos.
No recuerdo cómo subimos a la barca ni qué extraño sortilegio hizo que Alain, un hombre cabal y sensato, aceptase surcar la frontera del universo, entre brumas y aguas turbias, con su mujer al lado elevándose como una venada y un hindú en taparrabos tripulando aquella barquichuela carcomida y desvencijada por la erosión de la vida.
—Nom de dieu de nom de dieu —protestaba Alain entre dientes, intimidado sin duda ante el esplendor del infierno.
La ciudad de Varanasi desaparecía en el ocaso del día. Las siluetas de sus viejas casas apiñadas sobre el agua, los templos cónicos, las piras funerarias donde mueren los muertos y las largas escaleras se dejaban morir entre la bruma y solo, de vez en cuando, un minarete aparecía como la punta del tridente de Shiva acuchillando las tinieblas. Un silencio sepulcral nos envolvía y, al otro lado de la barca, la imagen del barquero se difuminaba como el rostro de Caronte franqueando el primer círculo del inframundo. Supimos más tarde que el barquero se llamaba Rajôo y que fue en otros tiempos sacerdote Brahman en el valle de Kulu donde guiaba a sus fieles hacia las reglas de la lógica, la metafísica, la epistemología y el culto a Brahmā, dios de las cuatro caras que ha nacido antes de su nacimiento y morirá después de su muerte.
Читать дальше