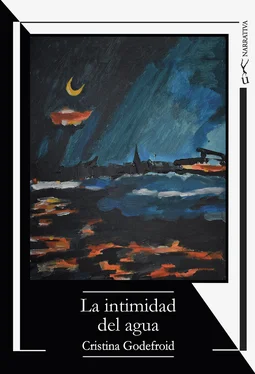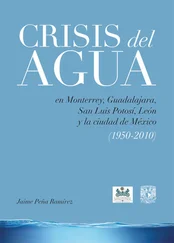—Nom de dieu de nom de dieu! —repitió Alain.
En medio del silencio sepulcral que nos envolvía, solo perturbado por el murmullo de los remos al chocar contra el eterno discurrir de las aguas, vimos entre la espesa niebla unos niños escuálidos cubiertos de pústulas al borde de un ghat. Sus risas eran amortiguadas por las bajas y densas nubes y llegaban a nosotros lejanas y arrulladoras como el murmullo de la gente en el sueño de las siestas veraniegas en playas mediterráneas muy azules. Nadaban, buceaban y jugaban como felices y grises espectros en la desolación de la ciénaga.
Un cuerpo humano flotaba distraído en dirección a la zona de juegos. No es cosa extraña en Varanasi, pues las familias pobres que no pueden pagar una cremación, lanzan los cuerpos enteros a las aguas sagradas. Uno de los chicos, ayudado por la rama de un árbol, devolvió el cadáver descompuesto y putrefacto al curso central de la corriente del río y, con un gesto de indiferencia, volvió a sus tiernos juegos de infancia.
—Nom de dieu! —Y esta vez Alain lo gritó tan alto que conjuró a los astros. Como dioses alados bajaron entonces los cuervos del cielo. Desplegaban sus alas azul cobalto y agitaban su oscuro plumaje en una danza ancestral. Sus perfiles aguileños caían en picado sobre las aguas donde yacía el difunto. En este banquete solemne, los pájaros, consejeros de todas las providencias, enseñan los caminos del alma después de la muerte del cuerpo: a las almas pequeñas las guían hacia la transmutación y a las grandes, hacia la subida a los infiernos.
—C’est magnifique —dijo esta vez Alain, ceremonioso como un pájaro blanco entre pájaros negros.
Observé a mi marido. Sus largos y espesos cabellos canos se confundían en la blancura de la niebla y su perfil sobresalía duro y pétreo como un peñasco rocoso entre los acantilados de la vieja e imperiosa Albión. Parecía un hermoso cuervo blanco.
Parecía el mismo Zeus.
Seguimos nuestra travesía con los fantasmas envolviéndonos por completo en sus trajes de niebla y supe entonces que al final de los siglos yo volvería a estar allí, en ese mismo lugar, una y otra vez rodeada de lo inmenso. Miré de soslayo a Rajôo, cuyos verdes ojos emergían de las tinieblas como piedras preciosas al otro lado de la barca.
El cielo se desplomaba lentamente sobre nuestras cabezas y las gotas de lluvia formaban destellos de colores y arcoíris bajo los pies anfibios del barquero, que parecían ahora dos enormes lagartos de agua.
Levanté la vista del suelo y me topé de nuevo con sus ojos vertiginosos. Entré en ellos descalza como quien entra en un templo. Sus pupilas se prolongaban hacia el más allá formando negros laberintos de infinitas puertas y, en las lunas de sus espejos, vi todas y cada una de las almas del mundo asomarse a ellos y, de la mano de Alain, me dejé morir para siempre en los reinos de Brahmā, creador supremo, dios de las cuatro caras que ha nacido antes de su nacimiento y morirá después de su muerte.
III. Lo que Borges y Goethe me contaron de Swedenborg

En el libro de los seres imaginarios de Borges existe un pequeño relato sobre los ángeles de Swedenborg.
Cuenta Borges que estos ángeles pueden mirar al norte, al sur, al este o al oeste, que siempre verán a Dios cara a cara. Son ante todo teólogos y su deleite mayor es la plegaria y la discusión de problemas espirituales. Las cosas de la Tierra son para ellos símbolos de las cosas del cielo y las apariencias de las cosas cambian según sus estados de ánimo.
—Los trajes de los ángeles resplandecen según su inteligencia.
En el cielo, los objetos, los muebles y las ciudades son más concretos y complejos que los de nuestra Tierra, y los colores más variados y vívidos. Los ángeles de origen inglés propenden a la política, los judíos al comercio de alhajas y los alemanes llevan libros que consultan antes de contestar.
En todos los casos, su mundo está regido por el amor.
—Cada ángel es un cielo, y dos personas que se han amado en la Tierra forman un solo ángel en los cielos de Swedenborg.
Esta última idea me pareció tan extraordinaria que me puse a indagar sobre la posible existencia de estos seres maravillosos. Al principio creí que Swedenborg era el nombre que la imaginación de Borges había dado a estos ángeles. Sin embargo, pronto descubrí que no eran suyos, sino de Emanuel Swedenborg, un científico brillante del siglo XVIII de origen sueco que desarrolló su carrera en Inglaterra, donde se aplicó al estudio de un nutrido número de disciplinas. Fue matemático, ingeniero, óptico, relojero, filósofo, teólogo, grabador, astrónomo e inventor de multitud de artefactos. Hijo de un obispo luterano, se interesó por las sagradas escrituras y aprendió hebreo y griego para entenderlas mejor. A los cincuenta y seis años su vida cambió por completo: los ángeles empezaron a visitarle y le convirtieron en su auténtico portavoz en el mundo. Parece que conversaba con ellos en las calles de Londres como con cualquiera de sus vecinos. Los ángeles lo llevaron a ver el más allá y le informaron de los pormenores de la vida espiritual, que Swedenborg fue escribiendo en incontables volúmenes.
No es fácil encontrar a Swedenborg hoy en día.
En una librería de viejo no lejos de la place des Vosges en París, pregunté por el visionario sueco. La mirada del librero lanzada más allá del mostrador y de sus anteojos decimonónicos tardó una eternidad en llegar hasta los míos, como si todos los siglos que han transcurrido desde la existencia de Swedenborg y sus arcanos celestes se hubiesen interpuesto entre el librero y yo. De pronto, el hombre me pareció envejecido por algún escrúpulo de librero parisino polvoriento y desconfiado. Tal vez un secreto milenario hubiese atravesado su pensamiento en aquel instante, pues un rictus extraño contrajo sus cejas por encima de los cristales redondos de sus lunettes, y algo parecido a un carraspeo nervioso resonó en su garganta como la nota final de un instrumento sin cuerda.
No podía ayudarme. No, no sabía gran cosa del tal Swedenborg. Sabía aquello de los ángeles y también que era un loco que había inspirado alguna obra de Balzac y Paul Valéry.
Nos despedimos del viejo pagando en su cuenta un viejo códice de alquimia que trataba sobre el simbolismo hermético, la incertitud de la medicina, la verdad sobre la gran Obra, la felicidad temporal del hombre en la Tierra y la naturaleza del alma.
Mis pesquisas a través de estantes polvorientos duraron varios meses antes de someterme una vez más a la tiranía de la mercancía en movimiento en su vertiente de biblioteca electrónica universal: Amazon. Gracias al rendimiento de sus recursos, al almacenamiento y procesamiento de libros altamente optimizado y sus servicios de computación en la nube, conseguí, a golpe de ratón, hacerme con dos de sus grandes obras en un santiamén: Del cielo y del infierno y De planetas y ángeles.
Leí a Swedenborg el invierno pasado durante mi estancia en Frankfurt y acabé su segundo libro el día que decidí visitar a Goethe.
Recuerdo bien aquella mañana de invierno en Alemania.
Recuerdo, también, el humor del tiempo.
Llovía sin convicción, las aceras estaban aún manchadas por las últimas nieves y el silencio de las calles parecía un componente meteorológico más: una nubosidad inclemente del este.
En el reino de los bancos donde la vida transcurre entre cristales transparentes de rascacielos y palacios celestes, el río Main me parecía a menudo el único ser con vida. A veces sacudía ligeramente sus olas y ese gesto lo interpretaba yo como una señal cómplice lanzada desde el sueño de sus aguas para devolverme a la vida tras una insípida jornada de oficina.
Читать дальше