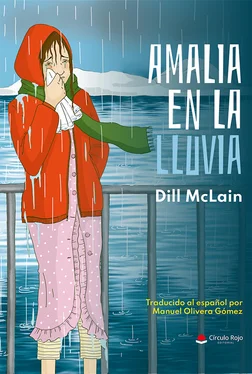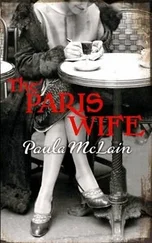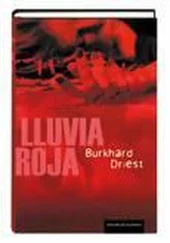—¿Dónde vamos a elaborar las seis obras que ordenó el banquero, en la habitación Violeta o en mi atelier? —en un tono alegre le lanzó él la pregunta a Luna, sentada del otro lado de la mesa.
—¡En su atelier, claro! —respondió ella de inmediato y, dirigiéndole una radiante sonrisa, agregó—: ¡Espero que usted disponga en su atelier de un segundo sitio de trabajo donde yo pueda establecerme!
Sandro buscó su mirada. Hasta los dedos de sus pies parecían bailar de felicidad bajo la mesa.
—¡Así es exactamente como lo haremos! —dijo—. Pero ahora, ¿por qué no nos vamos hasta la Violeta para una buena noche de tragos? ¡Esa habitación nos trajo tan buena suerte!
Caminaron a lo largo de las estrechas callejuelas, sin hablar nada en concreto, tomados de la mano y mirando lo expuesto en las vidrieras de las muchas pequeñas tiendas de ropa de moda y de artículos varios que existían por doquier. Hacían comentarios de todo, de las últimas tendencias de moda, y se reían tontamente como si fuesen un par de adolescentes.
Y entonces, de repente, se detuvieron delante de la vidriera de una tienda que tenía un enorme espejo en su interior. Permanecieron un buen tiempo mirando a aquella pareja que los enfrentaba desde el cristal, con ojos radiantes y con una sonrisa que les nacía desde lo más profundo. Sandro, sosteniendo con más firmeza aun su mano y casi que en un tono solemne, declaró:
—¡Ahora mismo soy yo el hombre más feliz de este mundo y estoy dispuesto a romper con mis rígidos principios! ¡Al diablo con ellos! Y le pregunto, ¿me aceptaría a mí como reemplazo de ese hombre que no vino a su encuentro?
A su lado, con las manos entre las suyas y mirando el reflejo de ambos en el espejo, Luna solo atinó a asentir varias veces con la cabeza mientras sonreía alegremente.
Se abrazaron y, a toda prisa, a veces caminando, a veces corriendo y a veces saltando, regresaron a la Violeta. Por el camino pasaron por delante de donde estaban las pinturas de la serie original, las embarradas de hojuelas de muesli y de los otros productos del desayuno. Advirtieron sorprendidos que incluso estas ya estaban vendidas.
Walter solitario
Walter abrió la puerta de acceso a la cabina de su ducha. Clavó la mirada en la toalla de ella, doblada pulcramente, sin usar y colgando en la barra de la pared opuesta. Sintió un fuerte dolor en el área del estómago, tomó su propia toalla y se volvió de espaldas a la de ella. Comenzó lenta y cuidadosamente a secarse el cuerpo.
Era lógico que su toalla siguiera intacta. Hacía ya algún tiempo que no estaba allí. Se secó dedo por dedo su pie izquierdo, descansando toda la pierna en el banquillo de la bañera. Luego cambió de pie y repitió el mismo procedimiento. Ella no se cansaba de repetirle lo importante que era secarse bien a fondo los dedos de los pies y secarse también la piel entre ellos.
Su mano, automáticamente, trató de alcanzar el pote de aceite especial de limón, que era de uso exclusivo de ella. Se embadurnó con él todo el cuerpo desde los hombros hasta la punta de los pies y luego se paró delante del espejo.
Era sábado. Uno de esos típicos días húmedos de otoño, lluvioso y gris. Otro fin de semana que tan terribles se habían vuelto para él. Desde que ella lo había dejado, uno tras otro, los fines de semana pasaban desoladoramente por su vida. Fines de semana durante los cuales él estaba derrumbado por completo, con infinita ignominia y penando por ella. Era incapaz de alejarla. Estaba atrapado en una especie de jaula de deseo por ella.
En el lujoso departamento del ático, con su vista hacia el lago y sobre los tejados de la ciudad, todo había quedado como si ella todavía continuara allí. Cada semana él colocaba una toalla nueva en la barra, lista para ella. Y en el armario colgaba su ropa deportiva, la de hacer jogging, incluyendo las cintas para la cabeza. Las cambiaba con regularidad. La gabardina de ella siempre la ponía junto a la suya y sacaba repetidamente toda su vestimenta de la habitación para colgarla en el armario o colocarla sobre una silla.
Sus actos desesperados llegaban tan lejos que casi cada mañana servía una segunda taza de café y la ponía frente a él en la mesa del desayuno.
Walter se miró al espejo y reparó en que aún se veía muy bien a sus cuarenta y nueve años. Decidió no afeitarse, miró por un tiempo más su rostro en el espejo y le dijo en alta voz a su propio reflejo:
—¡Eres un tonto de remate!
Se dio la vuelta y salió del cuarto de baño. En el corredor, Quiqui vino presuroso hacia él meneando felizmente la cola, con demasiada anticipación para su desayuno.
Fue hasta el dormitorio, se puso sus pantalones vaqueros de andar por casa y, mientras miraba en el ropero algún sweater que pudiera calentarlo, el sedoso traje de noche de ella que colgaba fuera del armario cayó accidentalmente sobre Quiqui, que lo había seguido hasta allí. El perro se sacudió con violencia para liberarse de la seda tan pesada. Comenzó a retozar, gruñendo salvajemente delante del armario. Walter le arrebató el vestido antes de que pudiera romperlo con sus dientes y lo regañó con cólera:
—¿Qué estás haciendo con el vestido de ella?
El perro lo miró asustado, temblando con todo su cuerpo ante la actitud molesta del dueño y optó por salir fuera del cuarto.
Walter colgó la prenda en una percha bien atrás en el armario y se colocó encima su nuevo sweater de cachemira.
—¡Eres un tonto de remate! —se repitió nuevamente a sí mismo con una voz muy convencida. Estaba ya más que acostumbrado a estos diálogos consigo mismo, sin notar nada fuera de lugar en su actitud. Caminó a lo largo del corredor hasta llegar a la cocina. Tras él, a cierta distancia, se movía Quiqui con un andar triste.
Como siempre, Walter puso la mesa para dos, preparó los huevos fritos con tocino de los sábados, también dejó lista la comida para el perro y sirvió dos tazas de café.
—¡Esto es una locura total, ella nunca va a regresar! —gruñó de forma triste y ruidosa con las dos tazas de café enfrente.
Colocó su taza en la mesa del desayuno, dejó la otra en el aparador y se hundió lentamente en la silla. Sopló aire entre sus dientes para enfriar el café y le salió un siseo ruidoso que llamó la atención de Quiqui. Vino hasta él, le mordisqueó las pantorrillas y levantó sus ojillos.
Afuera llovía a cántaros. Walter, completamente ensimismado, comenzó a comerse con apatía los huevos fritos.
Doris lo había abandonado hacía ya dieciocho meses. Fue de hoy para mañana. Se había enamorado de su profesor de qi gong. Después de darle una muy breve explicación, se mudó un viernes en la noche, cargando a sus espaldas dos repletos bolsos de viaje. Todo lo demás simplemente lo dejó allí. Ella le explicó que deseaba comenzar una nueva vida, muy diferente a lo vivido hasta ahora, y que él podía disponer de todas las pertenencias que dejaba atrás.
Walter casi perdió el juicio. El profesor de qi gong había sido antes un banquero de profesión, de muy buen ver y con un cuerpo bien entrenado, con mucho talento para el deporte, en especial para la doctrina asiática del movimiento y sus efectos sanadores. Encontró en esta nueva actividad grandes oportunidades de mercado, contando en especial con la clientela femenina, que literalmente asaltó las lecciones de qi gong impartidas por él en un antiguo estudio abandonado que había pertenecido a un artista comunitario. Walter no pudo y aún hoy no podía entender cómo fue que Doris desfalleció de amor por este hombre, al punto de perder la cabeza. Ella regresaría a él. De eso estaba más que convencido.
Ocho años y medio de matrimonio simplemente no podían arruinarse así como así. Y, después de todo, el profesor de qi gong, a excepción de su vistosa musculatura, sus habilidades en el deporte asiático y su apartamento de dos habitaciones y media, no tenía otra cosa que ofrecer; mientras que Doris y él habían logrado adquirir este gran departamento del ático y siempre habían vivido juntos una vida confortable.
Читать дальше