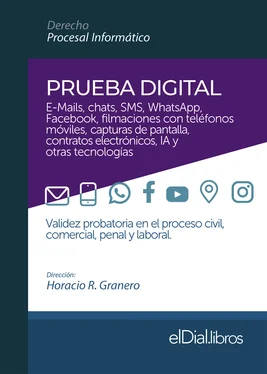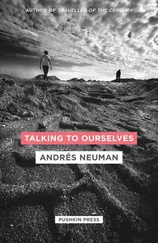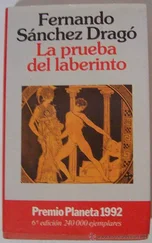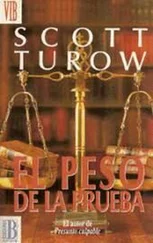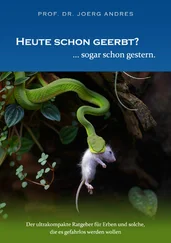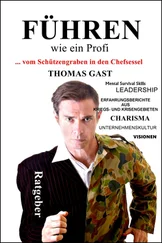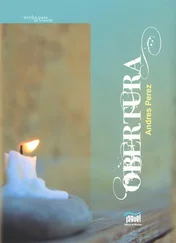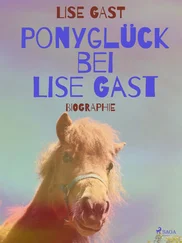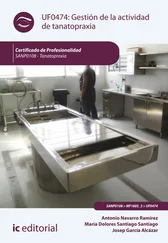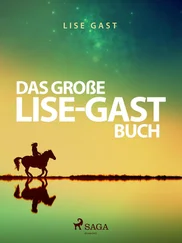Además, aunque el art. 480, CPCCN disponga que “a la diligencia asistirá el juez o los miembros del tribunal que éste determine” (97) , tiene dicho el mismo autor antes citado que “en el caso de páginas web este mecanismo resulta dispendioso y antieconómico, dado que basta con acceder desde cualquier PC a la página web en cuestión y verificar su existencia por medio de su impresión, descarga de contenido, o como resulte de mayor provecho para la obtención de la prueba, labrándose el acta correspondiente con intervención del Actuario” (98).
En cualquier caso, lo más importante siempre es que aun cuando se trate de medidas ordenadas de oficio por el Juez, en ejercicio de las llamadas “medidas para mejor proveer”, igualmente se cumplimente con lo que establece la norma ritual en cuanto a que ello sea decretado y notificado a las partes, en cuyo caso deberá individualizarse “lo que deba constituir su objeto y se determinará el lugar, fecha y hora en que se realizará” , para garantizar así un correcto ejercicio del derecho de defensa por las partes interesadas (99).
Sin que ello obste a que en muchas ocasiones resulte necesario asegurar la prueba obtenida de páginas web, por ejemplo, con la mayor antelación posible ante el peligro de que la información cambie o se pierda. Ello obedece, tanto a la mutabilidad y el carácter dinámico propio de las páginas, como a la circunstancia de que si se trata de páginas administradas por quien puede tener interés en el juicio, conocido el objeto del litigio la documental puede ser “casualmente” modificada o desaparecer. En cuyo caso quizás sea lo más oportuno recurrir a la constatación notarial o bien peticionar la prueba de reconocimiento en forma anticipada.
Los medios de convicción son subjetivos y permiten la inclinación del ánimo del juzgador hacia la aceptación como probable de una afirmación, convenciéndose de algo que no es comprobable ni acreditable. Entre ellos, encontramos básicamente el testimonio y la confesión.
XI.1 Prueba testimonial (arts. 426 a 456, CPCCN)
Esta prueba se centra en la figura del testigo, esto es, aquél sujeto procesal que, en su carácter de tercero desinteresado, es llamado a intervenir en el procedimiento en trámite con el sólo y único fin de colaborar con el órgano judicial en la tarea de arribar a la verdad respecto de los hechos que fueran alegados por las partes en sus escritos iniciales, esto es, demanda y contestación. De ahí que, como bien apuntara Peyrano, el término “testigo” provenga etimológicamente del latín testis , que significa ayuda, auxilio (100); porque en definitiva el testimonio no es más que un acto procesal, por medio del cual una persona informa al juez sobre lo que sabe de ciertos hechos (101).
En ese mismo sentido se expresa el resto de la doctrina procesalista en general.
Por ejemplo, tiene dicho Alvarado Velloso que la palabra testimonio refiere a la declaración, afirmación o explicación que da una persona llamada testigo en el acto de atestiguar o testimoniar en un juicio que le es ajeno, respecto de hechos ajenos que ha conocido o percibido por medio de alguno de sus sentidos (vista, oído, tacto, gusto y olfato); de hechos que ha realizado personalmente; del conocimiento que tiene de alguna persona; o de lo que ha oído acerca de la fama que ostenta alguien (102).
Otros autores, a su vez, sostienen que se trata ni más ni menos que del acto por el cual una persona, que no es parte del proceso, informa al juez lo que sabe sobre ciertos hechos pasados, que hayan ocurrido antes del momento de hacer la declaración; o que es un medio de prueba en el que una persona física -el testigo- que no es parte en el proceso en el que se produce, expone sobre los hechos que ha presenciado o de los que ha tenido conocimiento.
Deben quedar en claro, entonces, un conjunto de características que son las que finalmente diferencian a este particular medio probatorio de los otros que se han venido analizando y de los que se estudiarán a continuación también; a saber:
En primer lugar, que los testigos cumplen una misión específica que es la de colaborar con el juez en el cumplimiento del objeto del proceso, esto es, acercarse lo más posible al conocimiento de la verdad respecto de los hechos del caso que aguarda por una decisión jurisdiccional. De ahí precisamente que en reiteradas oportunidades se sostenga tanto desde la doctrina como desde la jurisprudencia que los testimonios no pertenecen a las partes que los ofrecen sino al proceso (103).
Asimismo, que los testigos son terceros desinteresados, al igual que sucede por ejemplo con los peritos encargados de brindar al magistrado informes técnicos sobre cuestiones específicas de su conocimiento que en general escapan a lo que hace propiamente a la idoneidad de los órganos judiciales; a diferencia de lo que ocurre con otros sujetos procesales como ser el caso de los terceros coadyuvantes, que intervienen siempre en apoyo de alguna de las partes, es decir, en virtud del interés que tienen en el eventual resultado del proceso, en la medida en que el mismo va a repercutir necesariamente sobre la sentencia a dictarse posteriormente (104). En suma, el testigo no sólo debe ser un tercero en el proceso, sino que además debe haber ausencia de interés personal o familiar de su parte en el litigio en el cual se discute el hecho objeto del testimonio (105); porque precisamente esta extraneidad del testigo será en alguna medida la condición de credibilidad de su testimonio.
Seguidamente vale la pena resaltar que el testigo es la persona capaz extraña al juicio y llamada a declarar sobre hechos que han caído sobre el dominio de sus sentidos; es decir, que el testimonio no es más que un acto procesal por medio del cual esa persona que no es parte en el proceso es convocada al mismo para informar al juez lo que sabe de ciertos hechos. Queda en evidencia así que los testimonios se dirigen a reconstruir hechos pasados, y que en consecuencia ellos deben referir necesariamente a hechos y nunca a conclusiones subjetivas de los propios deponentes, en la medida en que carecen de significación probatoria todas aquellas estimaciones que terminen por derivar hacia calificaciones jurídicas. Sin que ello suponga, en paralelo, perder de vista que atento constituirse el testimonio -en última instancia- a partir de la percepción sensorial de una persona física que está destinada a reconstruir un hecho pasado, nunca podrá dejar de ser una prueba de marcada relatividad porque el testigo en esa remembranza le impone cierta afectividad y cuando ello sucede aparece un mayor o menor sentido de la subjetividad.
Finalmente, en conexión con lo anterior es menester recordar que la prueba testimonial puede consistir en las declaraciones que sean emitidas por personas físicas, distintas de las partes y del órgano judicial, no sólo acerca de sus propias percepciones o realizaciones de hechos pasados sino también de aquello que hubieran oído sobre éstos. En relación a lo cual podemos decir que nos parece excesiva la descalificación que muchas veces se hace del “testimonio de oídas”, porque independientemente de que no se trate de un testigo presencial, ello no supone que se descalifique su declaración, ya que al merituar sus dichos habrá que tener en consideración la fuente de su información, y en caso de desconocimiento de la misma, el valor de credibilidad de sus dichos será menor.
Sentado lo anterior, puede decirse -a modo de resumen- que la prueba testimonial siempre tendrá que ver con la convocatoria que se hace de una persona para que manifieste ante el juez lo que percibió por intermedio de sus sentidos, independientemente de la vinculación que aquello percibido pudiera tener con un medio electrónico o digital, es decir, sea que ello hubiera sido percibido directamente o que, en cambio, lo hubiera sido de manera indirecta, por intermedio de un dispositivo electrónico, es decir, de manera virtual y no presencial.
Читать дальше