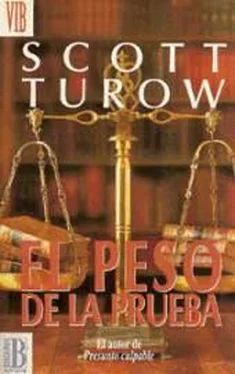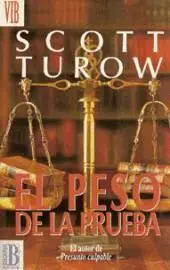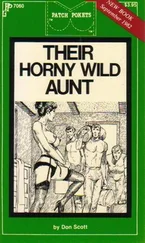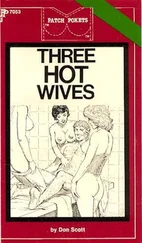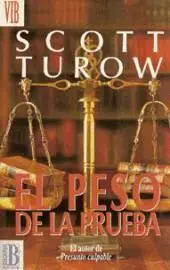
Scott Turow
El peso de la prueba
Traducción de Carlos Gardini
Título de la edición original: The Burden of Proof – Kindle County 2, 1990
[Nuestras] decisiones han respetado el ámbito privado de la vida familiar, en el cual no puede intervenir el estado.
Caso Prince v. Massachusetts,
321 EE.UU. 158, 166 (1944),
una opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Una vez me propuse mejorar las relaciones matrimoniales de un hombre muy inteligente (…). Estaba constantemente preocupado por la idea de una separación, pero la rechazaba porque amaba entrañablemente a sus dos hijos (…). Un día, el hombre me refirió un pequeño episodio que lo había aterrado. Estaba jugando con el hijo mayor, su preferido. Lo lanzaba al aire una y otra vez, hasta que lo arrojó a tal altura que el niño casi chocó de cabeza contra la maciza lámpara de gas (…). [El niño] quedó aturdido de espanto (…). La desesperación de este descuidado movimiento (…) me sugirió que debía examinar este accidente como un acto simbólico (…).
Había en efecto un factor determinante en un recuerdo infantil del paciente: aludía a la muerte de un hermanito, que la madre atribuía a negligencia del padre, y que produjo serias discusiones y amenazas de separación entre los progenitores. El rumbo de la vida de mi paciente, así como el éxito de la terapia, confirmaron mi análisis.
Sigmund Freud,
Psicopatología de la vida cotidiana.
Había estado casado treinta y un años, y en la primavera siguiente, con gran resolución y cierta dosis de esperanza, se casaría de nuevo. Pero aquella tarde de fines de marzo Alejandro Stern regresó a casa y, sin soltar el maletín ni el bolso, llamó distraídamente a su esposa Clara desde la puerta. Era un hombre de cincuenta y seis años, corpulento y calvo, no especialmente atractivo, y lo abrumaba una intensa preocupación.
Había pasado dos días en Chicago -esa ciudad de almas toscas- por encargo de su cliente más difícil. Dixon Hartnell era desconsiderado y egoísta, y rara vez seguía el consejo de su abogado; para colmo, representarlo implicaba una obligación permanente. Dixon era el cuñado de Stern. Estaba casado con Silvia, el único pariente cercano vivo que le quedaba a éste, y objeto constante de su afecto. Pero los sentimientos de Dixon no eran tan puros. En sus primeros tiempos como abogado, cuando tenía que buscar clientes en los pasillos de los tribunales, Stern había pagado el alquiler satisfaciendo las imprevisibles necesidades de Dixon. Ahora era uno de esos deberes imponderables, oscuramente arraigados en el duro suelo de lo que Stern consideraba su obligación filial y profesional.
También era un trabajo permanente. Para Dixon, propietario de un vasto imperio financiero, una casa de corretaje que en su juventud había bautizado Maison Dixon, y una serie de sucursales, todas llamadas MD esto y lo otro, los problemas eran una rutina. Funcionarios, agentes federales, el Servicio Fiscal Interno, todos habían acuciado a Dixon durante años. Stern siempre lo sacaba del atolladero.
Pero este asunto era más delicado. Un gran jurado federal del condado de Kindle había enviado citaciones a importantes clientes de MD. Los rumores acerca de estas citaciones, entregadas por los hoscos sicarios del FBI, habían llegado a MD hacía una semana, y Stern, cuando concluyó su juicio más reciente, había volado de inmediato a Chicago para reunirse con los abogados que representaban a dos de estos clientes y para inspeccionar los testimonios que requería el gobierno. Los abogados declararon que la fiscal a quien habían asignado el asunto, una joven llamada Klonsky, había exonerado a los clientes pero rehusaba revelar quién estaba bajo sospecha. Para un experto todo esto tenía mal aspecto. Las citaciones reflejaban una actitud deliberadamente sigilosa. Los investigadores sabían qué buscaban y parecían acechar a Dixon, a sus compañías o a alguien que estuviera cerca de él.
Stern, fatigado por el viaje, estaba de pie en el vestíbulo de pizarra del hogar que había compartido con Clara durante casi dos décadas. Sin embargo, algo le llamó de pronto la atención. Él lo atribuyó al silencio. No el goteo de un grifo, ni el murmullo de una radio, ni el ruido de un aparato doméstico. Era un hombre solitario que amaba la tranquilidad, pero ese silencio no sugería reposo ni descanso. Dejó los bártulos sobre las baldosas negras y caminó inquieto por el vestíbulo.
– Clara -llamó de nuevo.
La encontró en el garaje. Al abrir la puerta percibió el hedor a putrefacción, un olor penetrante y agrio que lo aturdió como un puñetazo. El coche, un Seville negro último modelo, estaba dentro; la portezuela del conductor se hallaba abierta. La lámpara blanca del interior del coche estaba encendida e iluminaba a Clara con su tenue luz. Desde la puerta Stern vio la pierna extendida hacia el suelo de cemento y el dobladillo de un vestido estampado. Por el brillo supo que ella llevaba medias.
Avanzó despacio. El calor y la pestilencia resultaban sofocantes y el miedo lo debilitó en la oscuridad. En cuanto la vio por la portezuela abierta, se detuvo. Clara estaba reclinada en el cuero color camello del asiento delantero. La tez mostraba un fulgor antinatural, de melocotón, y Clara tenía los ojos cerrados, como si se hubiera propuesto presentarse pulcra y serena. La mano izquierda, impecablemente manicurada, permanecía apoyada ceremoniosamente sobre el abdomen y la carne se había hinchado un poco debajo de las sortijas. No se había llevado nada consigo, ni chaqueta, ni cartera. No había resbalado del todo hacia atrás; extendía el otro brazo hacia el volante, mientras que la cabeza, apoyada en el respaldo, formaba con éste un ángulo nada natural; tenía la boca abierta, la lengua fuera y la cara inmóvil.
En el blanco fregadero contiguo al garaje, Stern vomitó en una pica de porcelana y limpió todos los rastros antes de marcar el 911 y llamar a su hijo.
– Ven en seguida -le dijo a Peter-. En seguida.
Como solía pasarle cuando estaba nervioso, percibió en su voz un ligero acento español; el acento estaba siempre allí: un defecto permanente, pensó, como una cojera.
– Algo le pasa a mamá -repuso Peter. Stern no había dicho nada, pero su hijo tenía una gran intuición para estas cosas-. ¿Qué pasó en Chicago?
Stern respondió que Clara no lo había acompañado y Peter, fiel a su naturaleza, empezó a protestar.
– ¿Cómo que no estaba contigo? Hablé con ella la mañana en que te ibas.
Stern sintió un arrebato de autocompasión. Estaba perdido, irremediablemente confundido en sus emociones. Horas después, hacia la mañana, sentado a solas bajo una bombilla, sorbiendo jerez mientras revivía cada momento de ese día, comprendería la plena significación de la observación de Peter. Pero no en ese instante. Sólo sintió, como de costumbre, una profunda impaciencia con su hijo, una fuerza volcánica reprimida, mientras que en otra parte de su corazón interpretaba las primeras claves de lo que Peter había dicho y un vertiginoso abismo de arrepentimiento comenzaba a abrirse.
– Ven en seguida, Peter. No sé exactamente qué ha ocurrido; creo que tu madre ha muerto.
Su hijo, un hombre de treinta años, emitió un sonido agudo, un grito de desesperación.
– ¿Crees?
Читать дальше