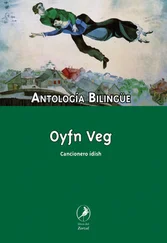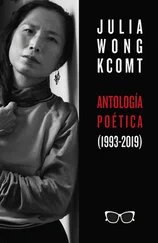Y lo difícil no es hacer que reconozcan que hicieron algo mal, sino que tengan una conducta reparadora. Por ejemplo, restablecer vínculos con el compañero con el que se agarró a las trompadas por un insignificante lápiz. Cabe aclarar que no siempre son varones los que se van a las manos. Muchas veces son “señoritas” muy organizadas, con un equipo de fans atrás que las alientan. Los motivos no son tan “materialistas” sino mucho más “espirituales” como escribir un comentario en una foto del Facebook o quitarle el novio a su amiga.
“Ay, Dios, ¡dame paciencia!” diría mi prima. Parece cosas de chicos, pero como adultos también usamos esos argumentos tan básicos para defender lo indefendible.
Luego de tratar con adolescentes, llega el momento de llamar a sus padres, para que ayuden a remediar la cuestión. Muchas veces, los alumnos cambian de actitud y arreglan todo antes de que los progenitores lleguen. Otras tantas, cuando estos llegan entiendo por qué sus hijos son así.
Es más, en infinidad de ocasiones mi impresión acerca de determinados alumnos ha cambiado al conocer a sus padres. Cuando eso pasa, no entiendo cómo algunos muchachos y chicas aún siguen concurriendo a la escuela y no se han enrolado en alguna organización terrorista o se han enclaustrado en un monasterio para huir de su familia. Dicen que los hijos son la versión potenciada de los padres. Tanto para lo bueno como para lo malo.
Y la convivencia lleva a tener conflictos; y en todo conflicto siempre hay alguien que ofende y otro que es ofendido. Cuando una relación es afectada, solo tiene una manera de curarse: pidiendo perdón y aceptando el pedido.
¿Pedir perdón yo? ¿Por qué?
Un hermoso libro de Charles R. Swindoll, Desafío a Servir, describe en uno de sus capítulos al siervo como perdonador y allí resalta que, aunque seamos los ofensores o los ofendidos, siempre el primer movimiento nos corresponde a nosotros. Charles no es muy directo cuando dice “nosotros”. El problema es que ese “nosotros” es muy ambiguo… Deberíamos decir: ¡me corresponde a mí!
Los eslavos siempre se han caracterizado por tener hermosas voces y afinados coros. Sus sopranos son, a mi gusto, muy estridentes, sin dejar de ser excelentes; pero lo más impactante era escuchar bajos tan profundos y cálidos en sus canciones cantadas a capela. Creo que solo escuché bajos así entre los eslavos y los armenios.
Hace muchos años, en una Iglesia Bautista de origen eslavo, el coro estaba decidiendo qué canción cantar en el próximo Festival de Canto y Música que anualmente se realizaba en el Gimnasio del Colegio Ward, en Ramos Mejía, Buenos Aires. Era un evento esperado cada año. Unos quince coros se reunían y cada uno interpretaba su mejor canción. Por último, un coro unido concluía el evento. Recuerdo prédicas impactantes como la del Pastor Samuel Libert y otros más, y a decenas de personas pasar al frente en el momento del llamamiento. Eran verdaderas fiestas espirituales.
Lo cierto es que en el ensayo de aquella iglesia se estaba decidiendo qué canción cantar. Vladimiro, el director del coro, era un tenor con un vibrato singular. Cualquier persona que cantara con él podía ensamblar enseguida con su voz. Su timbre era raro y cálido. Vladimiro era un líder nato, y nadie podía pensar en otro director.
Algunos hermanos propusieron entonces, cantar Господня земля¹ (La Tierra de Dios) basado en el Salmo 24. “De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan” (Salmos 24:1).
Un hermoso himno coral, con una letra y música hermosas, pero… ¡interpretado en ruso! Si bien los pocos jóvenes que estaban en el coro de la Iglesia podían leer al menos las palabras por fonética, ¿a quién se le ocurriría cantar en ruso en un Festival de Canto y Música? Bueno, a muchos de los que estaban ahí; sí… a muchos; pero no a todos.
Había entrado al coro hacía apenas unos meses un adolescente de unos 15 años cuya voz aún no había cambiado. Su registro todavía era de niño, por lo que no sabía si cantar bajo, tenor (o incluso soprano, ja, ja). Este jovencito comenzó a despotricar y a desafiar, no solo a los que proponían la canción, sino al mismo director. Empezó a discutir, a subir la voz y terminó diciendo: “Si se canta esa canción, yo no canto”. Salió del lugar de ensayo y se fue al sótano.
¿Le suena conocido? “¡Si no se hace como yo digo, no se hace!” ¡No me diga que no! Sea sincero (salvo Dios nadie le está mirando; admítalo). ¡Es así o así!
Lo cierto es que, a pesar de que el coro tranquilamente podía prescindir de esa insípida, raquítica e inexperta voz, el daño estaba hecho. El ensayo quedó empantanado en un interrogante sobre qué canción cantar, y no solo eso, sino en cómo recuperar a la oveja descarriada. Yo lo hubiera echado del Coro sin pensarlo. Usted, ¿qué hubiera hecho? ¿Pensamos igual? ¡Choque esos cinco!
Pasaron unos interminables 15, 20 o 30 minutos. Y alguien abrió la puerta del sótano para ver si el muchachito que se consideraba Luciano Pavarotti o Plácido Domingo como para imponer condiciones, aún seguía ahí enojado.
Era el director. Abrió la puerta y lo fue a buscar. El muchacho al verlo no dijo nada. La ira que irradiaba era terrible; solo le clavó una mirada comparable a la de Superman, de esas que como rayos láser podían traspasar cualquier muro blindado. Solo estaba esperando la primera palabra para reaccionar cual serpiente enroscada.
Vladimiro se acercó y puso una mano en su hombro. Y cuando el joven esperaba el reto, el correctivo, la reprimenda, un sermón, un golpe… algo que le reclamara por su mala acción, el director le dijo:
—Te estamos esperando para empezar a cantar. Vamos a cantar en español. Queremos que lo hagas con nosotros.
No hubo reacción. ¡Nada! La ira desapareció. Todos los argumentos y contraargumentos que este Pavarotti frustrado tenía en su mente para defender su posición se hicieron trizas con esa mano en el hombro, y con esas palabras cálidas.
Que difícil fue para este energúmeno subir esos dieciocho escalones desde el sótano y aparecer ante los cuarenta coreutas que con la cabeza gacha y en completo silencio esperaban a este difícil sujeto. Nadie miraba juzgando, nadie se mostraba enojado con ese mocoso malcriado; pero ¡qué vergüenza sintió al volver al coro! Olvidé decirles que ese jovencito terrible… era yo.
Doy gracias a Dios porque me permitió crecer junto a Vladimiro y a tantos otros hermanos que perdonaron mi torpe accionar a lo largo de toda mi vida.
¡Qué lección! Vladimiro fue un ejemplo para mí. Ya sea que seamos nosotros los ofensores o los ofendidos, siempre el primer movimiento nos corresponde a cada uno de nosotros. Y él lo hizo carne aun cuando todo el daño lo había causado yo.
Al final cantamos esa hermosa canción, pero en español. Muchos años después (muchos, muchos) me invitaron a predicar a esa iglesia. Desde el púlpito conté esta anécdota, pedí perdón en público y le agradecí a Vladimiro ese gesto. Hoy, él ya está con el Señor y yo anhelo cantar Господня земля en el idioma que sea. Nunca olvidaré su ejemplo…
Y usted... ¿de qué lado está?
Hace algunos años Matías Martin, un conductor televisivo, terminaba su programa preguntando: “y vos, chabón², ¿de qué lado estás?”
En toda discusión hay dos posibilidades: o somos los ofensores o somos los ofendidos… y usted, ¿de qué lado está? Lo cierto es que ambas posiciones, ambos lados, exigen de nosotros una acción de parte de Dios.
Si su vida fue empañada por la palabra agria de alguien o su alma guarda con dolor el recuerdo de una herida producida hace muchos años… si el dolor, el remordimiento o la duda empañan sus sentimientos hacia alguien, por alguna acción que le hizo alejarse de esa persona, este capítulo es sin duda para usted.
Читать дальше