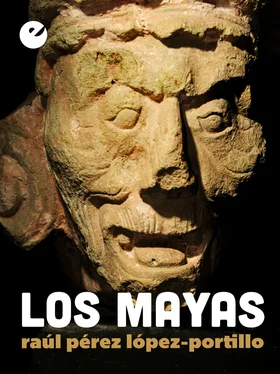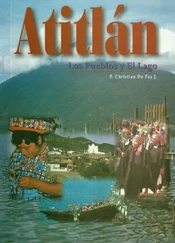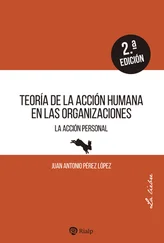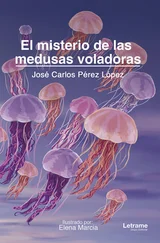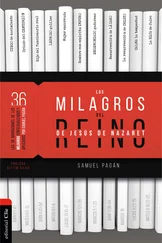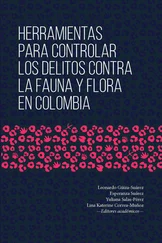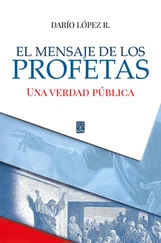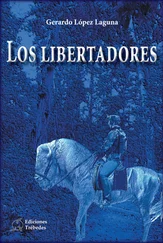1 ...7 8 9 11 12 13 ...24 Jacques Soustelle dice que “en mitad de las inmensas selvas del Petén nació la civilización maya, bajo un cielo tórrido y lluvias torrenciales, de tres a cuatro metros de precipitación por año”. Abundan los árboles de maderas preciosas, caobas, cedros, ceibas, palmeras, árboles de caucho, o palo de tinte. Viven multitud de roedores, iguanas, armadillos, venados, ocelotes, arañas, tucanes, chachalacas y una gran variedad de reptiles venenosos, abejas y muchos insectos, muchos de ellos perjudiciales. La tierra cultivable es delgada y frágil y cubre un suelo de piedra calcárea sembrada de núcleos de sílex, que hace difícil la preparación de los campos para el cultivo del maíz. En territorio hondureño, se levanta Copán. El centro por la parte occidental mexicana adquiere condiciones más o menos parecidas a las del Petén Guatemalteco, en la cuenca del gran río Usumacinta, con sus poderosos afluentes tributarios: la Pasión, Jataté, Lacanhá o Lacantún y sus lagos Miramar o Metsaboc; la zona es más accidentada y ondulada y se eleva ligeramente en la zona de Palenque. En la meseta de Chiapas destacan las pirámides de Toniná. En los Altos de Chiapas abundan ricos yacimientos de minerales de jadita y serpentina, ambicionada por los mayas.
La tercera región maya, meridional, pertenece a los Altos de Chiapas, Guatemala y El Salvador, con sus bosques de pinos, volcanes muy activos, y yacimientos de obsidiana; hay alturas que sobrepasan los 4.000 metros de altitud y altiplanicies de clima templado y vegetación de sabana. Es un área muy escarpada con fértiles valles de mayor o menor amplitud, con ríos que bajan hacia el Pacífico. El otro altiplano por donde descienden el Grijalva, en Chiapas –hacia el golfo de México– y el Motagua, Polochic y el Sarstum, en Guatemala –en dirección al Caribe– tiene la misma dialéctica montañas-valles, con una amplia hidrografía. Y entre conos volcánicos, el lago Atitlán y Amatitlán. Su diversidad orográfica permite que se hable de tierra fría, caliente y templada. Según se avance hacia el Norte, sus precipitaciones fluviales se incrementan, en mayor cantidad de las que asoman en la vertiente que desemboca en el Pacífico. Destacan el jaguar, el ocelote, el puma, el venado, el conejo, numerosas aves (quetzal). La montaña proporciona lava, toba, obsidiana y ceniza.
Durante el Periodo Preclásico (1500 a.C. a 200 d.C.), los mayas desarrollan la agricultura y construyen poblados. Los lechos de los pantanos y los ríos de las tierras bajas selváticas proporcionan el material fértil para productos de elevada producción como maíz, cacao, chile, tomate, chayote, henequén, tabaco, mamey, papaya, aguacate y algodón. Los ríos Hondo (Belice), Usumacinta –nace en Guatemala– y Grijalva –emana en la meseta central de Chiapas– proporcionan el acceso al mar mediante canoas. Esta cuenca de los ríos Usumacinta Grijalva tiene una superficie de 32.760 kilómetros cuadrados y recibe la mayor cantidad de agua de México.
Los primeros mayas
El área maya fue poblada hacia el 11000 a.C. por pequeñas bandas de cazadores-recolectores. Tras un proceso evolutivo, en el que interviene un cambio climático, los hombres alteran su tecnología y organizan su sociedad. Se convierten en agricultores y domestican plantas; otros grupos se adaptan a las costas y recolectan alimentos en los esteros y el mar. Desde tiempos remotos, por este territorio se asientan numerosos grupos, cuyos restos materiales provienen entre otros de Chiapa de Corzo, Tonalá, Izapa, Mazatán, Padre Piedra, Santa Rosa, en Chiapas; Kaminaljuyú, El Baúl, La Victoria, Zacualpa, Uaxactún, Champerico, en Guatemala; playa de Los Muertos, Yojoa y Cobán, en Honduras; Barton Ramic, Benque Viejo y Mountain Cow, en Belice; Santa Rosa Xtampac, Edzná, Xicalango y Tixchel, en Campeche. Cenote Maní, Yaxuná, Dzibilnocac, Holactún, Dzibalchaltún, y otros, en Yucatán; Cobá, en Quintana Roo, y Balancán, en Tabasco.
La evidencia lingüística de que estos hombres son mayas, proviene de los inicios del Preclásico. Se establecen los patrones básicos de la civilización, con sistemas agrícolas, poblados sedentarios e introducción de la cerámica. Según lingüistas como Campbell y Kaufman, citados por Soustelle, los antiguos olmecas habrían hablado la lengua zoque, confinada en la actualidad a ciertas zonas montañosas de Oaxaca. Ese pueblo zoque se habría incrustado como una cuña en la masa premaya, empujando a dos fracciones, una hacia el norte de Yucatán y otra hacia el sudeste por Guatemala. Según Alfonso Toro, la lengua maya “es aglutinante”: los monosílabos, que son muy abundantes, no se alteran al reunirse para formar nuevas palabras, sino que se modifican por medio de afijos y sufijos. La lengua “es gutural, abundante en vocales y onomatopeyas” y se expresan en ella “toda clase de ideas, debido tanto a su riqueza cuanto a su facilidad para formar nuevos vocablos”. El maya tiene verbos y palabras para expresar acciones y cosas “que no tienen correspondencia en español”. Su diccionario contiene más de treinta mil voces.
Desde el punto de vista lingüístico, el territorio maya parece un bloque homogéneo. Jacques Soustelle compara las semejanzas en Europa entre el italiano, el francés o el español, con el tronco del latín, y los dialectos del chol, el tzeltal y el tzotzil de Chiapas, el quiché, el mame, el cachiquel de Guatemala o el chorti de Honduras, con el maya de Yucatán. A excepción de la lejana rama huasteca desligada del tronco maya hace tal vez unos tres mil quinientos años y establecida en el noreste de México, todos los indios que hablan maya se concentran en la parte de la América Media.
Sobre la naturaleza de la lengua maya, Tozzer admira la “unidad geográfica” de los pueblos mayas: “parecen haberse contentado con permanecer largo tiempo en un mismo lugar y es evidente que no tenían por costumbre establecer colonias en regiones distantes del país”.
Los grupos que finalmente ocupan el territorio maya, puntualiza Piña Chan, se parecen por cultura y lengua a los primeros pobladores de la Costa del golfo, los cuales desde 1800 antes de la era, comienzan a extenderse de Pánuco hasta Centroamérica, “desarrollando variantes regionales e interrelacionándose e influyendo algunas sobre otras, como sucedió con los olmecas en tiempos tempranos”. Esto explica la relación lingüística de huastecos y olmecas.
Es una época de influencia olmeca que deja por el Sur, rastros de vida compleja, una ideología y una organización a base de centros (montículos, estelas y altares grabados, sistema de escritura y calendario). En las Tierras Bajas, en una evolución autóctona, aparecen los primeros centros jerarquizados, aunque existe menor complejidad. Antes de nuestra era, allá por el año 400, los antiguos mexicanos estratifican la población de manera que hubiera especialistas económicos y políticos de tiempo completo y que tales hombres “tuvieran acceso preferente a las riquezas que el grupo producía u obtenía por cualquier medio”, escribe Miguel Rivera Dorado en Luces y sombras de la civilización maya.
¿Eran premayas los que poblaron Tikal y Uaxactún que cultivan maíz y usan cerámica monocroma en la época Preclásica, entre los años 800 y 600 antes de nuestra era? Es imposible asegurarlo pero Eric Thompson lo cree así, por las figuras de barro cocido que muestran formas de cabeza y nariz “típicamente mayas”, y por el único cráneo más o menos conservado y descubierto en Uaxactún, que “es extremadamente branquicéfalo”.
En el Preclásico Temprano (2000-1000 a.C.) los pequeños poblados más importantes son los de Cuello (Belice), Maní y Cueva de Loltún (Yucatán), Altamira (Chiapas), Ocós y Salinas La Blanca (Costa del Pacífico de Guatemala). Al final del periodo hay asentamientos en Ceibal y Altar de Sacrificios, en la selva del Petén. En el Preclásico Medio (1000-400 a.C.), como producto de transacciones comerciales en la zona del Pacífico, entre las que destaca la jadeita, aparece la escultura monumental y la escritura, en Padre Piedra (Chiapas), Abaj Takalik (Guatemala) y Chalchuapa (El Salvador). En el Preclásico Tardío, que María Josefa Iglesias sitúa entre el año 400 a.C. y el 100 d.C., se perfilan “con mayor claridad” los rasgos que definen el Periodo Clásico, reflejados en Tikal y el Mirador, en Guatemala, o en Cerros y Lamanai, Belice, donde surgen ya grandes plataformas sustentando templos –que indican una marcada tendencia religiosa–, enterramientos de élite –síntoma de jerarquización social– y calzadas entre los edificios.
Читать дальше