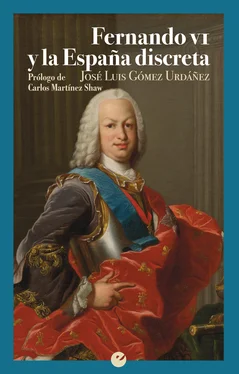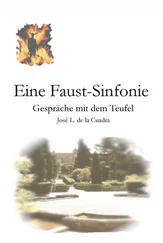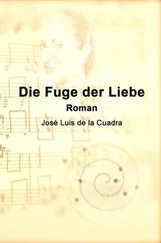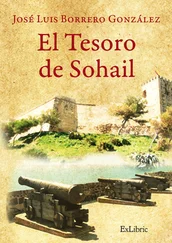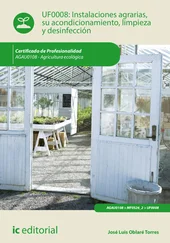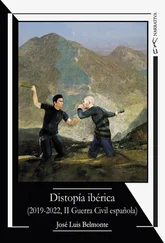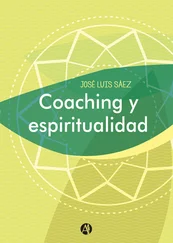Cuando acabaron los actos en el Caya volvieron todos en comitiva hasta la catedral de Badajoz, un edificio de aspecto militar y con evidencias de que estaba todavía a medio construir después de siglos de obras: lo más alejado del gusto clásico dieciochesco. En solemne ceremonia, el cardenal Borja confirmaba la boda. Dos días después, el 22 de enero, el Ayuntamiento era recibido por la Real Familia, primero por Felipe V e Isabel, luego, repitiéndose el protocolo, por Fernando y Bárbara y, por último, por Carlos y Felipe.
No hubo más celebraciones populares, ni siquiera los típicos alardes militares a los que se recurría con cualquier pretexto. Lo único que había interesado, por parte de las dos cortes, fue mostrar masivas comitivas en cada lado y rivalizar en la exhibición de trajes dorados y plateados, joyas y demás. En la ciudad hubo que despedir a los danzantes, devolver las máscaras y los fuegos artificiales y repartir los dulces entre los pobres. Ni siquiera hubo toros. La Real Familia salió precipitadamente hacia Sevilla, donde el rey se estableció hasta 1733 en el viejo Alcázar mudéjar que Pedro I redecorara para su concubina. Allí pasarían Fernando y Bárbara sus cuatro primeros años de vida conyugal.
Los príncipes de Asturias
Un cuarto de espera
Solo había un lugar para la política en el despotismo ilustrado, la Corte. El gran escenario refleja la conspiración permanente y el choque de los intereses más variados, pero no hay forma de articular una alternativa de poder al que encarna la corona, ni siquiera desde el «cuarto del príncipe», lugar privilegiado, sí, pero... para esperar. Tanto las abdicaciones y los «vacíos de rey» que propició Felipe V como la larga enfermedad final de Fernando, el año con rey y sin rey, demuestran que aun en esas graves circunstancias —ocasiones bien favorables—, la sacralizada fuente del poder es única e inmarcesible.
Resentidos desde que fueron relegados del poder por extranjeros y por hidalguillos medrados, los grandes concibieron durante todo el siglo secretas esperanzas de cambio, pero las expresaron solo eligiendo un personaje como blanco de sus invectivas y otro contrario en quien depositaban sus esperanzas. La Farnesio y Fernando empezaron a desempeñar esos papeles desde la década de los treinta, pero de ahí no pasó la «oposición». «Esperanza mesiánica, ídolos tempranamente rotos, desilusión, ataques violentos para retornar de nuevo a la esperanza del nuevo redentor y volverse a hundir en una nueva decepción»..., tal fue, en palabras de T. Egido, la «cansina cadencia», la triste y larga antesala de las ilusiones hasta la coronación del príncipe «español» en 1746.
El «cuarto» de Fernando no fue lugar de conspiraciones como algunos hubieran querido. El príncipe no fue nunca un hombre que reaccionara de manera directa ni a las insinuaciones de la opinión ni a los ofrecimientos de los embajadores. Fue siempre irresoluto, tardo de reflejos y hosco con sus inmediatos servidores. Muchas veces aparentaba que cedía por la fuerza a las peticiones que se le hacían, mostrándose como molestado por todo, otras reaccionaba con furia contra el portador de malas noticias; siempre delató ante los reyes padres cualquier movimiento a su favor; en fin, no fue hombre para conspiraciones. Además, veneraba a su padre. Las graves fricciones familiares que estallaron en el verano de 1733 acarrearon el distanciamiento del príncipe Fernando de Isabel de Farnesio, pero no de su padre.
En realidad, Fernando temió durante su juventud un desenlace fatal que le llevara al trono, pues le costó muchos años lograr una mínima autoestima, lo que era público en la corte. El embajador Rottembourg, probablemente el mejor amigo francés que tuvieron los príncipes, hacía un desgarrado balance de la situación en una carta remitida a Chauvelin en diciembre de 1731: «Supongamos que el rey falta —le decía—; el Príncipe no posee hoy conocimiento alguno por sí mismo; la princesa conoce poco los individuos aptos para los diversos empleos; natural es, pues, que el príncipe consulte a su viejo ayo» que «no concederá empleos sino a sus vizcaínos, gentes completamente afectas a su persona y que pronto harían tan detestado su Gobierno como el de los italianos de Isabel de Farnesio»
Los largos años de espera de Fernando como príncipe de Asturias aportan sólidas pruebas de la esterilidad de las facciones en el siglo de los déspotas. La nota más destacada de la tensión generada por el «partido del príncipe» después de 1724 fue la prisión del marqués de Tabuérniga en 1731, encausado por idear un plan que consistía en que Fernando VI proclamara desde Portugal su derecho al trono. No hubo más, a excepción de las intrigas de los embajadores —algunas bien torpes como la de Champeaux, en 1738— o los efectos de las tensiones entre España y Portugal, que afectaban directamente a los príncipes y ofrecían ciertas oportunidades de intrigar poniéndose a su lado.
La Farnesio solía recordar a menudo el alto encumbramiento de la dinastía Borbón, una garantía de poder en el humillante mapa que salió de Utrech. Pero, lo mismo pensaba el príncipe Fernando, al que alegraban más que nada las cartas que recibía de su tío Luis XV o las que enviaba su hermanastro Carlos una vez coronado rey de Nápoles. Despechados, los grandes podían hacer creer que cualquier éxito o celebración farnesiana eran una humillación contra Fernando, pero la política matrimonial y granborbónica siguió inexorable y solo consiguió que las tensiones desatadas se volvieran frecuentemente contra los príncipes.
El príncipe niño en el despacho regio
Durante la espantosa crisis del rey en 1728, los hechos pondrían a prueba la visión política de la reina y algunas actitudes de Fernando, nada fáciles de olvidar. Felipe V atravesaba una de las peores neurosis, hasta el punto de que Isabel temió por su vida (y, lógicamente, también por su propio futuro) mientras la embajada francesa transmitía a Versalles la noticia de la locura irreversible del rey y se ponían en marcha especulaciones y planes. Previendo lo peor, Isabel admitió a Fernando, un niño de 15 años, al despacho. Se mostraron entonces algunas tristes «cualidades» del joven príncipe como la ira, que aparecía rápidamente, pero, lo más importante para Isabel: el príncipe en la nueva situación arrastraba la atención de los embajadores y los cortesanos y hasta un cierto entusiasmo popular.
La situación aún se tornaba más adversa para Isabel pues Felipe V había llegado a redactar un documento de abdicación a favor de Fernando y lo había hecho llegar hasta el presidente del Consejo de Castilla, el órgano al que le pedía la legitimación del nuevo rey. Los cambios de humor de Felipe V, que llegó a golpear a la reina durante las violentas discusiones, producían reacciones contradictorias, una veces, le llevaban a la abdicación y otras a censurar la decisión de Isabel de acercar al príncipe a los negocios políticos, quizás por comprender —el rey tenía momentos de lucidez— que poner a prueba a Fernando y airear su torpeza solo era una treta más de Isabel y de su valet, el marqués de la Paz.
Pero, en medio de esta desastrosa situación, la reina logró parar la carta de abdicación y superar cualquier veleidad de los partidarios de Fernando. Dice Danvila que el príncipe «dejose arrebatar, por unas cuantas zalamerías y lisonjas de la astuta italiana, la corona que se balanceaba sobre su frente», pero no es más que una exageración sin fundamento que no tiene en cuenta el temor de los reyes a los consejos de regencia y las tristes dotes que manifestó Fernando. Sin la fortaleza de Isabel de Farnesio, los grandes, arrinconados por Felipe V, hubieran tenido todas las puertas abiertas para volver al poder (lo que todavía temía la vieja leona —uno de sus últimos apodos— cuando Fernando estaba en el lecho de muerte treinta años después).
Читать дальше