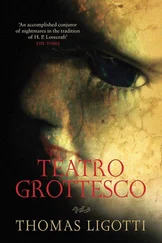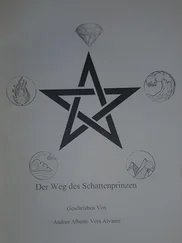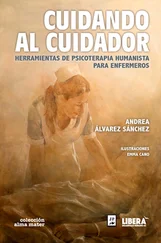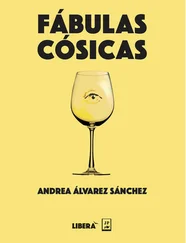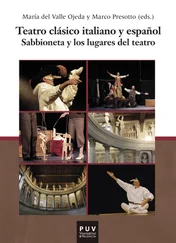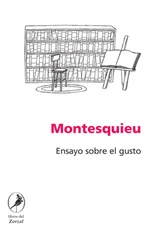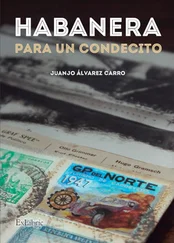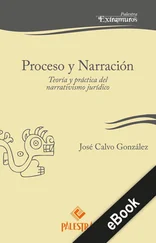Exactamente en 1925 publica Ortega y Gasset Ideas sobre la novela , ensayo llamado a tener no pequeña repercusión. Su autor señala el hecho de que no es factible hallar temas nuevos para la novela puesto que los asuntos o argumentos estaban ya tocados en lo fundamental; si esto era así y la novela como género literario iba a seguir viviendo —había ya quienes se referían a su posible muerte—, se hacía preciso compensar ese vacío con otros elementos o ingredientes, tarea en la que debían empeñarse tanto el teórico de la literatura como el novelista y de la que había de salir, finalmente, algo positivo. Y es que (continúa Ortega) hay ciertos rasgos de la novela del realismo-naturalismo que tuvieron plena vigencia tiempo atrás y dieron entonces el máximo de sus posibilidades, pero que son ahora posibilidades exhaustas o caminos que no conducen más que a un muro insalvable: el de la repetición. Había que decir NO al apasionamiento mecánico que produce la aventura del folletín o a esa novela que interesa simplemente porque en ella se cuentan cosas muy sorprendentes, medios ambos por los cuales el autor mantiene en vilo la atención y el interés del lector, pero si a ello no se le añade una envoltura artística y una estructura orgánica —en otras palabras, el estilo, la forma—, la obra en cuestión puede que sea olvidada en cuanto desaparezca semejante público lector circunstancial. Nadie se confunda pensando que a Dostoiesvski —a su novelística— le conviene lo dicho para el folletín y el melodrama; apariencia de uno y otro hay en la obra del autor ruso, pero si no existiera en ella más, bastante más y distinto, téngase por seguro que ni en sus días ni después habría alcanzado la fama de que merecidamente goza.
Junto con el de Dostoiesvski hay otro nombre novelístico que Ortega invoca, y acerca de cuya obra se extiende muy significativamente: el de Marcel Proust, en cuyas novelas «la trama queda casi anulada», reducida así a pura descripción inmóvil, sin acción concreta. «Notamos [advierte Ortega] que le falta [a la novela] el esqueleto, el sostén rígido y tenso, que son los alambres en el paraguas […]. Por esta razón, aunque la trama o acción posea un papel mínimo en la novela actual, en la novela posible no cabe eliminarla por completo y conserva la función, ciertamente no más que mecánica, del hilo en el collar de perlas, de los alambres en el paraguas, de las estacas en la tienda de campaña». Retengamos de esta cita orteguiana la afirmación de que en la novela resulta indispensable el sostén de la acción o argumento; exagerar por el novelista la reducción de este elemento puede ser, al menos para algunos lectores, una dificultad no conveniente en su lectura de una novela que, a fuerza de eliminar acción, se ha quedado como paralítica, epíteto que nuestro ensayista aplica a la escrita por Proust.
En el «envío» de Ideas… (sus dos párrafos finales) se dice que este ensayo tendría una justificación si los jóvenes autores en acto o en potencia, ahora mismo o enseguida, se pusieran a novelar teniendo presente qué es aquello de lo que deben prescindir, porque ya está pasado, y qué es lo que deben hacer si quieren ser efectivamente jóvenes. Diré que el exhorto orteguiano fue entendido y atendido pero también contradicho a veces. ¿Qué pasaba con tales jóvenes escritores? Sus nombres aparecían firmando colaboraciones en la Revista de Occidente , y en el catálogo de la editorial del mismo nombre encontramos una colección, la llamada Nova Novorum, de sobria y elegante factura en la presentación de sus libros, creada precisamente para dar cobijo a las obras narrativas de esos autores, como es el caso de Pedro Salinas, que en 1926 la inicia con un libro de relatos breves, Víspera del gozo ; de Benjamín Jarnés, que en el mismo año publica en ella la primera edición de El profesor inútil ; de Antonio Espina, que en 1927 saca en la misma Pájaro Pinto , y, finalmente, de Valentín Andrés, que en 1929 publica su obra teatral Tararí . Parece ser que la escasa venta de dichos volúmenes no permitió su continuación, y por eso cuando en 1930 Rosa Chacel, otra joven del grupo, muy fiel observante de las indicaciones teóricas de Ortega, tenía lista su novela Estación , ida y vuelta , hubo de buscarse otro sitio para publicarla.
Narraciones de Valentín Andrés vieron la luz en las páginas de Revista de Occidente desde bien temprano; su lista es la siguiente: Sentimental-Dancing (abril de 1925), Telarañas en el cielo (octubre-diciembre de 1925) y Dorotea, luz y sombra (febrero de 1927).
De acuerdo con la declaración del autor en el preámbulo de Sentimental , esta novela se basa en las memorias escritas por «un joven español, gran bailarín, tanguista consumado, muy conocido en todos los dancings del Barrio Latino en los comienzos de la posguerra» de la llamada Gran Guerra o Guerra Europea de 1914, páginas que se referían a «las impresiones, los recuerdos más interesantes» de su estancia en París, páginas por tanto autobiográficas puesto que coinciden con la estancia de Valentín Andrés en la capital francesa para ampliar sus estudios universitarios madrileños.14 De ellas hubo una primera versión, abreviada o incompleta, no dispuesta en capítulos sucesivos y numerados —como es el caso de la segunda o definitiva—; faltan en ella algunos episodios, por ejemplo el viaje a Cherburgo para recoger a tío del protagonista que regresaba de América y el final (capítulo XVI), que es más breve y está menos poblado de gente.
El escenario de la acción contada es París, una ciudad que ahora se reduce a sólo una parte de ella: el Barrio Latino, los lugares de diversión nocturna donde el tango gozaba de primacía entre los bailarines; el resto tiene escasa presencia en sus páginas, pues (como se lee en el capítulo III) una perspectiva parisina aludida y calificada de «hermosa», «la de la torre Eiffel a la izquierda, los Campos Elíseos a la derecha y al frente innumerables puentes» sobre el Sena, no «me produjo […] efecto». Otros pasajes de la novela relativos, con suma brevedad descriptiva, a edificios y lugares parisinos corroboran esa falta de entusiasmo: el caso más notorio es quizá el de la torre Eiffel, que se le antoja al protagonista-narrador «una lambda mayúscula, letra inicial y abreviatura de la ciudad en lenguaje expresionista». Notre-Dame constituye a este particular una relativa excepción, en cuanto edificio estimado no como una catedral sino como «un punto de referencia conocido, un mojón de lujo de estilo gótico […] en medio de aquel caos que era la gran ciudad», de la que otros componentes —estaciones del metro, puentes que unen ambas orillas urbanas, etc.— hacen acto de presencia sólo momentáneamente. Añadiré que estamos ante un texto narrativo donde los toques descriptivos son nada más que mero y breve adorno. Las excursiones domingueras que el protagonista y su grupo hacen a los alrededores de la capital constituyen las únicas salidas del recinto urbano, así como el ya señalado viaje a Cherburgo, y ni aquellas ni este suponen alteración grave del rutinario discurrir de la existencia de los personajes a lo largo de los dieciséis capítulos de que consta la novela.
En Sentimental está presente y actuante un poco nutrido censo de personajes, mujeres y hombres más bien jóvenes, diríamos que de clase media y con ocupaciones distintas, lo cual constituye hasta cierto punto un síntoma de relativa variedad ya que la vida que el grupo sigue, nocturna y placentera, unifica estrechamente a sus miembros. Circunstancialmente se une a ellos algún recién llegado a París que, encontrado, mediando la casualidad, en sus calles, desaparece sin tardanza: es el caso de Vicente Riesgo, «que tenía en mi pueblo fama de hombre adinerado» (capítulo V), Manolito Sánchez, «un antiguo amigo […], joven muy inteligente y estudioso, [dedicado] a cuestiones de filología» (capítulo VII), y Martínez, «un hombre pequeñito […], algo pedante», pensionado en el Instituto Pasteur (capítulo XIII), tres varones cuya compañía no supone demasiada novedad ni tampoco posibilidad de cambio en el grupo que los recibe y en cierto modo los incorpora. Distinto es lo sucedido con Gonzalo, el tío del protagonista que, de paso por París, camino de España, se convierte para su pariente en un estorbo (capítulos IX y X), pues dificulta su habitual rutina, persiguiéndole además con el deseo y encargo familiar de que abandone París y cambie su vida disipada en esta ciudad por otra debidamente ordenada en Madrid; cuando Gonzalo coge el tren en la estación del Quai d’Orsay, el protagonista declara que sintió «una inmensa satisfacción por verme liberado». El censo se completa con la presencia momentánea de algunos conocidos al paso en sus correrías nocturnas, quienes, innominados, nada añaden ni alteran.
Читать дальше