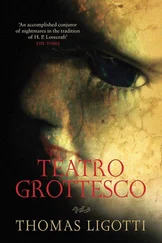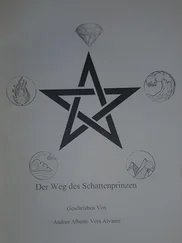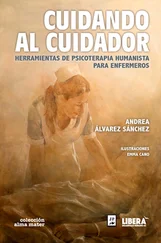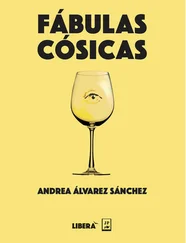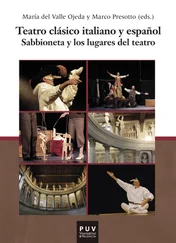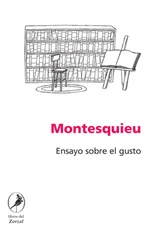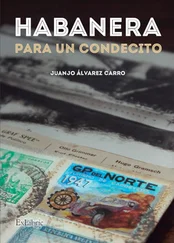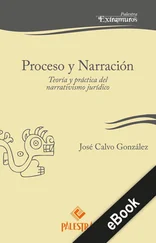El nacimiento de Valentín Andrés Álvarez ocurrió en la villa de Grado, capital del concejo asturiano del mismo nombre, el día 20 de julio de 1891, a las nueve de la mañana. En el «Apunte biográfico» que abre la edición de alguna de sus obras se complace en dar, medio en serio medio en broma, algún detalle más de carácter familiar, como que «lo primero que se vio en mí, recién nacido, fue la gran semejanza con mi abuelo materno. Yo, por de pronto, no era un ser completamente inédito. A causa de este parecido extraordinario, comprobable en las fotografías de ambos, yo puedo saber hoy cómo seré, a los sesenta años, pues tengo ya un retrato de esa edad. Pero si salí a mi abuelo en lo físico, continué a mi padre en lo moral. De él recibí mi falta de voluntad y mi carácter voltario, así como la gran afición a diversiones y viajes. Mis virtudes y mis vicios son suyos. […] Verdaderamente yo no soy más que mi padre, quien anda por el mundo ahora disfrazado de mi abuelo». Continúa semejante rememoración señalando que a los diecisiete años terminó los estudios de bachillerato y a continuación comenzó los universitarios en Oviedo con el curso preparatorio (1906-1907) que daba paso a una cualquiera de estas tres facultades: Ciencias, Farmacia o Medicina, para, una vez concluido, matricularse en Madrid en Farmacia, primero, y en Ciencias (Física y Matemáticas), después; en 1910 sería ya licenciado en Farmacia y en 1912 en Ciencias.
Al margen de tales estudios regulares, Valentín Andrés encontraría en Madrid, tanto en los medios académicos y culturales como en otros harto diferentes, ocupación gustosa: de una parte, guiado por los consejos de su pariente, el catedrático de Historia del Derecho Laureano Díez Canseco —a quien, pasados los años, recordaría afectuosamente: «Era ciertamente un hombre extraordinario. Descuidadísimo en el vestir y en el aseo de su persona, pero de una inteligencia, una cultura y un ingenio verdaderamente excepcionales. No escribió casi nada y todo su saber se desparramó en conversaciones y tertulias. Fue un Sócrates de café. Como catedrático cumplía muy mal sus obligaciones docentes. Iba muy tarde a clase, faltaba muchísimo y no suspendía a nadie en sus exámenes; pero este malísimo catedrático era un excelentísimo maestro»1—, acudiría a las clases del economista Antonio Flores de Lemus y a las lecciones filosóficas de José Ortega y Gasset, reciente catedrático de Metafísica en la Universidad Central: «Veo muy bien ahora, en mis recuerdos, hablando en el extremo de una larga mesa a sus oyentes de entonces […] y al final de todos, yo, el benjamín de la clase, que por ser el último del corro estaba al lado del profesor. Comenzamos el curso con la lectura, comentada por Ortega, del Teeteto y luego continuamos con la Crítica de la razón pura . Yo era el lector, en traducciones que él corregía con el texto griego del diálogo o el alemán de Kant»2. Díez Canseco le encaminó asimismo hacia el científico Blas Cabrera, que dirigía el Laboratorio de Investigaciones Físicas, y ese contacto animó un pasajero interés por la astronomía, del cual queda muestra literaria en el relato Telarañas en el cielo . De otra parte, le nacería una arrebatadora entrega al baile, de la cual quedó constancia en bastantes páginas de la novela (1925) Sentimental-Dancing —«con la Crítica de la razón pura bajo el brazo, casi todas las tardes, a la salida del trabajo de Ortega, el apuesto bailarín practica su afición favorita en Maxim´s»3.
Entre 1919 y 1921 se sitúa la estancia en París de Valentín Andrés con ocasión de unos estudios importantes para su porvenir, llevados a cabo con demasiado descuido, si damos por bueno el testimonio ofrecido al respecto en Sentimental , para fastidio de su familia, que reiteradamente le reclama desde Madrid y comisiona en vano al tío Gonzalo para lograrlo. La casualidad ayudaría el cambio en su frívolo comportamiento el día que Valentín Andrés, «en la biblioteca de Santa Genoveva, que yo solía frecuentar, me encontré con un libro, el Cours d’Économie Politique de Pareto, sobre economía matemática. Lo leí con prevención y a medida que avanzaba en su lectura me sentía más interesado por aquel tratado tan raro y tan curioso, tan apasionante»4, cuyo repaso prende fuertemente su atención y le dirige hacia lo que, después de tanto probar y abandonar —de Valentín Andrés dejó dicho Ortega aquello de que «es el hombre que siempre está dejando de ser algo»—, constituiría una segura y definitiva dedicación.
De vuelta a España, instalado en Madrid, a la altura de 1925, Valentín Andrés, que años antes había publicado Reflejos , un libro de versos que situaríamos en el posmodernismo y que pasó sin mayor gloria —«la verdad es que como poeta fui bastante malo», le confesaba a un entrevistador5—, estableció relación con el mundillo literario, centrado especialmente en la tertulia que se reunía en el café Pombo, a cuyo patriarca, Ramón Gómez de la Serna, había conocido en la tertulia de Ortega —no creo que haya habido nunca una tertulia tan absurda, tan pintoresca y tan divertida como aquella. Entre los asistentes había locos pacíficos, inventores, poetas épicos, líricos y entreverados y, por supuesto, ingeniosos reventadores de todo»6 —. Hemos de añadir la influencia ramoniana —su novedoso tratamiento de humor, tan lejos del hasta entonces habitual entre nosotros— como decisiva en la literatura narrativa y teatral que escribiría nuestro autor, afecto a la llamada vanguardia —dadaísmo, creacionismo, surrealismo, por ejemplo— que hizo su irrupción como una consecuencia más del cambio que supusieron acontecimientos como la guerra del 14.7 Muestra temprana de semejante adscripción fue su colaboración en la revista Plural , que apareció en enero de 1925, dirigida por el poeta ultraísta César A. Comet y, como tantas otras congéneres, de breve vida (sólo tres números): «Se singularizaba únicamente [En opinión de uno de sus fautores8] por el estreno en sus páginas de dos prosistas novelescos —Benjamín Jarnés y Valentín Andrés Álvarez—, inmediatamente después incorporados a la Revista de Occidente ; la incorporación de Mauricio Bacarisse y de un crítico musical, César M. Arconada». Se ensancharía por entonces el círculo de sus amistades literarias y tendría ocasión de conocer a gentes como García Lorca, recibido por él en su casona de Doriga cuando en 1932 estuvo en Asturias al frente de La Barraca. Por ella pasarían antes y después otros colegas y amigos: Benjamín Jarnés, Guillermo de Torre, Antonio de Obregón o Manuel Azaña, cuya candidatura para presidir el Ateneo de Madrid contó con su apoyo. Dámaso Alonso recordaría más tarde: «He sido un admirador de Valentín Andrés Álvarez desde hace muchos años. Trabajó muy activamente en la literatura en aquella época y en aquel ámbito de la generación del 27. Yo fui uno de los que asistieron al estreno de su Tararí , uno de los que conocieron sus versos, sus publicaciones en prosa, sus ensayos novelescos. Mi contacto con él ha sido interrumpido muchas veces por lapsos de tiempo pero siempre, de vez en cuando, nos hemos encontrado y nos hemos dado un fraternal, un cariñoso abrazo». El aludido estreno fue un éxito rotundo y consagró en cierto modo, de cara a un público más amplio que el que hasta entonces le había leído en, por ejemplo, la Revista de Occidente , su nombre de escritor, hecho corroborado por la colaboración periodística mantenida en diarios como el madrileño La Voz y el ovetense La voz de Asturias 9.
Pero semejante situación hubo de romperse para Valentín Andrés por el estallido de la guerra civil, que le sorprendió en la localidad leonesa de Pola de Gordón cuando se ocupaba de sus estudios de economía con miras a una cátedra universitaria; las vicisitudes de estos años españoles tan difíciles —pongamos entre 1930 y 1940— «las he enterrado en la fosa común del olvido», pero sabemos que hubo, terminada la contienda, un expediente de depuración y que el juez instructor, Nicolás Ramiro Nico, fue comprensivo con aquel auténtico liberal denunciado, correligionario en tiempos del reformista; Melquiades Álvarez: la denuncia se solventó sin condena. Comenzaría enseguida una nueva etapa en su existencia, marcada por el signo de la dedicación académica y universitaria; varias referencias, ordenadas cronológicamente, informan de ella. (Signo distinto al científico que va a ocuparnos, tienen, por ejemplo, un estreno teatral, el de la comedia Pim, pam, pum (1946), y la lectura pública de la titulada Abelardo y Eloísa , sociedad limitada , además de esporádicas colaboraciones periodísticas).
Читать дальше