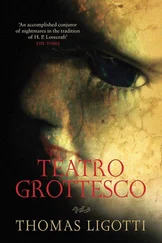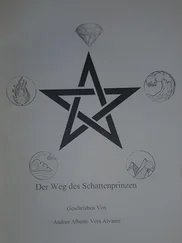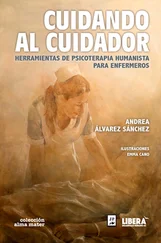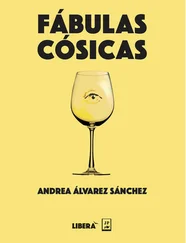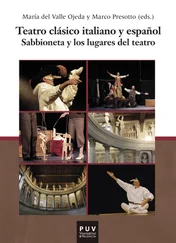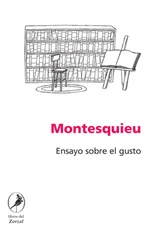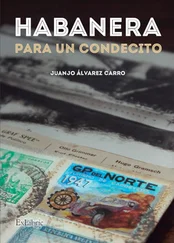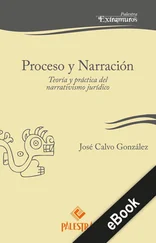El abstemio, al privarse de uno de los cuatro goces sensuales, practica un cuarto de ascetismo; pero el asceta es un vicioso de la virtud.
Entre el vicio del abstemio y el del borracho está la virtud del sobrio. No repudia este las bebidas alcohólicas, pero hace uso moderado de ellas. Porque la apetencia por lo espirituoso es algo natural, impuesto por las leyes del mundo. Los buqués, las esencias, todo lo creado que se expande en perfumes repudia el agua. Esos volátiles sutiles, por una ley del cosmos escrita en la química, no pueden tomar cuerpo de agua, sino espíritu de vino. Es con ayuda de este espíritu como puede paladearse una de las gracias de la creación: la esencia aromática. Lo que explica al bebedor en el sistema del mundo es ese enturbiamiento que produce el anís en el agua.
Para comprender mejor el aliciente alcohólico vamos a hacer el análisis cósmico del agua. Líquido este de naturaleza extraña; cuando se añade a algo, diluye, adelgaza, aligera. Quita grados al vino, quita sabor a todo. Lo que está aguado ha perdido algo de su ser. Añadir agua a una cosa es hacer una suma que resta. Incolora, inodora, insípida… Yo creo que es la nada líquida. Cierto que tiene una composición química, pero nada: hidrógeno y oxígeno, lo que arde y lo que hace arder, anulados ya. Si la electricidad los recompone es porque los crea de la nada, no siendo este el único milagro que hace. La electricidad es una de las cosas que se deben juzgar con más cautela. Es, probablemente, la forma que usa la divinidad para intervenir en el mundo. No se olvide que el rayo y el trueno se tuvieron siempre como manifestaciones del poder supremo, y que si este parece hoy sometido a leyes físicas es porque Dios respeta las leyes que él mismo ha dado al mundo. Es un dios constitucional.
El hombre reaccionó contra el agua porque es un ser aguado. En quien pesa ochenta kilos no pesa más de veinte lo que en él no es agua. El primero que se embriagó fue Noé. La vida de este patriarca es como una alegoría bíblica de los efectos del agua y del vino, porque Noé, inventor del vino y primer gustador de sus delicias, fue quien hubo de luchar con el mayor turbión de agua que cayó sobre el planeta.
Me ocuparé ahora de la otra virtud de la templanza estricta, la moderación alimenticia, abstinencia o, mejor aún, frugalidad. Para analizar el acto de comer, lo consideraremos bajo todos los aspectos que ofrece en la naturaleza humana. El hombre es para el físico una máquina, para el naturalista un animal y para el filósofo un ser dotado de razón. Pero entendámonos: sólo es máquina en la física, sólo es animal en la zoología y sólo es ser dotado de razón en la filosofía. Como máquina es el hombre un motor térmico; para su alimentación energética se sirve con el tenedor y la cuchara hidratos de carbono, como el fogonero echa carbón con la pala. Han adoptado el mismo combustible, el carbono, la economía humana y la ferroviaria. Sin embargo, debe señalarse que el bebé se alimenta más bien como un motor eléctrico: enchufado a la central. Como animal satisface todo hombre al comer un deseo instintivo, menos el convidado, que satisface dos. Por último, para el ser racional que somos, el comer es un acto trascendental por el que se apropia nuestro cuerpo de lo que ha menester del cosmos. El cosmos es aquí bistecs, sardinas, ensaladas… Por este continuo cambio de sustancias, el cuerpo humano hace una renovación total cada diez años. Como se muda uno de ropa cada pocos días, se muda uno de cuerpo cada dos lustros.
Debería escribirse algún día la gran epopeya de la conquista alimenticia del mundo. El primer cazador fue el primer guerrero. Todavía puede verse hoy, cuando va con su escopeta al hombro, lo que tiene el cazador de soldado. El hombre necesitó agua y sal, plantas y animales comestibles, y para proporcionárselo se adueñó del orbe. Como conquistó en los tiempos históricos, por razones políticas, el Perú, México, el África…, en aquella edad remota conquistó, por razones gastronómicas, los tres reinos de la naturaleza. Y de esta gran epopeya alimenticia nacieron todas las demás. Del cazador nació el soldado, que conquistó la tierra, y del pescador el marino, que se adueñó del mar.
La necesidad de buscarse sustento fue también el primer estímulo descubridor. El hombre ensanchó su orbe ecuménico por la caza y la pesca. El primer descubrimiento geográfico pudo hacerse corriendo a un jabalí, como la primera sonda que exploró el mar fue, sin duda, la cuerda del pescador de caña.
Y es muy probable que el hombre se haya fijado en las estrellas mucho después de haberle interesado en el cielo lo volátil comestible. Acaso, antes que el sol y la luna, fue astro la perdiz.
De aquellas remotas edades data la gula, supervivencia de un hábito ancestral. En un estado natural primitivo, el hombre, como los animales, se tendría que dar grandes hartazgos; porque no sólo había de calmar el hambre, sino también prevenirse contra muy probables ayunos. Cuando el comer fue, más tarde, un acto seguro y regular, quedó en la gula aquel hábito, que era previsión. El vicio comenzó siendo virtud. Antes que la templanza fue virtud la gula. Vino a ser vicio desde el momento en que el hombre, no encontrando bien justificada su excesiva apetencia, comprendió, en los albores de la reflexión, la necesidad de limitarla. La primera razón pudo muy bien ser la ración.
Cuando la agricultura y el tráfico dieron al vivir una seguridad desconocida antes, desapareció la caza habitual y constante como único medio de vida, pero quedó su técnica. Las trampas, lazos, engaños y asechanzas que ya no era menester utilizar contra los animales quedaron como recursos para el trato con nuestros semejantes. Aconteció esto en uno de los primeros avances del progreso.
Revive en la gula como una conciencia ancestral de la limitación de subsistencias. Esta limitación, al imponer formas de reparto, dio nacimiento a la justicia, es decir, a la desigualdad legal. En un principio, las subsistencias fueron del más fuerte y también del más inteligente, el más mañoso para las trampas, arterías, lazos y asechanzas. Hoy, en cambio, la fuerza no sirve para nada bueno; a sus manifestaciones se las llama hoy violencias, delitos, atropellos… La inteligencia, por el contrario, ha tenido mucha mejor suerte, aunque no más merecida. No se comprende, en efecto, cómo demonios vino a ser la inteligencia el órgano de convencer, habiendo nacido para engañar. Sin embargo, ni del fuerte ni del inteligente es ya nada. Hoy es todo de un nuevo personaje que trajo la civilización posterior: el hombre rico. El rico es un nuevo rico.
Ocurrió esto cuando la propiedad parceló el mundo; la tierra en fincas, el aire en cotos de caza de pluma. Digamos de pasada que el Derecho Romano no admitía esta separación de dominios; el dueño de una parcela lo era del subsuelo, del suelo y del cielo, era dueño de una loncha de universo. De todos modos, una codorniz, aunque se crea libre, vuela siempre dentro de una red legal. El vuelo de cualquier ave comestible es un fenómeno complejo regido por estímulos vitales, leyes mecánicas, código civil y ley de caza. Y lo mismo que la tierra y el aire, el mar. Ahora que para un pez tiene tanta importancia como el Código Civil el Derecho Internacional. En aguas fronterizas un atún puede cambiar de nacionalidad a cada momento, pero en aguas jurisdiccionales pertenece a un Estado, cuyas leyes sabias y protectoras rigen todos los actos, desde que lo pescan hasta que lo guisan.
Al desenfreno natural de la gula opuso el hombre la moderación de la templanza. Pero es menester precisar bien el concepto de esta virtud, porque ese vulgar precepto de frugalidad que dice «Come para vivir pero no vivas para comer» está fundado en un error y debe ser corregido. La frugalidad se impone por higiene, para defensa de nuestra vida. Dijo Cervantes: «Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago». Y el saber popular: «De harturas, llenas están las sepulturas», «El hombre y la pared echan panza para caer». Como contra toda virtud se peca por exceso y por defecto, la templanza tendrá este doble juego de preceptos. Dirá el glotón: «Vives para comer, pero comes para morir», y el asceta: «Se ayuna para vivir, pero no se vive para ayunar».
Читать дальше