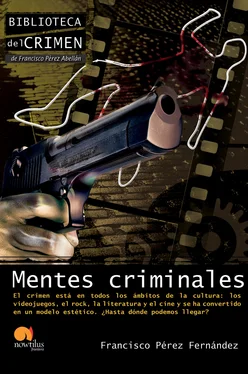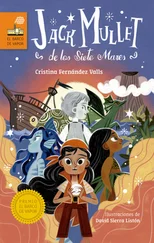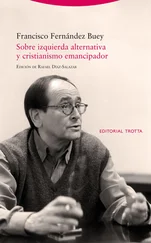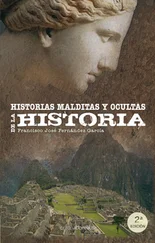JACK Y HOLMES: LA VIDA COMO IMITACIÓNDEL ARTE
Como señalábamos, resulta singularmente interesante que, a la par que Hyde ejecuta sus correrías sumergido en el smog londinense y que Sherlock afina su Stradivarius en la madrugada silenciosa de Baker Street, en 1888, Jack el Destripador aparezca como el paradigma del asesino en serie moderno. No es ni lejanamente el primero de la historia, por supuesto, pero posee rasgos que lo hacen tan único como inquietante: es un asesino sistemático urbano, de sociedad industrial y avanzada, que emplea estrategias criminales creativas inéditas, capaz de poner en jaque a las autoridades obligándolas a realizar inusitados despliegues de medios para facilitar su captura, que copa los medios de comunicación con sus andanzas y que, con sus cartas, canaliza el interés masivo de la opinión pública en un sentido propiamente moderno, despertando una ola de admiración, sorpresa, indignación e imitación mediática.
No menos relevante es que apenas cuatro años después aparezca un depredador terriblemente parecido al otro lado del Atlántico, en Chicago, de la mano del tremendo H. H. Holmes (sobrenombre escogido —¿casualmente?— por Herman Webster Mudgett). La realidad supera a la ficción. En ambos casos, el asesino inició un modelo creativo impenetrable para sus perseguidores, jugó con los cuerpos policiales y el sistema de justicia a su antojo y todos se vieron desbordados por los acontecimientos… Y si Mudgett fue capturado por haber cometido varios errores de bulto y bien pudo escapar impune de haber controlado su ambición, Jack lo logró realmente de modo que nunca se pudo poner una cara y un nombre reales al asesino de Whitechapel.
No puede sorprendernos que esta nueva tipología de asesino generase, de súbito, un nuevo enfoque de la cultura de masas y provocase un golpe de timón en la ciencia. La sociedad ávida de las historias morbosas de este tipo a las que se había acostumbrado tras los larguísimos culebrones periodísticos que provocaron estos casos —y otros, no olvidemos que el periodismo de sucesos está germinando y creciendo con gran vigor—, comenzó a demandar un nuevo género de entretenimiento del que son resultado directo relatos como The Lodger , una libre adaptación de los crímenes del Destripador publicada en 1913 por Marie Belloc-Lowndes. Piénsese que Jack ha mantenido un singular pulso epistolar con Scotland Yard que ha dado pie a la proliferación de cientos de falsas cartas que periódicos y semanarios publicaron con extraordinaria avidez a fin de prolongar el tenebroso y lucrativo serial, o que Mudgett, desde su celda y asistido por un editor, ha sido capaz de editar y vender sus memorias, Holmes’ Own Story (1895), que luego se verían complementadas y debidamente aquilatadas por el libro sobre el caso que publicó Frank Geyer, el detective que siguió su pista por medio Estados Unidos: The Homes-Pitezel Case (1896).
Pero falta redondear el género. Dar una forma final, cerrada, al formato narrativo que impactará en la mentalidad colectiva y la marcará durante décadas. Eso es lo que aporta —recordemos— la excepcional novela de Bram Stoker, Drácula , que ve la luz en 1897. Una historia estilísticamente muy novedosa al tratarse de una pieza de estructura collage en la que el lector avanza y retrocede constantemente a lo largo y ancho de un rompecabezas de cartas, anotaciones de diarios y recortes de prensa que, una vez recompuesto, ofrece una panorámica completa de la historia. Una novela, en suma, escrita utilizando técnicas y procedimientos estrictamente contemporáneos que han sido reconvertidos y utilizados miles de veces con posterioridad. Pero con su personaje, el terrible vampiro depredador procedente de los Cárpatos, Stoker ha prefigurado también el modelo del antihéroe moderno por antonomasia: audaz, amoral, castigador, perverso, implacable y omnipresente en la vida de los personajes a pesar de que prácticamente no aparezca personalmente en la historia. Exactamente igual que ese nuevo tipo de asesino que encarnan tipos como Jack el Destripador o H. H. Holmes y cuyos rasgos la prensa de la época subrayó hasta la extenuación.
A todo esto, la aparición de estos tipos, los serial-killers , en el centro mismo de la cultura occidental, erróneamente considerada por los etnocéntricos antropólogos de la época como la cima de la civilización humana, ha hecho a muchos científicos del momento entender que no comprenden absolutamente nada y que sus explicaciones de la mecánica del crimen —o de la «mente criminal» como a muchos les gusta decir de manera bastante absurda e injustificada— son baladíes y escasamente operativas. Vayamos a un caso concreto: si existe un personaje, y una historia, que encarne con precisión todos los elementos que la ciencia del momento ha aglomerado en torno a la idea de la mente criminal, del ser generado para el crimen, ese no es otro que El fantasma de la ópera , nacido de la mano de Gaston Leroux en 1910. Nada tiene esto de raro si se recuerda que Leroux fue periodista antes que escritor, conocía bien el tema de los sucesos y sus clichés periodísticos más habituales, había realizado interesantes reportajes sobre las cárceles francesas y estaba perfectamente familiarizado con las explicaciones pseudocientíficas del crimen de aquel momento.
Tales explicaciones, en realidad, son reformulaciones de teorías antiquísimas y devaluadas que van y vienen cíclicamente y de las que nunca ha terminado Occidente de liberarse, pues reaparecen una y otra vez con la misma base argumental, pero enmascaradas tras nuevos envoltorios. Así, Johann Kaspar Lavater, en sus Fragmentos fisiognómicos , editados entre 1771 y 1773, recuperó la vieja teoría hipocrático-galénica de los cuatro temperamentos , que vendrían determinados por el predominio de uno de los cuatro humores (sangre, bilis amarilla, bilis negra o atrabilis y flema) sobre el resto. De este modo, el sujeto sanguíneo sería vital y despreocupado; el colérico —aquel en el que predomina la bilis amarilla—, se mostraría voluntarioso e iracundo; el tipo melancólico —predominio de la bilis negra— tendería a la tristeza y el ensimismamiento; y el flemático sería por lo general tranquilo. La gran aportación de Lavater a esta teoría, a todas luces pseudocientífica pero de enorme éxito cultural (la cara es el espejo del alma), fue la de estimar que podía determinarse no sólo qué clase de temperamento poseía un individuo examinando su apariencia externa, sino también los patrones básicos de su personalidad y, por tanto, elaborar así predicciones certeras acerca de su conducta.
Los planteamientos de Lavater influyeron sobremanera en el anatomista germano Franz Joseph Gall. El punto de partida de Gall es la afirmación, elaborada desde un punto de vista opuesto a cualquier clase de dualismo, de que el cerebro humano es el órgano productor del espíritu. Un órgano peculiar conformado por el agregado de otros muchos, cada uno de los cuales poseía una facultad psicológica concreta. Sostenía, así, que las diversas facultades mentales de los órganos cerebrales se encontraban en relación directa con el tamaño de los mismos. Este tamaño quedaba reflejado en la constitución ósea del cráneo y, por consiguiente, podía relacionarse la personalidad de los individuos con su estructura craneal. De esta manera, la frenología procuraba, a través del examen concienzudo de la superficie craneana ( craneoscopia ), diagnosticar la personalidad. De hecho, Gall, quien llegó a trabajar intensamente con población carcelaria, es señalado como el primer antecesor claro de la Antropología Forense moderna.
La falsa idea de que los cráneos de los criminales tenían ciertas particularidades especiales, enraizó con enorme vigor en la psiquiatría decimonónica y fue tenida en cuenta incluso por neurólogos y patólogos de primer nivel como el célebre Pierre-Paul Broca. De tal modo, en 1869, Wilson realizaría un estudio sistemático sobre 464 cráneos de criminales convictos. También Thomson, un médico de prisiones escocés, quien en 1870 publicó el resultado de sus observaciones sobre la configuración craneana de más de cinco mil presos. No fue menos el propio Cesare Lombroso, quien basaría en el análisis craneoscópico buena parte de su influyente teoría acerca de la mentalidad criminal.
Читать дальше