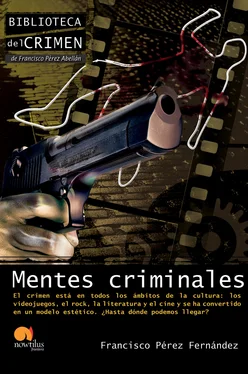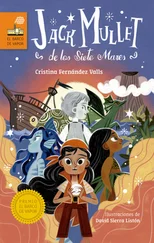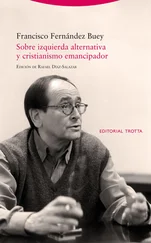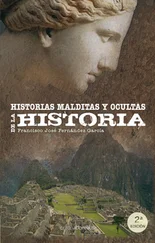La vuelta de tuerca definitiva en esta dirección fue proporcionada por un burócrata parisino, Alphonse Bertillon. Escribiente en la prefectura de París, Bertillon tenía una noción clara de qué estaba hablando al plantear su sistema de medida corporal (la antropometría), que comenzó a utilizar masivamente a partir de 1882 en el seno del Departamento de Identificación Judicial, fundado y dirigido por él mismo tras no pocas vicisitudes, para la identificación y catalogación de los delincuentes. Al fin y al cabo, era hijo y hermano de fisiólogos y, por consiguiente, un estrecho conocedor de las técnicas fisiológicas, médicas y estadísticas más comunes, así como de los principales elementos teóricos de la fisiognomía y la frenología. Pero Bertillon fue mucho más lejos que sus predecesores al cruzar el límite impuesto por el mero análisis craneoscópico y proponer un examen integral del individuo, para lo cual se ayudó de técnicas fotográficas.
La idea de partida era sencilla: existen ciertas partes del cuerpo humano que no sufren alteración alguna durante el curso completo de la existencia adulta del sujeto y, por tanto, si se catalogan concienzudamente, el individuo queda perfectamente identificado con respecto al resto. Cada una de las medidas corporales y su relación de proporcionalidad con respecto al resto, así como el color de los ojos, la forma de las circunvoluciones de los pabellones auditivos y cualquier otro elemento imaginable de la apariencia externa del delincuente, eran así cuidadosamente recogidos en una ficha personalizada a la que, obviamente, se adjuntaban fotografías de frente y de perfil del individuo. Con el tiempo, y gracias a la inestimable aportación del trabajo en el campo de la dactiloscopia de pioneros como William Herschel y Francis Galton, las fichas personalizadas de Bertillon incluyeron también las huellas dactilares de los detenidos, convirtiéndose en uno de los elementos centrales de la práctica policial moderna 7 . Así, la aportación de Bertillon al quehacer policial fue tan apreciada que muy pronto el método se extendió por todo el continente y cruzó el Atlántico. Su utilidad, por lo demás, resultaba incuestionable en la medida en que permitía un exhaustivo control de la población delincuente y penitenciaria, evitando el anonimato del que en épocas anteriores se habían servido muchos criminales sistemáticos a quienes, simplemente, les bastaba cambiar de ciudad o de provincia para continuar en el desempeño de sus actividades delictivas 8 .
Lo cierto es que el método Bertillon sólo comenzó a ser remodelado o reemplazado cuando las técnicas de observación y clasificación dactiloscópica fueron plenamente perfeccionadas, proceso que concluyó alrededor de 1914. Fue este triunfo el que debió de animar a Bertillon a publicar en 1896 su Signaletic instructions, including the theory and practice of anthropometrical identification , obra que, sin embargo, despertó enorme controversia científica en la medida en que se hacía eco de un buen número de elementos tomados de las, ya entonces discutidas por parte de la comunidad científica, aportaciones de Lavater y Gall. Lo cierto es que en aquella obra, construida desde los cientos de miles de datos estadísticos que Bertillon había podido reunir a lo largo de años, se establecían conclusiones que iban mucho más allá de la incuestionable utilidad práctica del sistema de medida antropométrica, al sostenerse la tesis de que entre los criminales existía una taxonomía de rasgos físicos específicos que permitía diferenciarlos de entre el resto de las personas «de bien» y, más aún, que en función de dichos rasgos se podía determinar hacia qué tipo de delitos sentía el sujeto especial propensión en cada caso.
La piedra angular de esta y otras pseudociencias afines fue el célebre concepto de índice cefálico , tenido durante mucho tiempo como un término de entidad científica incuestionable. A partir de él se elaboraron las premisas centrales de la craneometría, cuyo motor y principal artífice fue el sueco Anders Retzius (1796-1860). Este indicó que midiendo la anchura de un cráneo que pudiera considerarse normal o tópico en una raza, luego multiplicándola por cien y al fin dividiéndola por la longitud, se identificaba el anteriormente reseñado índice cefálico de la raza analizada en cuestión. Retzius, cuya valoración científica como anatomista no fue cuestionada durante décadas, diseñó mediante el estudio de cráneos conceptos célebres como los de «dolicocéfalo» y «braquicéfalo». A partir de sus trabajos, muy influyentes, dividió las razas en función de su índice cefálico. Sus teorías, que contaron con incontables seguidores en todo el mundo, algunos de la talla del antes citado neurólogo francés Pierre Paul Broca, se vinieron abajo cuando se probó que no es posible identificar a un pueblo con un cráneo, porque el propio concepto de «cráneo tipo» es absurdo y que, más aún, dentro de una misma familia las formas craneales más básicas no sólo no son hereditarias sino que además cambian de una generación a la siguiente.
LA MALDICIÓN DE LOMBROSO
Pero mucho antes de que el fin de la credibilidad científica de la craneometría fuese una realidad, llegó Cesare Lombroso. Médico, darwinista y conocedor de estas metodologías precoces empleadas en la detección y examen del delincuente, comenzó a pensar hacia 1871 en las bases de lo que luego sería su popular teoría criminológica. En el transcurso de ese año pudo observar con detenimiento el cráneo de Villella, un celebérrimo bandido y asesino, perseguido durante décadas por la justicia transalpina. En el transcurso de su trabajo, determinó que aquel hombre mostraba obvias deformidades craneanas, así como ciertos rasgos anatómicos propios de los simios. Villella era un ser atávico, primitivo, deforme… Y quizá por ello también criminal. El hallazgo comparativo resultó casual en la medida en que Lombroso estaba buscando criterios de base que permitieran establecer relaciones y diferencias entre el delincuente, el hombre salvaje, el sujeto normal y el enfermo mental, y no había pensado todavía en considerar una teoría criminogenética. En todo caso, dio un giro a sus primeros planteamientos para manifestar en sus Memorias sobre los manicomios criminales (1872) que existen preclaros puntos de contacto entre delincuentes y locos, si bien cabría considerar a los primeros como seres claramente deformes y anormales , cercanos al hombre primitivo e incapacitados para la vida en sociedad, por lo que el Estado debiera plantearse la creación de instituciones especiales para criminales que permitieran no mezclarlos arbitrariamente junto con otros enfermos mentales y, al mismo tiempo, estudiarlos con detenimiento y precisión a fin de prevenir sus actos.
El perfecto ejemplo de cómo funcionaban en la práctica esta clase de argumentaciones teóricas lo tenemos aquí mismo, en España, donde nos encontramos con el caso Juan Díaz de Garayo y Ruiz de Argandoña, el afamado Sacamantecas de Vitoria, a quien su aspecto lo elevaba al rango de paradigma del criminal por naturaleza, de nacimiento y sin posibilidad de eludir un destino prefigurado por fuerzas cósmicas. Su cráneo era deforme y brutal. Rostro ancho, frente abombada, cejas prominentes, occipucio muy retrasado y puntiagudo, mandíbulas enormes, pómulos exageradamente marcados, ojos hundidos… Piénsese que por aquel entonces el mero hecho de tener las cuatro muelas del juicio era considerado un rasgo de primitivismo y tendencia criminal, de suerte que poco más que el garrote vil podía esperar a un individuo deforme como Garayo. Quienes llegaron a verle tras su detención, sin duda instalados ya en el prejuicio inevitable de los malsanos crímenes que había cometido, miraban a un hombre pero no veían otra cosa que a un animal. Tal fue el caso del afamado doctor alicantino José María Esquerdo y Zaragoza, convencido seguidor de Morel, quien lo visitó varias veces en la cárcel. Su visión del reo se cimentaba sobre juicios del estilo: «Hemos dicho, señores, que Garayo es imbécil. […] Mientras nuestra desgraciada especie ofrezca monstruosidades como la que nos ocupa, fuerza es atemperarse a los hechos» 9 . Sobre apreciaciones de este estilo se pavoneaba Esquerdo en los círculos del saber, conferenciando por doquier, con argumentaciones a menudo rayanas en la más completa demagogia, sosteniendo que un tipo como Díaz de Garayo le podía parecer completamente normal a cualquiera sin experiencia psiquiátrica o demasiado pacato y moralista.
Читать дальше