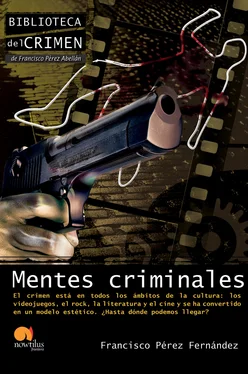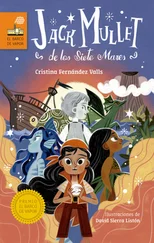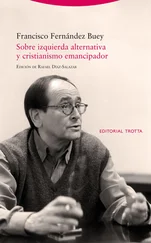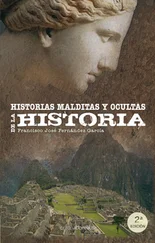De hecho, ya en fecha tan temprana como 1584, autores como Reginald Scot sostenían que la licantropía era un trastorno mental, atribuyendo a la superstición popular la idea de que realmente un ser humano pudiera transformarse en lobo o cualquier otro animal. Lo cierto es que los testimonios históricos de verdaderas epidemias de esta locura son variopintos y pueden ser rastreados en la literatura desde el siglo XVI hasta, prácticamente, finales del XIX. Sirva un dato: tan sólo en el período comprendido entre 1520 y 1630 los historiadores han podido registrar hasta treinta mil supuestos casos de licantropía sólo en Francia. Esto es interesante desde un punto de vista antropológico. Parece que mientras el este de Europa era el hogar de los vampiros, los bosques franceses se habían transformado en el territorio de los hombres lobo. Lo cual nos indica que el ser humano necesita de referentes socioculturales hasta para perder el juicio y que, a menudo, resulta más sencillo inventar una leyenda para explicar las razones por las que la gente enloquece que tratar de profundizar en el asunto por vías más áridas.
La idea de Scot fue posteriormente ampliada por otros autores ingleses como Robert Burton, quien en 1621 sostuvo que algunos llaman a la licantropía una especie de melancolía; pero él prefería denominarla locura. Nada tiene de sorprendente para la época este racionalismo británico al respecto del tema, pues en Inglaterra los lobos se habían extinguido muchos años antes de que ambos textos fueran escritos. De hecho, es fácil encontrar relatos de hombres lobo en el trabajo de los ensayistas de las islas si nos remontamos al período comprendido entre los siglos X y XIII . Ahora bien, a partir del siglo XVI, este tipo de historias tan sólo sobrevivió allí como argumento literario.
Pero, precisamente a causa de la abundancia de lobos en el continente, estos animales, en sus más feroces manifestaciones, coparon con su imagen la cultura europea hasta bien entrado el siglo XX. No es casual que la bestia que, según Perrault, trata de «comerse» a su Caperucita Roja sea un lobo, como tampoco es fruto del azar que lo sea también el monstruo que asedia al bueno de Pedro en el cuento popular ruso que luego haría mundialmente famoso en forma de poema musical el compositor Sergei Prokofiev. Al fin y al cabo, los lobos eran unos bichos peligrosos, tenidos por malos, encarnación del diablo, que mataban al ganado, esquilmaban los cotos de caza y, a la postre, llegaban a ser un peligro para los caminantes despistados 4 . No sorprende, por consiguiente, que las batidas contra ellos a fin de mantener controlada su población y mantenerlos alejados de las zonas habitadas se convirtieran en una costumbre que a punto estuvo de conducir a la especie a su extinción en todos los ecosistemas… ¿Cómo no creer que eran el peor de los monstruos? ¿Cómo no pensar que un hombre singularmente malvado y alejado de la mano de Dios pudiera acabar tomando su forma?

Jacinto Molina, alias Paul Naschy, fue durante décadas la imagen del hombre lobo patrio. Por desgracia, y pese a hacer por la difusión de nuestro cine más que muchos autores tenidos por «serios», siempre fue más admirado y reconocido fuera de España.
NACE EL CONCEPTO DE «MENTE CRIMINAL»
Lo cierto es que la irrupción de la ciencia en el ámbito de lo psíquico, cosa que comenzó a ocurrir de forma sistemática en el siglo XVII con la aparición de un nuevo tipo de médico, el alienista, provocó un giro radical en la cultura popular en la misma medida en que arte, cine, literatura y ciencia han seguido caminos paralelos. Las leyendas que se habían constituido como verdades populares pasaron a convertirse en supercherías ignorantes, pero lo que nunca se dijo es que la propia explicación científica de tales leyendas correspondía a una nueva mitología: la de la civilización moderna, ilustrada, apoyada sobre las ideas del progreso sin fin y del conocimiento ilimitado. La verdad es que nunca se ha podido explicar con exactitud qué es la «mente criminal» si es que tal cosa existe y con toda certeza se trata de otra leyenda, aunque en este caso científico-jurídica como corresponde a una cultura que, como la nuestra, ha convertido a la ciencia, la tecnología y el orden público en el centro esencial de su existencia y de su dinámica.
Siempre podemos preguntarnos por qué ha sido necesario crear el mito científico-cultural de la «mente criminal», y las respuestas que se suscitan prácticamente de inmediato a la cuestión son dos: En primer lugar, hemos comprendido tras una larga historia de persecución del crimen que la lucha contra el mismo es descorazonadora e ineficiente en sus propios términos. Siempre hay alguien dispuesto a delinquir por más duramente que se castigue el delito en la medida en que el crimen viene predefinido por la misma ley que trata de combatirlo. Y las razones por las que se cometen crímenes son variopintas y variables en función del fenómeno inherente a la estructura misma del sistema bajo el que se vive y los reglamentos que se establecen en su interior… Si hay reglas, siempre habrá quien las transgreda y esto es algo difícil de aceptar para quienes rigen los destinos del mundo, de una sociedad, de una institución, de una asociación o de una simple comunidad de vecinos.
En segundo término, aunque no menos relevante, nos encontramos con la consideración de que nos resulta ética y moralmente obsceno asumir la existencia de personas que conviertan el crimen en un modo de vida e incluso que lleguen a gozar con él. Consecuencia: preferimos creer que existe una «mente criminal», panacea sociológico-moral que explica el ser mismo del delito y justifica su persecución a ultranza antes que comprendernos y aceptarnos como seres potencialmente criminógenos… Preferimos creer que hay sujetos «naturalmente» criminales antes que asumir que todos podemos cometer crímenes en un momento dado, lo cual implica que en buena medida hemos fracasado científica y legalmente en la persecución del crimen. Bien manifestaba Foucault que es más sencillo criminalizar al individuo que asumir la imperfección incorregible —sostenida interesadamente en algún caso— de la sociedad.
Lo cierto es que aún no sabemos a ciencia cierta qué clase de entidad es eso a lo que llamamos «mente», y estamos lejos de saber cómo funciona con exactitud más allá de su base fisiológica en la medida en que sabemos poco acerca del modo en que tales procesos se convierten en «fenómenos mentales», así como de la manera en que lo propiamente mental —si es que existe más allá de su denominación— reconduce y reajusta lo fisiológico. De la misma manera parece una obviedad indicar que el crimen es algo definido socioculturalmente al punto de que ni en todas las sociedades, ni en todas las culturas, se comete el mismo tipo de crímenes ni los criminales siguen las mismas motivaciones e intereses. Y, en último término, la verdad es que no sabemos en qué cosa es el criminal distinto del resto de las personas, salvo por sus actos, que no son propiamente mentales. Sin embargo, ninguna de estas fallas científicas ha impedido el diletantismo pseudocientífico en torno a la «mente criminal», ni que la cultura popular a través de sus manifestaciones artísticas y culturales de masas se haga cargo de esta clase de explicaciones, las difunda y las integre en la comprensión que cada uno de nosotros tiene de la realidad: las leyendas cambian, pero la necesidad de explicaciones también permanece.
1 Nombre que recibía en antiguo húngaro la actual ciudad de Belgrado, capital de Serbia.
2 Burking , cuya primera acepción según el Diccionario Oxford significa «matar a la manera de Burke» en la medida en que fue el inventor del método, es una forma de asesinato a dúo. Un sujeto rodea el torso de la víctima previamente sedada o adormecida con los brazos, desde atrás, y le oprime el pecho con fuerza; entre tanto el otro, situado delante, le tapa la boca y la nariz con las manos.
Читать дальше