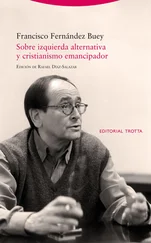Sin embargo, con el tiempo hemos asumido que, en efecto, los vampiros existen más allá de las creencias o la ficción. Cierto que no como en las historias de campamento o en los cuentos infantiles, pero sí de un modo mucho menos literario y tal vez por ello más descarnado y aterrador: pensemos en Richard Trenton Chase, el conocido como Vampiro de Sacramento , un demente que asesinó a cuatro personas para beberse su sangre y curarse —según él— de una inexistente dolencia que diluía sus vísceras y convertía su propia sangre en polvo. Antes se había hecho experto en degollar pájaros, conejos, ovejas e incluso vacas para mantener su angustiosa dieta… Si nos retrotraemos a épocas pasadas de nuestra historia, momentos en los que la ciencia era un ideal antes que una realidad, en los que el analfabetismo, el misticismo, los ritos esotéricos y las supersticiones eran norma de vida, comprenderemos perfectamente que estos vampiros, por incomprendidos, en realidad siempre fueron tipos como Chase. No es que con esta constatación se pretenda destruir la magia de los viejos mitos, entiéndase bien, pues descubrir la verdadera naturaleza del monstruo sólo ha servido para cambiar el misterio de sitio, para alumbrarlo con nuevos focos. Ahora la magia simplemente es otra porque lo desconocido ha cambiado de aspecto.
EL LADRÓN DE CADÁVERES Y EL LOBO FEROZ
Pensemos en este momento en el ambivalente Viktor Frankenstein, uno de los antihéroes favoritos de nuestra cultura en la medida en que es un hombre que, obsesionado por la búsqueda del bien mayor, crea un espanto del que para su desgracia se convierte en la primera y más apetecida víctima. Casi un arquetipo que explica en buena medida lo que somos como civilización. El Frankenstein de Mary Shelley es también el Fausto de Goethe: la paradoja que se alcanza en la cima de la ilustración en tanto que triunfo radical de la mente sobre la materia y de la ciencia sobre la moral. Saber es poder, en efecto, pero tal vez haya cosas que sea mejor no conocer jamás, porque no todo conocimiento tiene necesariamente que sernos benéfico. Viktor Frankenstein, ese hombre sediento de ciencia que, pretendiéndose un dios, se convierte en un necrófilo profanador de tumbas, en un ladrón de cadáveres y en un maltratador del descanso de los muertos.
También en los excepcionales relatos góticos de Robert Louis Stevenson —como El ladrón de cadáveres , posteriormente versionado para el cine en la extraordinaria película homónima de 1945— y otros autores aparecen estos personajes que saltan tapias de cementerios en mitad de la noche y excavan tumbas a la luz mortecina de viejos faroles. ¿Una simple invención? ¿Una parte más del juego de alegorías en el que se apoya toda ficción? Por supuesto que no. A finales del XVIII, en las islas británicas, se produjo una auténtica ola de asaltos a cementerios que llegó a preocupar muy seriamente a las autoridades. Las bandas de profanadores de tumbas se multiplicaban por todo el país a tal punto que los familiares de los fallecidos que podían permitírselo empezaron a proteger las sepulturas de sus seres queridos con cancelas y jaulas. Los motivos de este inusual proceder criminal no tenían que ver con lo religioso o lo esotérico, a veces ni tan siquiera con el robo de las posibles joyas con que se había enviado a los finados a su último reposo, sino fundamentalmente con la investigación médica.
En Gran Bretaña existía un problema científico de primer orden al no poder practicarse disecciones con cadáveres en las facultades de medicina, pues estaba prohibido legalmente proceder de tal manera con los restos de un ser humano a causa de la llamada Acta Médica . De hecho, incluso la práctica de autopsias era extraordinariamente rara por motivos religiosos y morales. Habitualmente se utilizaban para la enseñanza cuerpos de vagabundos o sujetos no identificados, que nadie reclamaba y que eran hurtados de la fosa común mediante pequeños sobornos a los funcionarios públicos. Pero cuando la persecución de estas prácticas se hizo más severa y los cadáveres comenzaron a escasear, el tráfico de muertos se convirtió en un pingüe y bien remunerado negocio que se extendió por media Europa: cuanto más fresco el cuerpo, mejor pagado por estudiantes y docentes. Y en Edimburgo, Escocia, a la sombra de esta historia truculenta, apareció otro inopinado Frankenstein, el doctor Robert Knox, quien se hizo especialmente interesante para los ladrones de cadáveres porque pagaba cada pieza excepcionalmente bien y sin hacer preguntas molestas. Un perfecto reclamo para el crimen. Cuando obtener muertos frescos se hizo harto complicado a causa de la contumaz prevención de los familiares y la obsesiva persecución policial, Robert Burke y William Hare, los Vampiros de Edimburgo, utilizaron la posada del segundo para asesinar a más de una decena de personas cuyos cuerpos vendieron puntualmente al cirujano Knox.
Como vemos, también aquí hay mucho más que literatura o leyenda, al punto de que la historia forma parte del folclore popular británico y se canta en coplas tabernarias, siendo la más conocida de ellas la que lleva el título de The ballad of Robert Burke . Y más lejos aún puesto que el modo en que Burke y Hare terminaban con la vida de sus víctimas se ha integrado de forma activa en el inglés popular de las islas británicas mediante la palabra burking —o «burkear» 2 .
Homólogo al de los vampiros es el mito del hombre lobo tanto en su origen como en sus manifestaciones folclóricas. No obstante, aunque actualmente convertido en un hermano menor del vampiro por razones de índole meramente comercial, el hombre lobo es un personaje mucho más antiguo y exitoso en la cultura occidental que el vampiro, pues su rastro literario es sondeable hasta las mismas bases de la civilización grecolatina y la idea de la metamorfosis, esto es, la conversión física de un ser de determinada especie en otro de especie diferente. Rica es la cultura occidental en leyendas de licántropos que ya eran particularmente populares en Grecia y Roma, y es precisamente por ello que los textos grecolatinos son una de las fuentes más antiguas y amplias a este respecto. No podemos olvidar, en tal sentido, que Rómulo y Remo, los supuestos fundadores de Roma, fueron según la tradición amamantados por una loba. Pero este tratamiento extensivo no se circunscribió tan solo al punto de vista de lo legendario o lo mitológico. Ya una figura en absoluto sospechosa como Heródoto de Halicarnaso (484-425 a. C.) fue uno de los primeros autores en tratar con tintes netamente legendarios el tema de la transformación de hombres en lobos, al narrar la incursión de castigo que el persa Darío realizó en Escitia.
Muy conocida, especialmente desde su representación cinematográfica 3 , es la historia de la Bestia de Gévaudan , supuestamente ocurrida en la región francesa de Auvernia y que funde y confunde lo real con lo ficticio al punto de que ambas cosas son ya indiscernibles: lo que fue descrito como un «lobo gigantesco» asoló a los habitantes de esta zona del macizo central galo hasta que el animal fue supuestamente cazado, pero nunca quedó claro que la resolución del hecho fuera este y los lugareños prefirieron seguir creyendo que la bestia era, en realidad, un hombre capaz de transformarse en lobo. Y no son pocos los asesinos que, alimentados por la superstición y las leyendas confusamente digeridas, se han creído capaces de convertirse en lobos para ejecutar sus correrías. Célebre es nuestro Manuel Blanco Romasanta, pero no el único ni el primero en ser juzgado por su condición de lobishome . Así, Jacques Roulet, el llamado Hombre Lobo de Angers , un mendigo juzgado y condenado por los tribunales de dicha localidad francesa en 1598 por canibalismo y licantropía. En su caso la debilidad mental era tan obvia que el parlamento parisino, en un gesto de inusitada modernidad, revocó la sentencia a muerte original para determinar que Roulet terminara sus días en un asilo para dementes. Y todavía antes, curiosamente en 1589, Peter Stubbe —puede que Stumpf, Stumpp, Stube o Stübbe, pues depende de las fuentes que se consulte— fue acusado y condenado a muerte por canibalismo y licantropía en la pequeña localidad alemana de Bedburg, culpándosele del asesinato de dieciséis niños, mujeres y hombres. Cabe destacar, no obstante, que en los dos casos referidos las confesiones de los acusados fueron extraídas mediante terribles torturas y, consecuentemente, no cabe esperar que resulten tampoco demasiado fiables.
Читать дальше