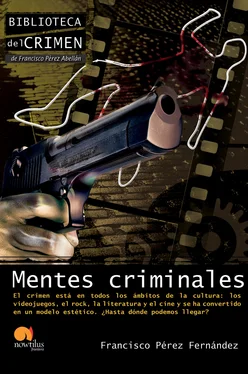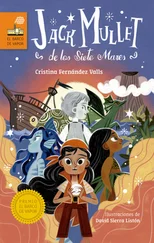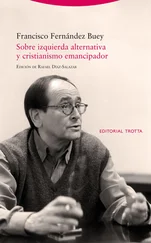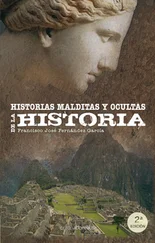Pero el móvil económico, a menudo, también puede ser un obstáculo en sí mismo. Otra verdad insoslayable es la de que en demasiadas ocasiones se ha hablado —y se habla— del crimen con escaso conocimiento, desde tribunas poco respetables, escasamente sensatas y, por cierto, casi nada respetuosas con los hechos o con el propio público al que pretenden alimentar. Guiadas de un afán morboso y amarillista que no esconde otra cosa que un incuestionable interés mercantil —o el simple e interesado desgaste del partido político de turno— por la vía de la consigna, la propaganda y el ascenso rápido y coyuntural de las audiencias. Esto, que ha conducido a muchos al tremendismo, el alarmismo y toda otra suerte de «ismos», ha contribuido sobremanera, y por simple exceso, al desprestigio generalizado de estos asuntos. Jamás ha sido buena cosa el extremismo para casi nada.
Así, y sin fundamentos, se ha hecho común asociar con el delito muchas de las manifestaciones de la cultura popular: libros de especial temática, juegos de rol, estilos musicales, videojuegos, cine de género. Un discurso atrabiliario y torpe que resulta tan infundado en términos argumentales como insinuar que los trenes son malos para la humanidad porque alguno descarrila. El hecho, lo veremos, es que no existe hasta la fecha ningún estudio serio y riguroso, alejado de cualquier atisbo de sesgo, que permita sostener el argumento de que ver cierto tipo de cine, leer una u otra literatura, jugar con una videoconsola, tirar unos dados o ser aficionado al rock duro sean actividades que puedan transformar a un sujeto cualquiera en un delincuente. Bien diferente es que el criminal de turno seleccione la lectura de un libro u otro porque se ajuste más o menos a sus delirios.
A esta clase de amarillismo, simplista, ignorante y absurdo nos referimos. En lo que a la dinámica mental respecta, el medio no parece ser el mensaje. Por ejemplo, este sensacionalismo hizo que cuando se descubrió el perfil que Jared Lee Loughner —autor confeso del famoso tiroteo de Tucson en 2011— mantenía en una conocida comunidad de internet, los medios de comunicación destacaran que entre sus libros favoritos se encontraban Mi lucha , de Adolf Hitler, y el Manifiesto comunista , de Marx y Engels. Obviando la extraordinaria contradicción ideológica, lo que tampoco se dijo, en un deliberado intento por conducir al espectador hacia cierto posicionamiento intelectual sobre el tema, es que en ese mismo listado aparecían otros textos como La República (Platón), El mago de Oz (L. Frank Baum), Fahrenheit 451 (Ray Bradbury), Peter Pan (James Matthew Barrie) o Siddhartha (Herman Hesse). En otras palabras: la supuesta motivación ideológica de Loughner tenía muy poco de consistencia y mucho de indigestión.
Anthony Burgess y Stanley Kubrick, cada uno a su modo, explicaron al público de forma inigualable lo precedente. Alex, el protagonista de La naranja mecánica , ponía fin a sus violentas salidas nocturnas con la audición del cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven. Sorprendente. Mientras que los versos de la Oda a la alegría de Schiller sirven para despertar el sentimiento místico y fraterno de buena parte de los mortales, en la mente de Alex vinieron a operar en la dirección inversa: obraban como colofón a una orgía de gamberrismo, sadismo, apaleamiento, violación y pillaje. Nadie en su sano juicio diría que Beethoven compuso la obra con aquellos fines —y si lo hiciera muy probablemente sería objeto de escarnio: la maldad no reside ni en la forma ni en el fondo de aquello que se transmite, sino en el uso particular que cada cual haga de lo transmitido.
No podemos condenar al cine o al videojuego de que haya delincuentes, del mismo modo que no podemos culpar al dinero de que existan los ladrones. Lo incomprensible es que si lo segundo nos parece intelectualmente tonto, no nos lo parezca igualmente lo primero. Existe una especie de mecanismo mental que nos hace imaginar extrañas correlaciones entre hechos y cosas que nada tienen que ver entre sí pero, sorprendentemente, una vez que establecemos tales conexiones también nos cuesta mucho convencernos de que son meras ilusiones racionales. Monstruos de la razón que dijo Goya. Lo interesante es que estas simplificaciones burdas son bases a partir de las cuales pretendemos explicarnos fenómenos complejos que, simplemente, no alcanzamos a discernir en toda su magnitud.
El descrito es un proceso psicológico muy torpe y ajeno al conocimiento, desde luego, pero es muy común. Se repite tan a menudo entre la gente y se extiende con tanta facilidad que en muchos casos la mentira se transustancia en verdad. Así, todos parecemos estar de acuerdo en el hecho de que la violencia en los medios de comunicación es un grave problema del que hemos de protegernos y, asimismo, tratar de proteger a los que estimamos más débiles psicológicamente. Pero nos cuesta entender que la anterior es una cuestión multivariable que no debiera ser confundida alegremente, ni mezclada sin más, con acontecimientos aledaños como la expansión del crimen en el seno de la cultura popular, su valor artístico y su significado antropológico.
De hecho, tanto legos como especialistas suelen sumarse a una tendencia, a todas luces excluyente y absolutista, que iguala toda violencia difundida para empaquetarla bajo las etiquetas de la maldad y la perversión. Pero las cuestiones relevantes permanecen siempre al margen del debate en la medida en que lo complican: ¿coincidimos todos en la misma percepción de la violencia? ¿La violencia es siempre violencia y nada más que violencia? ¿Decide el sujeto qué es —y qué no es— violento para él? La historia que enseñamos en los colegios a nuestros hijos, por ejemplo, nos dice sin ningún recato que hay «buena violencia» y «mala violencia» en función de quien la ejerza y con qué fines. Y la gente que grita contra la violencia no lo hace contra todas sus formas, sino contra ciertos aspectos de ella que considera molestos para sus intereses… Personalmente, yo no pondría mi seguridad personal en manos de muchos de los supuestos enemigos de la violencia que claman contra ella tras una pancarta. La honestidad debe llevarnos a concluir que, en efecto, la violencia es algo social y culturalmente definido que incluye, en última instancia, una buena porción de subjetividad.
Lo anterior propicia situaciones paradójicas —y extrañas— en las que individuos pacíficos, que se dicen y piensan «ajenos a la violencia», se muestran sumamente comprensivos con la invasión de un país de Oriente Medio, con la tortura, el asesinato en un exceso de celo policial de un pacífico ciudadano o con la pena de muerte. Por el contrario, no están dispuestos a tolerar en ningún caso la violencia terrorista o el asesinato discrecional ejecutado por particulares. Desde luego, la violencia y sus manifestaciones no son algo cerrado y conciso. Parece tener colores y en ello, qué duda cabe, también influye la reconstrucción de la realidad que se realiza en los diversos cauces de difusión de la cultura. Sin embargo, estas reflexiones no alcanzan el sustrato último de un problema que sigue resultando esquivo: ¿Cuál es el sentido último de la violencia audiovisual y escrita? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué efectos tiene sobre el espectador? ¿Por qué los medios de control ideológico se articulan en torno a la violencia y sus manifestaciones? Deberíamos situarnos en posiciones que nos permitieran distanciarnos de aquellos que intentan magnificar los efectos que los contenidos culturales violentos causan en el ciudadano, pero también de aquellos otros que pretenden considerarlos como simples e inocuas fuentes de información y entretenimiento. Simplificar equivale a no conocer.
Читать дальше