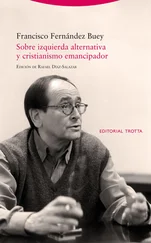La violencia en la cultura no es la simple representación más o menos realista de actos violentos o criminales que suelen ofrecernos los diversos medios de transmisión y reproducción cultural. Si el asunto fuera tan sencillo, igualmente sencilla sería su resolución. Bastaría con cambiar de canal, de película o de periódico, o simplemente con limitar legalmente la difusión de tales contenidos. En no pocas ocasiones ocurre que el mandamás de turno cae en esta idea pedestre del problema para olvidar que las dificultades van mucho más allá, pues la violencia es en la mayor parte de los casos presentada de manera implícita. Obviamente, para un padre sería relativamente fácil proteger a sus hijos de los contenidos explícitamente violentos de la televisión, pues son reconocibles con facilidad y basta con oprimir el botón del mando a distancia en el justo momento en el que se presentan o, sencillamente, con restringir el uso del aparato a los niños en determinadas franjas horarias.
Pero no es menos cierto que esto, a pesar de todo, no siempre se hace, ya que el asunto está sometido a una completa discrecionalidad: es común que los propios medios ignoren los reglamentos que se autoimponen farisaicamente. También que muchos padres decidan que un programa, una película, un tebeo o un videojuego con contenidos explícitamente violentos son perfectamente asumibles por los críos siempre y cuando no aparezca la sangre, se trate de dibujos animados, etcétera. Argumentan para justificarse que lo más fácil es decir a los chavales que «eso es de mentira». Por otro lado, no todos los niños están sometidos a los mismos patrones socializadores y educativos, por lo que no todos son capaces de racionalizar e integrar psíquicamente esa violencia criminal con la misma eficacia, ni se muestran resistentes a ella en igual medida.
Para algunos críos los dibujos animados violentos, o los videojuegos que parecen estimular patrones cognitivos y conductuales de agresividad, son un mero entretenimiento sin más. Entretanto, para otros pueden convertirse en modelos de acción sólidos. En los mismos términos podríamos referirnos a muchos contenidos de y para adultos. Precisamente por ello, el discurso relativo a la protección de los supuestamente «más débiles» está vacío y forma parte del debate político más que otra cosa, al igual que otros no menos huecos como el del supuesto interés general. Palabrería destinada simplemente a suscitar batallas ideológicas y delimitar libertades. En la mayor parte de los casos el medio no es el mensaje y la subjetividad del individuo toma un papel fundamental como intérprete y canalizador de los contenidos violentos.
Dada esta infinidad de matices, se asume desde los medios que la violencia explícita y fácilmente identificable de ciertos contenidos tan solo debe ser anunciada o limitada a ciertas edades: «esto puede herirle, queda avisado». Por lo demás, no es probable que la violencia directa sea tan peligrosa como se pretende, puesto que todos nos damos cuenta de que, sencillamente, «eso es violento», lo cual nos permite tomar partido ante ella e integrarla en la conciencia de un modo preciso y concreto. Las dificultades se nos presentan más claramente cuando nos referimos a la violencia implícita, pues no es reconocible con facilidad y no suele crear por ello alarma de especie alguna entre el gran público. Es subrepticia y ajena a la crítica. Podemos recurrir a la autoprotección —o la de aquellos que estimamos «psicológicamente débiles»— de cambiar de canal cuando las noticias nos muestran las crudas imágenes de los cadáveres desmembrados por un coche bomba en Tel Aviv. Pero la otra violencia, la implícita, es aviesa, suele pasar inadvertida y penetra en nosotros sin que obre sobre ella filtro psicológico alguno. No es identificable con facilidad y, en general, queda al criterio no siempre definido del espectador determinar si esos contenidos son peligrosos e inasumibles, o no. Así, por ejemplo, muchos podrían contemplar la agresión de un famoso ofuscado sobre un periodista como un ejercicio de la violencia, mientras que otros justificarían el acto como una razonable defensa del derecho a la intimidad.
En efecto, hablamos de esa violencia estructural y simbólica, consustancial al tejido de nuestras sociedades que se reviste de ideología, cultura, tradición o costumbre y en la que nos socializamos y resocializamos constantemente sin que nadie la critique o señale porque sus contenidos no hablan a las claras del crimen, por ejemplo. Es evidente que esta clase de violencia implícita no es difundida en exclusividad por los medios de comunicación de masas, puesto que se presenta de manera horizontal y vertical en todas las instituciones y, por supuesto, todas ellas trabajan para su legitimación. Sin embargo, los medios no pueden ser cínicamente exculpados como mero «reflejo» de la sociedad en la misma medida en que sus tentáculos llegan a todas partes y operan como correa de transmisión y poderoso catalizador de esa violencia simbólica.
Un hecho está meridianamente claro: el crimen y la violencia forman parte de nuestra concepción cultural del mundo —del ser social— y no van a desaparecer por mucho que nos esforcemos en defender un inocente optimismo antropológico. Antes bien, en tanto que fenómeno de entretenimiento masivo el crimen y el criminal tienen vida propia y, por cierto, cada vez más estética, ficticia, y por ello mismo alejada del crimen y del criminal reales. Este es precisamente uno de los primeros malentendidos que a menudo me veo obligado a zanjar ante mis alumnos casi en el primer día de clase: «el crimen real no tiene nada que ver con el crimen del cine o de la televisión, de modo que olvidaros de todo eso si queréis aprender algo». No se puede negar que la representación artística del crimen ha generado muchas nuevas vocaciones, pero tampoco que la mayor parte de los alumnos y alumnas que estudian criminología se muestran confusos cuando comienzan a descorrer el telón de lo real, que no es menos apasionante pero sí bastante diferente.
Y no obstante, en tanto que aficionado desde la juventud a estas manifestaciones culturales, no puedo negar que el crimen de ficción me resulta, en sí mismo, extraordinariamente apasionante en lo que tiene de nosotros, de explicación de lo que somos como seres humanos, de discurso creativo estéticamente perfecto y cerrado. Vivo y en evolución permanente. Ello justifica el esfuerzo de escribir este libro que ofrece una panorámica dinámica del asunto que, espero, resulte al lector tan interesante como a mí me lo parece.
Muchos han sido los amigos que me han ayudado con sus sugerencias y apoyo a lo largo del recorrido que ha culminado con la construcción de esta obra. Casi todos me advirtieron que me embarcaba en una tarea imposible por lo que tenía de enciclopédico, pero siempre rehuí este obstáculo diciéndome a mí mismo que este sería más un trabajo reflexivo que de carácter erudito o simplemente acumulativo, y espero haberlo conseguido tal y como me lo propuse. Sea como fuere, aún a riesgo de dejarme a muchos sin mencionar, no puedo eludir un recuerdo para David G. Panadero, por sus siempre amables sugerencias en materia de novela negra y giallo ; Juan Ramón Biedma y Joanne Mampaso, quienes nunca pararon de animarme; Frank G. Rubio, cuya necesidad de sospechar de todo y de todos me hizo cuestionarme muchas cosas; a los compañeros y amigos del Departamento de Criminología de la Universidad Camilo José Cela por sus interesantísimas aportaciones y, por supuesto, a Francisco Pérez Abellán, quien comprendió —y suscribió— lo que pretendía hacer prácticamente desde que escribí la primera línea.
Sin embargo, y sin obviar el incondicional apoyo que siempre encuentro en mi familia y a todos los niveles, reconozco que el principal estímulo que me ha llevado a culminar este tortuoso proyecto —el más especial cuando menos— han sido mis hijos. En cierto modo siempre entendí que este trabajo debía ser una especie de camino de Pulgarcito. Un sendero de miguitas de pan. Una guía para que ellos, si alguna vez lo estimaban conveniente, pudieran adentrarse seguros, sin miedo a extraviarse, en el frondoso y oscuro bosque de la cultura popular por el mismo camino tenebroso por el que hace décadas lo hizo su padre.
Читать дальше