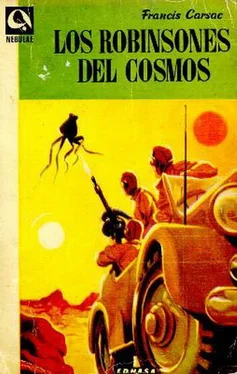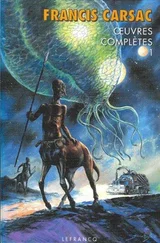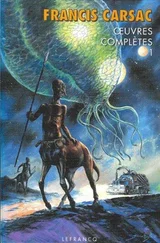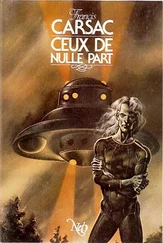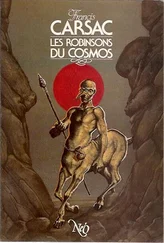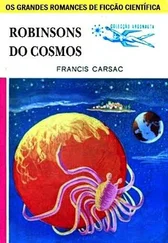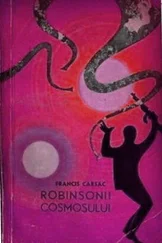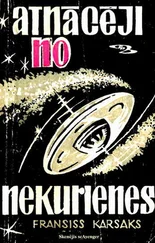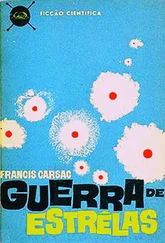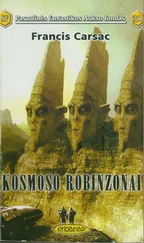— Aparentemente son primos hermanos de las hidras — dije.
— Por el momento, muchacho, me importa un comino — replicó Miguel—. Si se echan encima del Temerario…
—¡Soy idiota! ¡Cómo no habré puesto lanzagranadas en los torreones!
— Es tarde ya. Pero ¿y si pasáramos una de las ametralladoras del avión por un ojo de buey? Sería necesario, también, esconder las hélices. ¡Si salimos de ésta!…
Grité a la tripulación.
— Llevad una ametralladora y cintas de munición. Sobre todo, no paséis por el puente.
—¡Atención! — gritó Miguel. Un monstruo se acercaba con gran revuelo de tentáculos. Con uno de ellos agarró la valla de estribor y la arrancó.
— Si pudiéramos matar a uno con la ametralladora, quizá los demás se lo comerían.
El tubo acústico de las máquinas susurró:
— Las hélices están libres, señor.
— Bien. Estad atentos. Cuando yo lo ordene marchad adelante, a toda velocidad.
Los marineros subieron una ametralladora. Bajé el cristal e hice penetrar el cañón del arma. En el momento en que iba a disparar, Miguel me golpeó la espalda.
— Aguarda. Es mejor que lo haga un americano Están habituados a sus armas.
Pasé la ametralladora a Smith, verdadero afuste viviente. Visó minuciosamente un calamar que se posaba entre dos olas y disparó. El animal dio un verdadero salto fuera del agua, después se zambulló. En el momento en que Smith se disponía a liquidar a otro, se desencadenó una tempestad. Una decena de brazos gigantescos despejaron el puente, arrancando los pasamanos, retorciendo la pequeña grúa y hundiendo la chapa de protección de la ametralladora pequeña. Se rompió un cristal y penetró un tentáculo por la toldilla reventando el marco del tragaluz. Se agitó furiosamente. Miguel cayó sobre el tabique. Wilkins y yo, horrorizados e inmóviles, no pudimos dar un paso. Jeans yacía por tierra, derribado. El primero en reaccionar fue Smith. Cogió un hacha fijada en el muro y con un magnífico golpe de carnicero cortó limpiamente el tentáculo. A través de la puerta entreabierta salté al aparato de radio que lanzaba un S. O. S. antes de que los mástiles fueran arrancados. El Temerario se inclinó notoriamente, y oí a un marinero que gritaba:
—¡Nos hundimos!
Por el ojo de buey vi el mar agitado de tentáculos. Después llegó el deus est machina que nos salvó.
A unos doscientos metros emergió una cabeza enorme y chata de más de diez metros, presidida por una boca inmensa con blancos y acerados dientes. El recién llegado se precipitó sobre el primer calamar y lo seccionó en dos. Después, él y dos de sus congéneres que corrieron a flanquearle y los calamares libraron un combate feroz. ¡No podría asegurar si duró una hora o un minuto! El mar se calmó y no quedó otra cosa que restos de carne flotando a la deriva. Necesitamos más de diez minutos para darnos cuenta de que estábamos salvados. Entonces, enfilamos hacia el Norte a toda marcha.
Por la noche avistamos a babor un archipiélago de arrecifes encrespados, como siluetas en ruinas enderezadas contra el sol poniente. Nos acercamos con precaución. A escasos cables de distancia, apreciamos entre dos rocas dentadas un bullicio sospechoso. Instantes después, reconocimos una banda de calamares, y, con el timón a estribor, y a toda velocidad, los dejamos detrás nuestro.
La noche, muy clara, nos permitió avanzar bastante aprisa. Rozamos un calamar aislado, medio dormido, que fue fulminado por nuestras granadas. Por la mañana estábamos ante una isla.
O'Hara subió al puente, llevando el mapa que había dibujado, según las fotografías con rayos infrarrojos, tomadas desde el avión. Pudimos identificar la isla que teníamos delante con una tierra muy abrupta orientada Este-Oeste, situada entre el continente ecuatorial de donde veníamos y el continente boreal. La fotografía, tomada desde mucha altura, no precisaba detalles, pero se podía distinguir una cadena montañosa y grandes bosques. Al Sudeste, más allá de un estrecho, se podía observar la punta de otra tierra. Decidimos alcanzar el extremo Este de la primera isla, el poniente de la segunda y la gran península, al sur del continente boreal.
Recorrimos la costa Sur de la primera isla. Era rocosa, abrupta e inhospitalaria. Las montañas no parecían muy elevadas. Al atardecer llegamos al extremo Este y bajamos anclas en una pequeña bahía.
Al alba roja, el río se dibujó llano y monótono, con algo de vegetación. Cuando Helios se levantó divisamos con claridad una sabana que moría en el mar por una estrecha playa de arena blanca. Nos acercamos, e hicimos el feliz descubrimiento de que la playa terminaba de súbito, de manera que la costa distaba pocos metros de fondos de diez brazas. Nos fue fácil colocar el puente móvil y desembarcar el coche, en el cual habíamos substituido el lanzagranadas por una de las ametralladoras del avión, más manejable. Miguel, Wilkins y Jeans se instalaron en él. No fue sin aprensión que los vi desaparecer en lo alto de una pendiente. Las hierbas aplastadas trazaban la pista del coche, lo cual, llegado el case, facilitaría su búsqueda. Con la protección de las armas de a bordo bajé a tierra y visité los alrededores. Entre las hierbas, puede recoger una docena de especies distintas de curiosos «insectos» telúricos. Unas pisadas indicaban la presencia de fauna más voluminosa. Dos horas más tarde, el ronquido de un motor anunció el retorno de la camioneta. Miguel bajó solo.
—¿Dónde están los demás?
— Se quedaron allí.
—¿Dónde, allí?
— Ven, ya lo verás. Hemos hecho un descubrimiento.
—¿De qué se trata, pues?
— Ya lo verás.
Intrigado pasé el mando a Sinitb, y ocupé un lugar en el coche. La sabana ondulada, entrecortada de bosques. Cerca de uno de ellos erraba una manada de animales parecidos a los Goliats, pero sin cuernos. Después de una hora aproximada de camino vi un dolmen de varios metros de altura, y derecho, encima de él, a Jeans. Miguel se detuvo al pie. Bajamos, y por el otro lado entramos en un abrigo, debajo de la roca.
—¿Qué piensas de esto? — me preguntó Miguel.
Sobre la pared habían sido grabados una serie de signos; signos que se parecían curiosamente a los caracteres primitivos. Primero imaginé que se trataba de una broma, pero la pátina de la piedra me convenció muy pronto de mi error. Quizá habían tres o cuatrocientos signos.
— Hay más. Ven a verlo.
— Espera, voy a tomar un arma.
Fuimos para allá, ametralladora en mano. A doscientos metros el suelo descendía hacia un valle silencioso, en cuyo fondo se encontraba un amontonamiento de placas de metal y vigas torcidas, todo lo cual, sin embargo, había conservado un aspecto general fusiforme. Wilkins rodaba por entre los destrozos.
—¿Qué es esto? ¿Un avión?
— Quizá sí. ¡Pero no terrestre, esto es seguro!
Me acerqué, me adentré por el embrollo de restos. La chapa descansaba sobre la fina arena. Era de un metal amarillento, que no reconocí, pero del que Wilkins aseguró que era una aleación de aluminio.
El ingeniero me dejó curioseando el trasfondo de las placas, y se dirigió hacia la punta de aquel amasijo. Oímos una exclamación; después nos llamó. El extraño ingenio había sufrido allí menos desperfectos, conservando su forma de punta de cigarro. En un tabique intacto había una abertura. Reinaba una semiobscuridad en la cabina troncocónica en que penetramos, y al principio no pude ver nada más que la silueta imprecisa de mis dos compañeros. Después, mis ojos se habituaron a la penumbra y distinguí una especie de tabla de a bordo, con unos signos parecidos a los de la inscripción, unos signos metálicos, estrechos, unos cables de cobre, rotos y colgantes, y crispada sobre una palanca de metal blanco, una mano momificada. Enorme, negra, aún musculada a pesar de su desecamiento, no tenía más que cuatro dedos dotados de garras que debían ser retráctiles. La muñeca estaba cortada.
Читать дальше