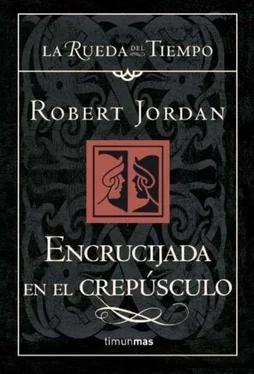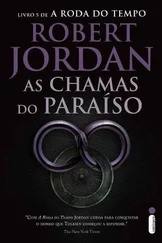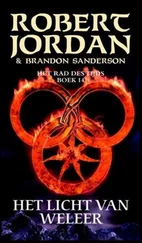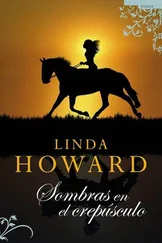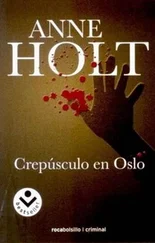Si los ojos de Edarra eran fríos, los de Sulin semejaban trozos de hielo.
—Mis hermanas de lanza y yo podríamos haberlo hecho un poco más rápido, un poco, pero Dannil Lewin dijo que no querías que se llegara a las manos con ellos. Gerard Arganda es un hombre impaciente y desconfía de nosotras. —Hablaba como si fuera a escupir, de no haber sido Aiel—. En cualquier caso, no se les sacará gran cosa. Son Soldados de Piedra. Se doblegarán despacio, y lo menos posible. En esto, siempre es necesario unir un poco de aquí con otro poco de allí para sacar un cuadro completo.
Abrazar el dolor. Tenía que haber dolor cuando se interrogaba a un hombre. Hasta ahora no había dejado que esa idea cobrara forma en su mente. Pero con tal de rescatar a Faile…
—Que alguien cepille a Recio —ordenó con dureza mientras entregaba las riendas a Dannil.
La zona ghealdana del campamento no podría ser más diferente de los toscos refugios y tiendas colocados al azar de los hombres de Dos Ríos. Allí, las tiendas de pico se alzaban en filas rectas, la mayoría con el cono formado por lanzas colocado delante de las solapas de entrada y caballos ensillados y amarrados a un lado, listos para montar. Las sacudidas de las colas de los caballos y las cintas de las lanzas agitadas por el viento era lo único desordenado que se veía. Los caminos entre las tiendas eran todos de la misma anchura y se podría haber trazado una línea recta entre las hileras de lumbres. Hasta los dobleces de las lonas, de cuando las tiendas habían estado guardadas en el fondo de las carretas hasta que las nieves llegaron, se marcaban en líneas rectas. Todo ordenado y metódico.
Se percibía en el aire un olor a gachas de avena y bellotas; algunos hombres de chaqueta verde rebañaban el almuerzo en los platos de latón con los dedos. Otros ya fregaban las ollas. Nadie denotaba la menor tensión. Simplemente estaban comiendo y realizando tareas, ambas cosas casi con igual falta de placer. Era algo que había que hacer.
Un grupo numeroso de hombres formaba un corro cerca de las afiladas estacas del borde exterior del campamento. Sólo la mitad vestía chaqueta verde y petos bruñidos de lanceros ghealdanos. Algunos de los otros llevaban lanzas y tenía espadas ceñidas a la cintura por encima de las chaquetas arrugadas, que eran tanto de fina seda o buen paño como simples harapos, pero de ninguna podía decirse que estuviera limpia salvo en comparación con lo de So Habor. Era fácil distinguir a los hombres de Masema, incluso de espaldas.
Perrin percibió otro olor a medida que se acercaba al círculo de hombres. El de carne asándose. Y había un sonido apagado que trató de no escuchar. Cuando empezó a abrirse paso con los codos, los soldados se volvieron a mirarlo y se apartaron de mala gana. Los hombres de Masema lo siguieron con la mirada a la par que mascullaban algo sobre ojos amarillos y Engendros de la Sombra. En cualquier caso, Perrin consiguió llegar a la parte delantera.
Cuatro hombres altos, con el cabello pelirrojo o rubio y vestidos con el cadin’sor de tonos pardos y grises, yacían con las muñecas atadas a los tobillos a la altura de los riñones, y con trozos de gruesas ramas sujetas en la parte posterior de las rodillas y los dobleces de los codos. Tenían la cara llena de golpes y moretones y les habían puesto mordazas entre los dientes. El quinto hombre estaba desnudo, sujeto a cuatro fuertes estacas clavadas en el suelo y con las cuatro extremidades tan tirantes que se le marcaban los tendones. Aun así, se revolvía todo lo que le permitían las ataduras y a través de los trapos metidos en la boca se escuchaban sus ahogados gritos de dolor. Unas ascuas formaban un pequeño montón sobre su vientre y soltaban un ligero humo. El olor que Perrin había notado era el de su carne achicharrándose. Las ascuas se pegaban a la tensa piel del hombre, y cada vez que sus sacudidas hacían rodar alguna al suelo, un tipo sonriente con una mugrienta chaqueta verde se agachaba junto a él y con unas tenazas la sustituía por otra de las que llenaban un puchero, alrededor del cual se había fundido la nieve formando un círculo de barro. Perrin lo conocía. Se llamaba Hari y le gustaba coleccionar orejas, que después ensartaba en un cordón de cuero. Orejas de hombres, de mujeres, de niños; a Hari eso le daba igual.
Sin pensar, Perrin se adelantó y de una patada quitó el pequeño montón de ascuas del vientre del Shaido. Algunas le saltaron a Hari, que reculó de un brinco al tiempo que soltaba un chillido de sobresalto que se volvió un aullido cuando plantó la mano en el puchero. Rodó sobre su costado sujetándose la mano quemada mientras lanzaba una mirada fulminante a Perrin; era una rata con cuerpo de hombre.
—El salvaje sólo está haciendo comedia, Aybara —dijo Masema. Perrin ni siquiera había reparado en el hombre, cuyo rostro semejaba una talla ceñuda de piedra bajo el cráneo afeitado. Sus oscuros y febriles ojos denotaban cierto desdén. El olor a locura se entremezcló con el de carne quemada—. Los conozco. Fingen sentir dolor, pero no lo sienten; no como cualquier otro hombre. Hay que estar dispuesto y preparado para herir a una piedra para conseguir que hable.
Arganda, rígido al lado de Masema, asía la empuñadura de la espada con tanta fuerza que la mano le temblaba.
—Quizá vos estéis dispuesto a perder a vuestra esposa, Aybara —dijo con voz chirriante—, ¡pero yo no perderé a mi reina!
—Había que hacerlo —intervino Aram en un tono entre suplicante y exigente. Estaba al otro lado de Masema, agarrando los bordes de su capa verde como queriendo mantener las manos lejos de la espada colgada a la espalda. El brillo de sus ojos era casi tan abrasador como el de Masema—. Vos me enseñasteis que un hombre hace lo que tiene que hacer.
Perrin se obligó a aflojar los puños. Hacer lo que había de hacer; por Faile.
Berelain y las Aes Sedai se acercaron abriéndose paso a empujones entre la multitud. La Principal encogió ligeramente la nariz al ver al hombre atado a las estacas. Por su gesto impasible, habríase dicho que las tres Aes Sedai contemplaban un trozo de madera. Edarra y Sulin estaban con ellas, en apariencia tan poco afectadas como las Aes Sedai. Algunos soldados ghealdanos miraron ceñudos a las dos Aiel y mascullaron entre dientes, Masema frunció el entrecejo, y hombres de rostros sucios lanzaron miradas furibundas tanto a las Aiel como a las Aes Sedai, pero la mayoría se apartó de los tres Guardianes, y a los que no, los empujaron sus compañeros. Algunos necios conocían los límites de la estupidez. Los abrasadores ojos de Masema asestaron una mirada fulminante a Berelain antes de que el tipo decidiera hacer como si la mujer no existiera. Algunos necios no tenían límites.
Perrin se inclinó, desató la mordaza del hombre atado a las estacas y le sacó la bola de trapos de la boca. Retiró los dedos justo a tiempo para no recibir un mordisco tan feroz como podría darlo Recio . De inmediato, el Aiel echó la cabeza atrás y empezó a cantar con voz profunda y clara.
Prestas las lanzas… mientras el sol suba a su cenit.
Prestas las lanzas… mientras el sol baje a su ocaso.
Prestas las lanzas… ¿Quién teme a la muerte?
Prestas las lanzas… ¡Nadie que yo conozca!
Masema se echó a reír en mitad de la canción. A Perrin se le erizó el vello de la nuca. Nunca había oído reírse a Masema. Era un sonido desagradable.
No quería perder un dedo, así que sacó el hacha de la presilla del cinturón y, con cuidado, empujó la barbilla del hombre con la parte alta de la pala para cerrarle la boca. Unos ojos del color del cielo lo miraron desde un rostro curtido por el sol en el que no se reflejaba miedo alguno. El hombre sonrió.
Читать дальше