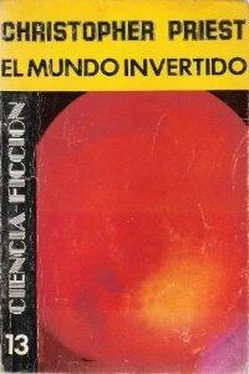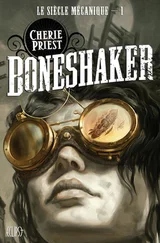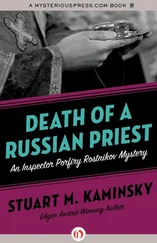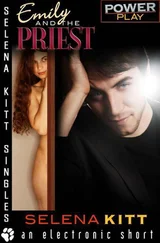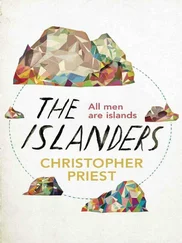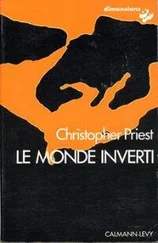Apoyó la cámara en el suelo un instante, desenrolló un largo pliego de papel, lo colocó en el suelo, lo miró pensativo unos segundos. Luego tomó la cámara y volvió a la costa.
Apuntó la cámara río arriba unos segundos; luego la bajó y se dio vuelta. Enfocó la ribera de enfrente. Después, asustándola, apuntó en dirección a ella, que se tiró rápidamente al suelo. Al no notar ninguna reacción en él se dio cuenta de que no la había visto. Cuando volvió a mirar, advirtió que él enfocaba la cámara río abajo.
El hombre regresó hasta donde había extendido el papel y, con sumo cuidado, hizo unas anotaciones.
Pausadamente guardó la cámara en su estuche, enrolló el papel y lo guardó con el resto de su equipo.
Se desperezó y se rascó la cabeza. Con aire indiferente volvió hasta la orilla, se sentó y metió los pies en el agua. Luego suspiró y se recostó en el suelo, con los ojos cerrados.
Ella lo estudiaba detenidamente. Tenía un aspecto inofensivo. Era grandote, de buena musculatura, y tenía la cara y los brazos muy bronceados. El pelo era largo, abundante; una gran melena de cabellos color castaño claro. Usaba barba. Calculó que tendría algo más de treinta años. A pesar de la barba su rostro era juvenil, de rasgos bien definidos, sonriente por la simple felicidad de poder refrescarse los pies en un día caluroso.
Unas moscas revoloteaban alrededor de su cabeza. De tanto en tanto, las espantaba.
Al cabo de unos instantes más de vacilación ella avanzó, mitad caminando mitad resbalándose hasta la costa, provocando una pequeña avalancha de tierra.
La reacción del hombre fue inmediata. Se sentó, miró a su alrededor aguzando la vista y se paró, con tan mala suerte que hizo un mal movimiento y se cayó de boca, sacudiendo los pies en el agua.
Ella se echó a reír.
El hombre volvió a hacer pie firme y dio un salto en busca de su equipo. Segundos más tarde tenía un rifle en la mano.
Ella dejó de reír... pero él no levantó el arma.
En cambio, dijo algo en un español tan desastroso que no le entendió.
Como ella hablaba muy poco español, lo hizo en el idioma de los lugareños:
—No era mi intención reírme...
Él meneó la cabeza y la miró atentamente. Ella extendió las manos para probarle que no llevaba armas, y le obsequió una sonrisa que quiso ser reconfortante. El se mostró satisfecho al comprobar que no significaba una amenaza, y bajó el rifle.
Nuevamente el hombre dijo algo en un español atroz. Luego murmuró unas palabras en inglés.
—¿Habla inglés? —preguntó ella.
—Sí. ¿Y usted?
—Como si fuera inglesa. —Volvió a reírse y agregó:
—¿Le molesta si voy con usted?
La mujer señaló con la cabeza en dirección al río, pero él seguía observándola mudo. Se quitó los zapatos y se acercó a la orilla. Se metió en el agua levantándose la falda. El agua estaba tan helada que le congelaba los pies, pero la sensación era deliciosa. Enseguida se sentó en la tierra, manteniendo los pies dentro del agua.
El hombre vino a sentarse a su lado.
—Lamento lo del rifle. Usted me asustó.
—Perdóneme a mí también. Pero se lo veía tan feliz...
—Esto es lo mejor que uno puede hacer en un día como el de hoy.
Ambos miraban el agua que corría sobre sus pies. Debajo de la superficie, la carne blanca parecía distorsionarse como una llama titilando en una corriente de aire.
—¿Cómo se llama?
—Helward.
—Helward. —Pronunció, su nombre para ver cómo sonaba—. ¿Es un apodo?
—No. Mi nombre completo es Helward Mann. ¿Y el suyo?
—Elizabeth. Elizabeth Khan. Pero no me gusta que me digan Elizabeth.
—Lo lamento.
Ella le echó una mirada rápida. El hombre estaba muy serio.
Elizabeth se sentía algo confundida por el acento de Helward. Notaba que no era un nativo de la región y que hablaba inglés con toda naturalidad, sin esfuerzo, pero tenía un modo extraño de pronunciar las vocales.
—¿De dónde es usted?
—De por aquí. —Se puso repentinamente de pie—. Tengo que darle de beber a mi caballo.
Al pararse volvió a trastabillar, pero esta vez Elizabeth no se rió. Helward se internó entre los árboles. No recogió su equipo. El rifle seguía ahí. La miró por encima del hombro y ella desvió la vista.
Cuando regresó, traía ambos caballos. Elizabeth se levantó y condujo el suyo hasta el agua.
Parada entre medio de los dos animales, acarició el cuello de la yegua de Helward.
—¡Qué hermosa! —comentó—, ¿Es suya?
—En realidad, no. Pero es la que monto más a menudo.
—¿Cómo se llama?
—No le he puesto nombre. ¿Debía haberlo hecho?
—Eso depende de uno. El mío tampoco tiene nombre.
—A mí me gusta cabalgar —dijo Helward, de pronto—. Es la mejor parte de mi trabajo.
—Eso y poder chapotear en el agua. ¿A qué se dedica?
—Soy... quiero decir, bueno, no tiene una denominación especifica. ¿Y usted?
—Yo soy enfermera. Ese es mi trabajo oficial, aunque hago montones de cosas.
—Nosotros tenemos enfermeras en... el sitio de donde provengo.
Elizabeth lo miró con renovado interés.
—¿Y dónde queda?
—Es una ciudad y queda en el Sur.
—¿Cómo se llama?
—Tierra. Pero casi siempre le decimos ciudad. Elizabeth esbozó una sonrisa incierta. No estaba segura de haber oído bien.
—Cuénteme algo de su ciudad.
Helward agitó la cabeza. Los caballos habían terminado de beber y se frotaban mutuamente el hocico.
—Tengo que irme —dijo él.
Se alejó rápidamente hasta donde estaba su equipo, lo alzó y lo guardó en las alforjas. Elizabeth lo observaba con curiosidad. Cuando hubo acabado, tomó las riendas, hizo girar la yegua y la condujo por la costa. Al llegar a los árboles se dio vuelta a mirar.
—Perdóneme. Usted debe pensar que soy un grosero. Simplemente... no soy como los otros.
—¿Cómo qué otros?
—Como la gente de la zona.
—¿Y eso es tan malo?
—No. —Escudriñó la orilla del río como buscando un pretexto para quedarse con ella. Bruscamente pareció cambiar de idea. Ató el caballo al árbol más próximo—, ¿Puedo pedirle un favor?
—Desde luego.
—Estee... ¿me dejaría dibujarla?
—¿Dibujarme?
—Sí... hacer un boceto. No lo hago muy bien y tampoco hace mucho tiempo que me dedico a ello. Cuando vengo por aquí paso largos ratos dibujando lo que veo.
—¿Eso era lo que estaba haciendo cuando lo encontró?
—No. Eso era un mapa, y yo estoy hablando de dibujos en serio.
—Está bien. ¿Quiere que pose para usted? Helward buscó en la alforja sacó unos papeles de diversos tamaños. Los hojeó nerviosamente y ella notó que tenían unas líneas impresas.
—Quédese ahí parada. No... al lado de su caballo. Él se sentó junto al río, apoyando los papeles sobre las rodillas. Elizabeth lo contemplaba, desconcertada aún por el repentino cambio en Helward, y sintió una gran timidez que no era común en ella.
Permaneció junto al caballo y le pasó un brazo por debajo del cuello para poder acariciarlo del otro lado. El animal le respondió refregándole la nariz.
—Está mal parada. Gire más hacia mí.
La timidez iba en aumento. Elizabeth se daba cuenta de que adoptaba una pose forzada, torpe.
Helward proseguía dibujando, pasando hoja tras hoja de papel. Elizabeth comenzó a relajarse un poco y resolvió no prestarle atención. Volvió a acariciar a la bestia. Al rato él le pidió que se sentara en la montura, pero ella se estaba cansando.
—¿Me deja ver lo que hizo?
—Nunca muestro mis trabajos a nadie.
—Por favor, Helward. Es que jamás me han dibujado. Helward revisó los papeles y eligió dos.
Читать дальше