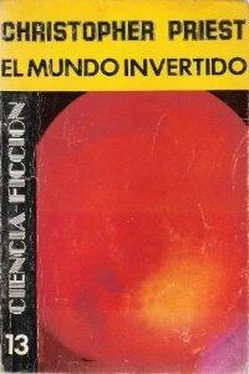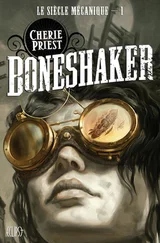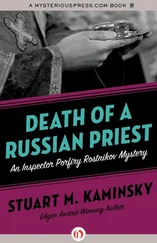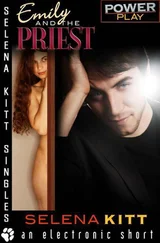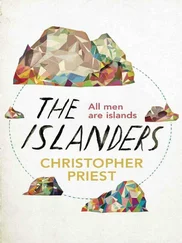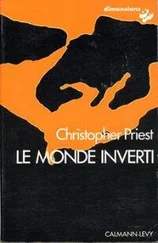Con el tiempo, inicié una relación con una chica llamada Dorita, y pronto nos adjudicaron una pieza para compartir. No teníamos muchas cosas en común, pero sus intentos de hablar inglés eran encantadores, y ella parecía disfrutar de mi compañía. Quedó embarazada. Cuando volvía de mis viajes observaba cómo adelantaba su embarazo. Con una increíble lentitud.
Me sentía cada vez más frustrado con lo poco que, aparentemente, avanzaba la ciudad. Según mi escala subjetiva de tiempo, habían transcurrido ciento cincuenta, quizás doscientas millas desde que me convirtiera en gremialista pleno, y sin embargo la ciudad seguía aún en las inmediaciones de las colinas que estábamos atravesando en la época de los ataques.
Solicité ser trasladado a otro gremio. Por mucho que disfrutara de la vida tranquila en el futuro, sentía que el tiempo pasaba a mi lado.
Durante unas millas trabajé con el gremio de Tracción, y fue durante este período que Dorita dio a luz mellizos, un varón y una niña. Muchos festejos... pero yo me daba cuenta de que la vida en la ciudad me dejaba insatisfecho en otro sentido. Yo había trabajado con Jase, que en algún momento fue varias millas mayor que yo. Ahora él era evidentemente menor, y no teníamos casi nada en común.
Poco después del alumbramiento, Dorita se volvió a su pueblo, y yo regresé a mi gremio.
Al igual que todos los Futuros que había visto en mis tiempos de aprendiz, me estaba convirtiendo en un desubicado en la ciudad. Me gustaba andar solo, disfrutaba de esas horas robadas en el Norte, me sentía incómodo en la ciudad. Me había empezado a interesar por el dibujo pero no se lo había contado a nadie. Cumplía con mi trabajo de la manera más rápida y eficiente posible, y luego me iba solo a cabalgar por el Norte. Dibujaba lo que veía tratando de plasmar en los dibujos lineales alguna expresión de un terreno donde el tiempo pudiese detenerse.
Observaba la ciudad desde la distancia y la veía tal como era, extraña, ajena a este mundo, ajena incluso a mí. Milla por milla se desplazaba hacia adelante sin encontrar, sin buscar siquiera, el sitio del descanso final.
Esperó junto a la puerta de la iglesia mientras continuaba la discusión del otro lado de la plaza. Detrás de ella, en el taller, el sacerdote y dos ayudantes restauraban pacientemente la estatuilla de yeso de la Virgen Mana. Hacía fresco en el interior de la iglesia, y a pesar de que se había derrumbado parte del techo, estaba limpio y apacible. Ella sabía que no debía estar ahí, pero un instinto la había impulsado a entrar cuando arribaron los dos hombres.
Se volvió para observarlos conversar seriamente con Luiz Carvalho, el autodesignado líder del pueblo, y con un puñado de hombres. En otros tiempos quizás el sacerdote hubiese asumido responsabilidades por la comunidad, pero el padre dos Santos era, al igual que ella, un recién llegado en la aldea.
Los hombres habían venido cabalgando a lo largo del cauce seco del arroyo. Sus caballos pastaban mientras proseguía la discusión. Ella estaba demasiado lejos como para oír lo que decían, pero daban la impresión de estar tratando algo importante. Los lugareños parloteaban fingiendo falta de interés, pero ella sabía que si no hubiesen estado interesados, ya habrían dejado de hablar.
Le llamaban la atención los jinetes. Era evidente que no provengan de ningún pueblo cercano. A diferencia de los aldeanos, su aspecto era llamativo. Vestían una capa negra, pantalones ajustados y botas de cuero. Los caballos tenían montura y aparentemente estaban bien cuidados, y aunque ambos portaban alforjas cargadas con equipos, no se notaba que estuviesen cansados. Ningún caballo de los que ella había visto por la zona estaba en tan buenas condiciones.
La curiosidad comenzó a contrarrestar su instinto, y avanzó para enterarse de lo que ocurría. En ese momento parecían acabar las negociaciones porque los lugareños se alejaron y los dos hombres fueron a buscar sus caballos.
Montaron inmediatamente, y enfilaron de vuelta por donde habían llegado. Se paró a mirarlos, pensando si debía o no seguirlos.
Cuando se perdieron entre los árboles que crecían a lo largo del arroyo, ella abandonó apresuradamente la plaza, dejó atrás las casas y trepó por una cuesta. Los hombres prosiguieron la marcha un corto trecho; luego tiraron de las riendas y se detuvieron.
Conversaron durante unos cinco minutos y varias veces volvieron la vista atrás, en dirección al poblado.
Ella se mantenía escondida en los densos matorrales que cubrían la colina. De pronto, uno de los hombres saludó con la mano al otro, hizo girar su caballo y salió al galope hacia unas colinas distantes. Su compañero se alejó al paso, en sentido contrario.
Regresó a la aldea y buscó a Luiz.
—¿Qué querían? —preguntó.
—Necesitan hombres para un trabajo.
—¿Llegaron a un acuerdo? Él adoptó un aire evasivo.
—Vuelven mañana.
—¿Van a pagar?
—Con comida. Mire.
Le extendió un trozo de pan. Ella lo tomó. Era pan fresco; tenía un lindo olor.
—¿De dónde lo sacaron? Luiz se encogió de hombros.
—Y también tienen alimentos especiales.
—¿Les dieron algunos?
—No.
Ella frunció el ceño, preguntándose, nuevamente, quiénes serían esos hombres.
—¿Algo más?
—Solamente esto. —Le mostró una bolsita, que ella abrió. Adentro había un polvillo blanco. Lo olió.
—Dicen que sirve para hacer crecer las frutas.
—¿Tienen más de esto?
—Todo lo que necesitemos.
Dejó la bolsita y regresó al taller de la iglesia. Luego de hablar unas palabras con el padre dos Santos, fue rápidamente hasta el establo y ensilló su caballo.
Se alejó del pueblo, siguiendo el curso del arroyo seco, por el camino que había tomado el segundo hombre.
Pasando el pueblo había una vasta zona de matorrales. Enseguida divisó al hombre unos metros más adelante, enfilando hacia un bosquecillo. Sabía que detrás del bosque había un río, y más allá, unas colinas.
Conservó la distancia que la separaba del hombre. No deseaba que la viera antes de averiguar hacia dónde se dirigía.
Cuando el jinete se internó entre los árboles, lo perdió de vista. Desmontó y comenzó a caminar llevando al caballo de las riendas, vigilando atentamente por si veía rastros de él. Pronto escuchó el ruido del río, muy plano en esta época, y lleno de piedras en el fondo.
Primero divisó el caballo atado a un árbol. Ató el suyo propio y continuó a pie. Reinaba el silencio bajo los árboles. Se sentía cubierta de tierra. Una vez más se preguntó qué— la había impulsado a seguir a esta persona, sabiendo que había muchos riesgos potenciales. Pero la actitud de los dos hombres en el pueblo no le había parecido peligrosa y sus fines, pacíficos aunque misteriosos.
Avanzó con más cuidado al aproximarse al límite del bosque. Se detuvo y miró abajo, hacia la ribera del río.
Allí estaba el hombre. Lo estudió con interés.
El se había quitado la capa y la había dejado, con las botas, junto a una pilita de implementos. Se había metido en el río y evidentemente disfrutaba de la sensación de frescura. Completamente ignorante de la presencia femenina, agitaba los pies en el agua salpicando con abundante rocío reluciente. Se inclinó, juntó agua en las manos y se la echó sobre la cara y el cuello.
Dio media vuelta, salió del río y fue en busca de su equipo. De un estuche de cuero negro extrajo una videocámara, se colgó el estuche del hombro con la correa y lo conectó a la cámara por medio de un cable forrado en plástico. Hecho esto, ajustó una perilla a un costado.
Читать дальше