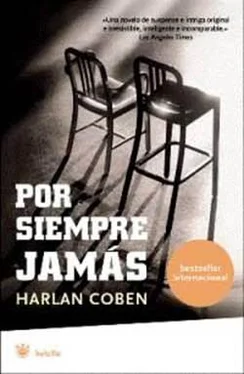– Ha muerto alguien a quien quería mucho.
– ¿Te refieres a tu madre?
Negué con la cabeza.
– Una persona muy allegada. Ha muerto asesinada.
– ¿Muy allegada? -inquinó ella sofocando un grito y dejando la mochila.
– Mucho.
– ¿Una amiga?
– Sí.
– ¿La querías?
– Mucho.
Me miró.
– ¿Qué sucede? -dije.
– No sé, Will, es como si alguien matase a las mujeres que amas.
Era lo mismo que yo había estado pensando, pero expresado en palabras resultaba más absurdo.
– Julie y yo habíamos roto hacía más de un año antes de que la asesinaran.
– ¿Tú ya no estabas enamorado?
No quería volver a hablar de aquello y dije:
– ¿Qué decías sobre la vida que llevó Julie después de la ruptura?
Katy se sentó en el sofá con esa elasticidad de las quinceañeras que dan la impresión de no tener huesos; cruzó una pierna por encima del brazo y echó la cabeza hacia atrás alzando la barbilla insolente. En esta ocasión vestía también vaqueros desgastados y un top tan ajustado que parecía que el sujetador estaba puesto por encima. Iba peinada con cola de caballo pero algunos mechones le caían sueltos sobre la cara.
– He estado pensando -dijo- que, si Ken no la mató, tuvo que ser otro, ¿no?
– Sí, claro.
– Así que me he dedicado a averiguar su vida en aquella época y he llamado a viejas amistades a ver si recordaban qué es lo que hacía por entonces.
– ¿Y qué has descubierto?
– Que tenía bastantes problemas.
– ¿Ah, sí? -comenté tratando de prestar atención a lo que decía.
– ¿Tú qué recuerdas de aquella época? -preguntó apoyando los pies en el suelo y sentándose recta.
– Por entonces ella hacía el último curso en Haverton.
– No.
– ¿No?
– Julie abandonó los estudios.
– ¿Estás segura? -repliqué sorprendido.
– Antes del último curso -contestó ella-. ¿Tú cuándo la viste por última vez, Will? -preguntó.
Reflexioné y le dije que incluso en aquella época hacía ya mucho tiempo.
– ¿Fue cuando rompisteis?
Negué con la cabeza.
– Ella rompió, por teléfono.
– ¿En serio?
– Sí.
– Qué modo tan frío -comentó-. ¿Y tú lo aceptaste por las-buenas?
– Yo intenté verla pero ella se negó.
Katy me miró como si yo hubiese alegado la excusa más ridícula de la historia de la humanidad. Pensándolo en retrospectiva, no creo que le faltara razón. ¿Por qué no fui a Haverton? ¿Por qué no insistí en que nos viésemos los dos?
– Creo que Julie acabó metiéndose en algo malo -añadió ella.
– ¿Qué quieres decir?
– No lo sé. Tal vez sea una exageración, porque yo no lo recuerdo muy bien; de lo que sí estoy segura es de que pocos días antes de morir estaba contenta. Hacía mucho tiempo que no la veía contenta. Quizá fuese porque todo estaba mejorando… No lo sé.
Sonó el timbre de la puerta. Mi decaimiento se agravó; no estaba con ánimo de ver a nadie. Katy lo advirtió y se levantó.
– Abriré yo -dijo.
Era un repartidor con un cestillo de fruta. Katy se hizo cargo de él y lo dejó en la mesa.
– Hay una tarjeta -dijo.
– Ábrela.
Sacó la tarjeta del sobre diminuto.
– Es de uno de los chicos de Covenant House, dando el pésame. Y trae también una esquela -añadió sacándola del sobre.
Katy miraba la tarjeta sorprendida.
– ¿Qué sucede? -pregunté.
Katy volvió a leerla y me miró.
– ¿Sheila Rogers? -dijo.
– Sí.
– ¿Tu novia se llamaba Sheila Rogers?
– Sí, ¿por qué?
Katy meneó la cabeza y dejó la esquela en la mesa.
– ¿Qué sucede?
– Nada -contestó.
– No me vengas con cuentos. ¿La conocías?
– No.
– Entonces, ¿qué pasa?
– Nada -replicó en tono terminante-. Olvídalo, ¿de acuerdo?
Sonó el teléfono y aguardé a que saltara el contestador automático, pero por el altavoz se oyó la voz de Cuadrados:
– Descuelga.
Lo hice.
– ¿Te has creído eso que ha contado la madre de Sheila de que tenía una hija? -preguntó sin preámbulos.
– Sí.
– ¿Y qué vamos a hacer ahora?
No había dejado de pensarlo desde que me lo anunció la madre.
– Tengo una teoría -contesté.
– Te escucho.
– Quizá la huida de Sheila guarda relación con su hija.
– ¿En qué sentido?
– Tal vez ella quería ir a buscar a Carly o traérsela. Quizá corría peligro. No sé exactamente.
– Tiene cierta lógica.
– Si pudiéramos averiguar los pasos de Sheila, a lo mejor podríamos localizar a la niña -dije.
– Y a lo mejor acabamos como Sheila.
– Es un riesgo -añadí.
Noté que Cuadrados dudaba y dirigí los ojos a Katy, que miraba al vacío tirándose del labio inferior.
– Entonces, ¿quieres seguir? -preguntó Cuadrados.
– Sí, pero no quiero que te arriesgues.
– O sea, ¿que ahora es cuando tú me dices que puedo dejarlo si quiero?
– Exacto, y ahora es cuando tú respondes que me seguirás hasta el final.
– Música de violines -dijo Cuadrados-. Bueno, escucha, ahora que ya ha pasado todo: Roscoe me ha llamado vía Raquel y es posible que tenga una buena pista sobre las andanzas de Sheila. ¿Te apetece una vueltecita nocturna en coche?
– Pasa a recogerme -contesté.
Philip McGuane vio a su viejo enemigo en la pantalla de la cámara de seguridad antes de que sonara el zumbador de la recepcionista.
– ¿Señor McGuane?
– Hágalo pasar -respondió él.
– Sí, señor McGuane. Viene con…
– A ella también.
McGuane se puso en pie. Tenía un despacho en la esquina del edificio con vistas al río Hudson cerca de la punta sudoeste de la isla de Manhattan. En los meses de verano surcaban sus aguas los nuevos megacruceros turísticos con esos adornos de luces de neón y sus salones de columnatas, y a algunos los veía deslizarse a la altura de sus ventanas, pero aquel día no había movimiento. McGuane continuó pulsando el mando a distancia de la cámara de seguridad para seguir los pasos de su adversario del FBI Joe Pistillo y de la subordinada que le iba a la zaga.
McGuane gastaba mucho en seguridad porque valía la pena. Tenía un circuito de vigilancia de ochenta y tres cámaras y todo aquel que entraba en su ascensor privado quedaba digitalmente grabado desde distintos ángulos; pero lo notable del sistema era que permitía que la imagen de quienes entraban fuera manipulada de tal modo que parecía que a continuación salían. Tanto el pasillo como el ascensor estaban pintados de color verde hierbabuena. Aquél era un detalle más bien repelente, pero los especialistas en efectos especiales y manipulación digital no ignoraban que era crucial, puesto que una imagen con fondo verde se puede recortar para situarla sobre un fondo cambiado.
A sus enemigos no les importaba acudir allí, pues, al fin y al cabo, era su oficina oficial y daban por sentado que no se atrevería a matarlos en su propio terreno. Craso error, porque precisamente esa osadía y el hecho de que la policía también lo pensara -unido al detalle de que podía demostrar que la víctima había salido de allí por su propio pie-, hacían del edificio un lugar idóneo para un asesinato.
McGuane sacó una antigua foto del primer cajón del escritorio. Algo que había aprendido desde el principio era que no hay que subestimar a las personas ni las situaciones y le constaba que, por el contrario, obtenía ventaja sobre sus adversarios logrando que la subestimasen. Miró aquella foto en la que aparecían tres muchachos de diecisiete años: Ken Klein, John Asselta el Espectro y él mismo, McGuane, los tres criados en Livingstone, Nueva Jersey, aunque él vivía en el extremo opuesto de la ciudad, lejos de Ken y de EL Espectro. Se hicieron amigos en el instituto por atracción mutua, por una afinidad que traicionaba sus miradas, o quizá fuese mucho decir.
Читать дальше