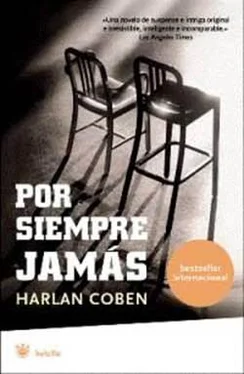La mesa cambió de repartidor y Morty se arrellanó en la silla; miró sus ganancias y sintió que reverdecía el viejo recuerdo: echaba de menos a Leah. Aún había días en que al despertarse en la cama se volvía hacia ella y, cuando eso sucedía, la pena lo consumía y era incapaz de levantarse. Miró a los hombres sucios de las mesas. Cuando era más joven los habría considerado perdedores; pero tenían una excusa para estar allí. Habían nacido con la P de perdedores pegada al culo. Los padres de Morty, emigrantes de una Sh Telt de Polonia, hicieron grandes sacrificios por él; entraron clandestinamente en el país para huir de la miseria, pusieron el océano por medio de todo cuanto conocían y lucharon a brazo partido para que su hijo tuviera una vida mejor; trabajaron sin descanso, de un modo agotador hasta la muerte, aguantando apenas para ver a su Morty licenciarse en Medicina, satisfechos de que sus esfuerzos no hubieran sido en vano, de que el destino de la familia cambiara de rumbo para mejor y para siempre. Murieron en paz.
A Morty le sirvieron un seis descubierto y un siete tapado. Pidió carta y le dieron un diez. Nada. Perdió también la mano siguiente. Maldita sea. Necesitaba aquel dinero porque Locani, un clásico corredor de apuestas rompe piernas, reclamaba su deuda. Morty, perdedor de perdedores, había logrado una prórroga a cambio de una información y le había soplado lo del hombre enmascarado y la mujer herida. Al principio, a Locani no pareció interesarle, pero la noticia se difundió y al final alguien pidió más detalles.
Morty lo contó casi todo.
Se calló lo del pasajero del asiento de atrás, nunca lo contaría. No tenía ni idea de qué asunto era aquél, pero había cosas que ni él haría.
Por muy bajo que hubiera caído, Morty no contaría aquello.
Le dieron dos ases y Morty los jugó descubiertos. A su lado se sentó un hombre. Más que verlo, lo sintió; lo sintió en sus viejos huesos como si se tratase de un cambio de tiempo. No volvió la cabeza, por irracional que parezca, por miedo a mirarlo.
El repartidor dio las dos cartas. Un rey y una jota. Morty tenía dos blackjacks.
– Déjalo ahora que estás a tiempo, Morty -susurró el hombre inclinándose hacia él.
Morty se volvió despacio y vio que era un individuo de ojos de color gris claro, de piel, más que blanca, translúcida, como si se le transparentasen las venas. El hombre le sonrió.
– Tal vez te ha llegado el momento de cambiar las fichas -añadió en otro susurro de plata.
Morty contuvo un estremecimiento.
– ¿Quién es usted? ¿Qué quiere?
– Tenemos que hablar -respondió el desconocido.
– ¿De qué?
– De cierta paciente que atendiste hace poco en tu acreditada clínica.
Morty tragó saliva. ¿Por qué habría dicho nada a Locani? Habría debido negociar con cualquier otra cosa.
– Ya dije todo lo que sabía.
– ¿De verdad, Morty? -replicó el hombre pálido ladeando la cabeza.
– Sí.
Los ojos claros se clavaron en él con dureza. Ninguno de los dos habló. Morty notó que se ruborizaba y quiso enderezar la espalda, pero sintió que aquella mirada lo acobardaba.
– No creo que sea cierto, Morty. Creo que te guardas algo.
Morty no contestó.
– ¿Quién más había en el coche aquella noche?
Morty miró sus fichas conteniendo un estremecimiento.
– No sé de qué me habla.
– Había alguien más, ¿verdad, Morty?
– Oiga, ¿quiere dejarme en paz? ¿No ve que tengo una buena racha?
El Espectro se levantó de la silla y meneó la cabeza.
– No, Morty -dijo tocándole suavemente en el brazo-, yo diría que tu suerte está a punto de cambiar a peor.
El funeral se celebró en el salón de actos de Covenant House.
Cuadrados y Wanda estaban sentados a mi derecha y mi padre, a mi izquierda, con el brazo encima de mis hombros, acariciándome a veces la espalda. Me sentía a gusto. El salón estaba lleno, en su mayor parte de jóvenes que acudían al centro. Me abrazaron entre lágrimas manifestándome cuánto echaban de menos a Sheila. El acto duró casi dos horas. Terrell, un chico de catorce años que se prostituía por diez dólares el servicio, tocó con la trompeta una composición suya dedicada a Sheila. Era la melodía más triste y dulce que había oído nunca. Lisa, de diecisiete años y maníaco-depresiva, expuso cómo Sheila había sido la única persona con quien fue capaz de hablar cuando confesó que estaba embarazada. Sammy contó una graciosa historia de cómo Sheila le había enseñado a bailar esa «música chunga de las blancas», y Jim, de dieciséis años, un ser desesperado y al borde del suicidio, dijo que aquella sonrisa de Sheila le había valido para comprender que aún quedaba bondad en el mundo, y que fue ella quien lo convenció para que se quedara un día más y otro después.
Me inhibí del dolor para escuchar atentamente, porque aquellos jóvenes realmente se lo merecían. El centro representaba mucho para mí y para todos nosotros; siempre que teníamos dudas sobre nuestra labor, sobre nuestra capacidad de ayuda, nos repetíamos que los jóvenes estaban antes que nada, que no eran seres de peluche. La mayoría no tenía ningún atractivo y eran difíciles de querer, habían tenido una vida horrible que los había llevado a la cárcel, a la calle y a algunos, a la muerte, pero no por eso había que abandonar. Todo lo contrario: precisamente por eso había que quererlos más, de un modo incondicional y sin reservas. Sheila lo sabía y lo había tenido muy presente.
La madre de Sheila -yo al menos pensé que se trataba de la señora Rogers- llegó a los veinte minutos de que hubiera comenzado el acto. Era una mujer alta; su rostro tenía el aspecto seco y frágil de un objeto que ha estado mucho tiempo al sol; nuestras miradas se cruzaron, ella me escrutó inquisitiva y yo asentí con la cabeza. Durante el acto volví la vista hacia ella varias veces y vi que permanecía sentada muy atenta escuchando lo que decían de su hija casi con gesto de admiración.
En un momento dado en que nos pusimos todos en pie vi algo que me sorprendió pues, como había estado al tanto de si descubría algún rostro conocido, en aquel instante percibí una cara que me resultaba familiar casi oculta por un pañuelo.
Tanya.
La mujer desfigurada que «cuidaba» del repugnante Castman. Supuse que era ella casi con toda seguridad porque coincidían el pelo, la altura y la contextura física y, a pesar de no poder ver bien su rostro, los ojos no me eran desconocidos. No se me había ocurrido pensar que era posible que ella hubiera conocido a Sheila en sus tiempos de prostituta.
Volvimos a sentarnos.
El último en hablar fue Cuadrados. Estuvo locuaz y gracioso, hizo una rememoración de Sheila como yo no habría sido capaz de hacer. Dijo a los jóvenes que Sheila había sido «como ellos», una chica que se había escapado de casa, luchadora infatigable contra sus propios demonios, y recordó cómo desde el día de su llegada él vio cómo se recuperaba; luego hizo hincapié en que había sido testigo de cómo se enamoraba de mí.
Me sentía vacío. Me habían arrancado las entrañas y volví a ver claramente que mi dolor no tenía paliativos, que, aunque lo rehuyese o anduviera de un lado a otro investigando hasta averiguar una verdad esencial, no iba a servirme de nada porque era un dolor para siempre, un dolor que sería mi fiel compañero en sustitución de Sheila.
Al finalizar el acto, nadie sabía qué hacer en concreto. Permanecimos todos sentados extrañamente un instante sin movernos, hasta que Terrell hizo sonar de nuevo la trompeta y luego la gente se fue levantando para acercarse llorosa a abrazarme: no sé cuánto tiempo estuve recibiendo afecto. Agradecía aquellas manifestaciones pero, por otro lado, su efecto era que echase en falta a Sheila todavía más. El entumecimiento volvió a apoderarse de mí; sin él sería incapaz de soportar su pérdida.
Читать дальше