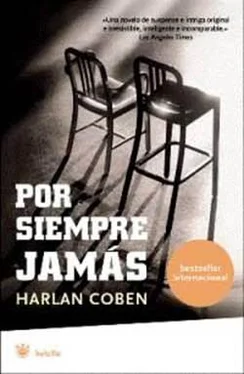Ken Klein era el fogoso jugador de tenis; John Asselta, el psicópata pendenciero, y McGuane, el muchacho encantador presidente del consejo de alumnos. Miró los rostros de aquella fotografía: eran simplemente los de tres simpáticos estudiantes sin peculiaridad alguna. Cuando unos años atrás unos chicos como aquéllos llevaron a cabo la matanza en el colegio Columbine, McGuane había observado con fascinación la reacción de los medios de comunicación. El mundo buscaba excusas cómodas. Los chicos eran marginados, niños atormentados y maltratados, hijos de padres ausentes y acostumbrados a videojuegos violentos. Pero McGuane sabía que todas aquellas razones no contaban. Cierto que los tiempos habían cambiado, pero podía haberse tratado de ellos mismos -Ken, John y McGuane- porque en el fondo nada importa que vivas con desahogo económico, tus padres te den cariño, que no te metas con nadie o que simplemente te esfuerces por destacar entre la masa.
Algunas personas sienten esa furia.
Se abrió la puerta del despacho y entraron Joe Pistillo y su joven ayudante. McGuane sonrió y guardó la fotografía.
– Bah, Javert, ¿aún me persigue por robar un pan? -dijo saludando a Pistillo.
– Sí, claro -replicó el hombre del FBI-. Ése es usted, McGuane. El inocente acosado.
McGuane fijó la atención en la mujer.
– Joe, ¿cómo se las arregla para estar siempre tan bien acompañado?
– Le presento a la agente especial Claudia Fisher.
– Encantado -dijo McGuane-. Siéntense, por favor.
– Preferimos quedarnos de pie.
McGuane se encogió de hombros y se sentó en su sillón.
– Bien, ¿qué lo trae hoy por aquí?
– Está en un mal momento, McGuane.
– ¿Ah, sí?
– Muy malo.
– ¿Y ha venido a ayudarme? Qué emoción.
Pistillo lanzó un bufido.
– Hace tiempo que voy detrás de usted.
– Sí, lo sé, pero soy veleidoso. Le sugiero una cosa: la próxima vez me envía un ramo de flores, me abre la puerta, me cede el paso. A los hombres nos gusta que nos galanteen.
Pistillo apoyó los puños en la mesa.
– En el fondo me complacería aguardar tranquilamente sentado para ver cómo lo despedazan vivo. -Tragó saliva y trató de controlarse-. Pero algo más profundo en mi ser me pide verlo pudriéndose entre rejas por sus delitos.
McGuane se volvió hacia Claudia Fisher.
– Resulta muy atractivo cuando habla en ese tono tan duro, ¿no cree?
– ¿Sabe a quién hemos encontrado, McGuane?
– ¿A Hoffa? [1]Ya era hora.
– A Fred Tanner.
– ¿A quién?
– No se haga el disimulado -replicó Pistillo con una sonrisita-. Es uno de sus matones.
– Creo que pertenece a mi departamento de seguridad.
– Pues lo hemos encontrado.
– No sabía que se hubiera perdido.
– Muy gracioso.
– Creía que estaba de vacaciones, agente Pistillo.
– De vacaciones permanentes. Lo hemos encontrado en el río Passaic.
– Qué insalubre -comentó McGuane torciendo el gesto.
– Con dos balazos en la cabeza. Hemos encontrado también a un tal Peter Appel; estrangulado. Era un tirador de élite retirado del ejército.
– No somos nada.
«Uno solo estrangulado -pensó McGuane-. A El Espectro le habrá fastidiado tener que disparar al otro.»
– Sí, en fin, veamos -añadió Pistillo-. Tenemos estos dos muertos más los otros dos de Nuevo México, lo que suma cuatro.
– Y lo ha calculado sin contar con los dedos. Agente Pistillo, no le pagan lo que merece.
– ¿No tiene nada que decirme?
– Sí, mucho -replicó McGuane-. Lo confieso: yo los maté. ¿Satisfecho?
Pistillo se inclinó sobre la mesa acercando su rostro al de McGuane.
– Está a punto de hundirse, McGuane -dijo.
– Y usted ha comido sopa de cebolla.
– ¿Sabe -añadió Pistillo sin despegar la cara de la de McGuane- que ha muerto también Sheila Rogers?
– ¿Quién?
Pistillo se apartó de la mesa.
– Claro, tampoco la conoce. No trabaja para usted.
– Tengo mucha gente trabajando para mí. Soy un hombre de negocios.
– Vámonos -dijo Pistillo mirando a Fisher.
– ¿Se marchan ya?
– Llevo mucho tiempo aguardando este momento -añadió Pistillo-. La venganza, como dicen, es un plato que se sirve frío.
– Como la vichyssoise.
Pistillo le respondió con otra sonrisa sarcástica.
– Que tenga un buen día, McGuane -dijo.
Salieron. McGuane permaneció sentado diez minutos sin moverse. ¿A qué obedecería aquella visita? Sencillo. Querían ponerlo nervioso. Lo subestimaban. Pulsó el número tres, la línea de seguridad sometida a comprobación diaria por si estaba intervenida; dudó al marcar el número. ¿Lo interpretaría como pánico por su parte?
Sopesó los pros y los contras y decidió correr ese riesgo.
El Espectro contestó al primer timbrazo con un melodioso «¿diga?».
– ¿Dónde estás?
– Acabo de llegar en avión de Las Vegas.
– ¿Has averiguado algo?
– Ya lo creo.
– Te escucho.
– Además de ellos dos, había una tercera persona en el coche -dijo El Espectro.
– ¿Quién? -preguntó McGuane revolviéndose en el asiento.
– Una niña pequeña -dijo El Espectro- de unos once o doce años.
Katy y yo estábamos en la calle cuando llegó Cuadrados. Ella se inclinó y me besó en la mejilla. Cuadrados enarcó una ceja mirándome, pero yo fruncí el ceño.
– Pensé que ibas a quedarte a dormir en el sofá -dije a Katy.
Katy había estado abstraída desde la llegada del castillo.
– Volveré mañana -contestó.
– ¿No vas a contarme qué sucede?
– Tengo que hacer algunas averiguaciones -respondió hundiendo las manos en los bolsillos y encogiéndose de hombros.
– ¿Sobre qué?
Negó con la cabeza y no insistí. Me dirigió una sonrisita mientras se alejaba y subí a la furgoneta.
– ¿Ésta quién es? -preguntó Cuadrados.
Se lo expliqué en el camino hacia la periferia. Llevábamos docenas de bocadillos y mantas. Cuadrados los repartía a los chicos. Los bocadillos y las mantas funcionaban para romper el hielo, como el truco de la desaparecida Angie; pero, aunque no diese resultado, al menos los menesterosos tenían algo que comer y con qué abrigarse. Había visto a Cuadrados hacer maravillas con aquel género. En la primera ocasión siempre había alguno que rehusaba la ayuda, que incluso se mostraba hostil, pero Cuadrados no se enfadaba y volvía a pasar noche tras noche porque estaba convencido de que la clave era la insistencia, hacerlos ver que estábamos a su disposición en cualquier momento y que no se les abandonaba en ninguna circunstancia.
Al cabo de unas cuantas noches, aquel chico o chica reacio aceptaba el bocadillo, otro día cogía la manta y a continuación aguardaba ya al paso de la furgoneta.
Estiré el brazo y cogí un sándwich del montón.
– ¿Te toca trabajar esta noche otra vez?
Agachó la cabeza y me miró por encima de las gafas de sol.
– Qué va, es que tengo mucha hambre -respondió con sorna.
– Cuadrados -dije al cabo de un rato-, ¿cuánto tiempo piensas seguir esquivando a Wanda?
Cambió de emisora y sonó You're so Vain de Carly Simón, que él acompañó cantando.
– ¿Recuerdas esta canción? -preguntó.
Asentí con la cabeza.
– ¿Era verdad el rumor de que era una alusión a Warren Beatty?
– No lo sé -contesté.
– Quiero preguntarte una cosa, Will -dijo al cabo de un rato sin apartar la vista de la calle. Aguardé-. ¿Te sorprendió mucho saber que Sheila tenía una hija?
– Mucho.
– ¿Y te sorprendería mucho saber que yo tuve un hijo?
Читать дальше