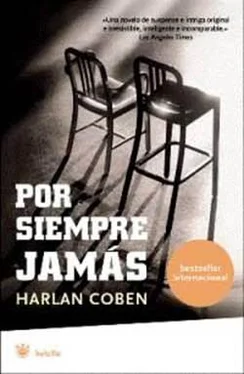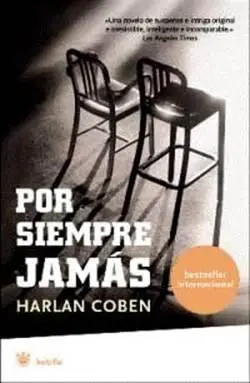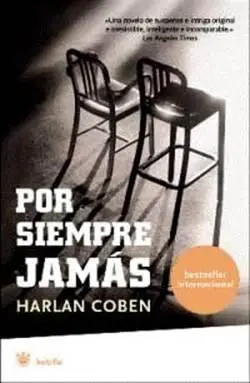
Harlan Coben
Por siempre jamás
Translator Francisco Martin
Tres días antes de morir, mi madre me dijo -no fueron sus últimas palabras, pero estuvieron cerca- que mi hermano vivía.
No dijo nada más. No dio explicaciones. Lo dijo sólo una vez. Estaba agonizando y la morfina le oprimía inexorablemente el corazón; el color de su piel había cobrado ese matiz de ictericia y bronceado desvaído. Sus ojos se habían hundido profundamente en el cráneo y apenas salía del profundo sopor. De hecho, sólo tuvo otro momento de lucidez si es que realmente lo fue, pues lo dudé mucho, que yo aproveché para decirle que había sido una madre estupenda, que la quería mucho y adiós. No hablamos de mi hermano, lo cual no quiere decir que no pensáramos en él como si estuviera sentado también junto al lecho.
Está vivo.
Ésas fueron sus palabras exactas. De ser cierto, yo ignoraba si era bueno o malo.
La enterramos cuatro días más tarde.
Cuando regresamos a casa para el shivah, mi padre irrumpió colérico en el cuarto de estar, donde había una alfombra roída. Tenía la cara congestionada de ira. Yo estaba allí, claro. Mi hermana Melissa y su marido habían venido en avión desde Seattle; tía Selma y tío Murray paseaban de arriba abajo y Sheila, mi alma gemela, estaba sentada a mi lado y me apretaba la mano.
Sólo nosotros.
Como único adorno teníamos un espléndido y monstruoso ramo de flores. Sheila sonrió y me apretó la mano al ver la tarjeta en blanco con un simple dibujo.

Papá no dejaba de mirar por los ventanales, los mismos contra los que habían disparado dos veces con una carabina de aire comprimido en los últimos once años, y musitó entre dientes: «Hijos de puta».
Se había vuelto para pensar en alguien que no había ido. «Dios, ¿cómo es posible que no aparezcan los Bergman?» Luego cerró los ojos y apartó la vista. Volvía a torturarse, mezclando su dolor con algo que no tenía el valor de afrontar.
Una traición más en diez años repletos de traiciones.
Necesitaba tomar el aire.
Me levanté y Sheila me miró preocupada.
– Voy a dar una vuelta -dije en voz baja.
– ¿Te acompaño?
– No.
Sheila asintió con la cabeza. Llevábamos juntos casi un año y yo nunca había tenido una compañera tan en sintonía con mis vibraciones, más bien raras. Volvió a apretarme la mano amorosamente y sentí que el calor se extendía dentro de mí.
El felpudo de la entrada era de fibra, como si lo hubiéramos robado en la zona de prácticas de un campo de golf, y tenía una margarita de plástico en la esquina superior izquierda. Pasé por encima de él y di un paseo hasta Downing Place, una calle bordeada por construcciones de dos alturas con ventanas de aluminio abrumadoramente vulgares, de 1962 aproximadamente. Aún llevaba puesto el traje gris oscuro que me picaba con aquel calor. El sol brutal golpeaba como un tambor y algo perverso en mí me decía que hacía un día estupendo para estar de duelo. Ante mí surgió fugaz la imagen de la sonrisa de mi madre capaz de iluminar el mundo antes de que ocurriera aquello. La aparté de mi mente.
Sabía adónde iba, aunque difícilmente lo habría admitido. Me atraía el lugar y una fuerza invisible me impulsaba hacia él. Habrá quien diga que es masoquismo y otros quizá lo atribuyan a mi deseo de poner punto final. Yo no diría que fuese ni lo uno ni lo otro.
Simplemente quería echar un vistazo al lugar donde todo había acabado.
Las imágenes y los sonidos de barrio de la periferia en verano me invadieron: niños en bicicleta gritando. El señor Cirino, propietario de la tienda de coches Ford/Mercury en la Autopista 10, cortaba el césped. Los Stein, que habían montado una cadena de electrodomésticos, después absorbida por otra empresa mayor, daban un paseo cogidos de la mano. En casa de los Levine había un partido de fútbol, aunque yo no conocía a los jugadores. Del patio trasero de los Kaufman salía humo de barbacoa.
Pasé por delante de la antigua casa de los Glassman. Mark Glassman el Tonto había saltado cuando tenía seis años a través de la puerta corredera de cristal jugando a Supermán. Recordé los gritos y la sangre: tuvieron que darle más de cuarenta puntos de sutura. De mayor, el Tonto hizo una carrera fulgurante como multimillonario arribista en patentes de propiedad intelectual. No creo que ahora lo llamen el Tonto, pero nunca se sabe.
La casa de los Mariano, en la esquina, seguía teniendo aquel toldo de color amarillo flema horrendo, y un ciervo de plástico frente a la entrada principal. Ángela Mariano, la chica mala del barrio, era dos años mayor que nosotros y de una especie superior que infundía temor. Mirando a Ángela tomar el sol en el patio trasero de su casa con un top de cordoncillo sin espalda que desafiaba las leyes de la gravedad, yo había sentido las primeras y dolorosas punzadas hormonales del deseo. Se me hacía la boca agua. Ángela solía discutir con sus padres, fumaba a escondidas en el cobertizo de herramientas de detrás de la casa y tenía un novio con moto. El año pasado tropecé con ella en Madison Avenue; yo esperaba encontrarla horrible -como se oye decir que sucede siempre a las lujuriosas precoces-, pero Ángela tenía muy buen aspecto y parecía feliz.
En el 23 de Downing Place, un aspersor rociaba perezosamente el césped de Eric Frankel. Eric tenía un bar mitzvah ortodoxo con decoración de viajes espaciales en Chanticleer de Short Hills cuando los dos estábamos en el séptimo grado. El techo negro imitaba un planetario con las constelaciones; la tarjeta de mi mesa rezaba «Mesa Apolo 14»; el florero era un cohete en pequeño sobre una rampa de lanzamiento verde; los camareros vestían artísticos trajes espaciales, supuestamente del Mercurio 7, y nos servía «John Glenn». Allí entramos un día furtivamente, en la capilla, Cindi Shapiro y yo y estuvimos sobándonos más de una hora. Era mi primera vez. No sabía lo que estaba haciendo. Cindi sí. Recuerdo que fue fantástico: su lengua me acariciaba y me hacía cosquillas de una manera increíble. Pero también recuerdo que mi arrobamiento inicial cedió al cabo de veinte minutos aproximadamente a un franco aburrimiento, a un vago «¿y qué más?» y a un ingenuo «¿y eso es todo?».
Cuando regresamos a hurtadillas a la Mesa Apolo 14 en Cabo Kennedy con la ropa arrugada y mucho ánimo después del besuqueo (mientras la banda de Herbie Zane deleitaba al público con Fly Me to the Moon), mi hermano Ken me llevó aparte y me preguntó por los detalles. Yo, naturalmente, se los di alborozado y él me obsequió con una gran sonrisa y chocamos la mano. Aquella noche, tumbados en nuestras literas -la suya era la de arriba- y con el equipo estéreo tocando Don't Fear the Reaper de Blue Oyster Cult (la canción favorita de Ken), él me explicó los secretos de la vida según la versión de un alumno de noveno. Después supe que estaba bastante equivocado (por su excesivo énfasis en lo de las tetas), pero nunca puedo evitar una sonrisa cuando pienso en aquella noche.
«Está vivo…» Meneé incrédulo la cabeza de un lado a otro y doblé en Coddington Terrace a la altura de la vieja casa de los Holder. Era el mismo camino que Ken y yo seguíamos para ir a la escuela primaria Burnett Hill. Había un paso pavimentado entre dos casas que servía de atajo. Me pregunté si aún existiría. Mi madre -a quien hasta los niños llamaban Sunny- solía seguirnos hasta el colegio casi subrepticiamente y nosotros poníamos los ojos en blanco cuando notábamos que se escondía detrás de un árbol. Sonreí al pensar en aquel sentido sobreprotector, que a mí tanto me molestaba y ante el que Ken simplemente se encogía de hombros. Ken era desde luego lo bastante tranquilo para que le fuera indiferente. Yo no.
Читать дальше