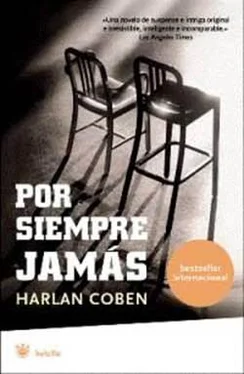Sólo había atendido el teléfono una vez, y era Cuadrados. Me dijo que la gente de Covenant House quería celebrar un funeral por Sheila al día siguiente y si yo estaba de acuerdo. Le dije que eso a Sheila le habría gustado.
Miré por la ventana y vi la furgoneta dando la vuelta a la manzana. Cuadrados llevaba toda la noche de ronda, vigilante. Yo sabía que no andaba lejos y él seguramente esperaba que sucediera algo para poder descargar su cólera en alguien. Pensé en su comentario de que él no había sido muy distinto de El Espectro, pensé en el peso del pasado, en las experiencias de Cuadrados, en las experiencias de Sheila, y me asombré de que hubieran tenido fortaleza para no naufragar en aguas revueltas.
Volvió a sonar el teléfono.
Miré el fondo de mi cerveza. Yo no era de los que ahogan sus penas en alcohol, y lo lamentaba, quería quedarme aletargado de una vez, pero sucedía todo lo contrario. Tenía la sensación de que me arrancaban la piel y mi sensibilidad se exacerbaba; sentía una pesadez indescriptible en brazos y piernas, como si fuera a hundirme inexorablemente cuando apenas me faltaban unos centímetros para salir a la superficie porque unas manos invisibles tiraban de mí hacia abajo.
Aguardé a que se conectara el contestador; al tercer timbrazo sonó el clic y oí mi voz diciendo que dejaran un mensaje después de la señal, y a continuación se oyó una voz que no me resultaba del todo desconocida.
– ¿Señor Klein?
Me incorporé. La voz de mujer contuvo un sollozo.
– Soy Edna Rogers, la madre de Sheila.
Agarré enfebrecido el receptor.
– La escucho -dije.
Ella se echó a llorar y yo también.
– No creí que iba a sentir tanta pena -admitió al cabo de un rato.
Allí solo, en lo que había sido nuestro apartamento, comencé a balancearme hacia atrás y hacia delante.
– Hace mucho tiempo que la había apartado de mi vida -prosiguió la señora Rogers-. Ya no era hija mía. Yo tenía otros hijos. Ella se fue. Desapareció. Yo no quería. Cuando llegó la policía a casa a decirme que había muerto fui incapaz de reaccionar y sólo supe asentir con la cabeza, ¿comprende?
La comprendía. No dije nada y seguí escuchando.
– Después me hicieron ir en avión allí, a Nebraska. Nos dijeron que aunque habían comprobado las huellas dactilares, era necesario que algún familiar la reconociese. Así que Neil y yo fuimos al aeropuerto de Boise para coger el avión y al llegar allí nos condujeron a una comisaría pequeña. En la televisión siempre lo muestran detrás de un cristal, ¿sabe a qué me refiero? Esperas afuera hasta que traen el cadáver en una camilla para enseñártelo, pero detrás de un cristal. Allí no. Me hicieron pasar a una oficina donde tenían un… bulto tapado con una sábana. No en una camilla, sino en una mesa; el hombre apartó la sábana y vi su cara. Por primera vez en catorce años vi la cara de Sheila…
En ese momento perdió los nervios. Rompió a llorar sin tregua durante un buen rato. Yo aguardé pacientemente sin apartar el receptor del oído.
– Señor Klein -dijo luego.
– Llámeme Will, por favor.
– Usted la quería, ¿verdad, Will?
– Mucho.
– ¿La hizo usted feliz?
– Espero que sí -contesté pensando en el anillo de pedida.
– Voy a pasar la noche en Lincoln y mañana por la mañana tomo el avión para Nueva York.
– Ah, muy bien -comenté, y le expliqué lo del funeral.
– ¿Podríamos hablar después? -preguntó.
– Naturalmente.
– Me gustaría saber algunas cosas -dijo-. Y hay otras… Otras muy graves que tengo que contarle.
– No acabo de entender.
– Ya hablaremos mañana, Will.
Aquella noche tuve una visita.
A la una de la mañana sonó el timbre y pensé que sería Cuadrados. Logré ponerme en pie y crucé tambaleante el cuarto, pero me acordé de El Espectro y volví la cabeza: la pistola estaba allí, en la mesa. Me detuve.
Volvió a sonar otro timbrazo.
Meneé la cabeza. No, no estaba tan borracho. Al menos aún no. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. No era Cuadrados ni El Espectro.
Era mi padre.
Abrí la puerta y los dos nos miramos como si nos viéramos de lejos. Estaba sin aliento y tenía los ojos hinchados y enrojecidos; me quedé inmóvil sintiendo que el alma se me caía a los pies. Él asintió con la cabeza, abrió los brazos para acogerme y yo me apreté contra su pecho, notando en la mejilla la lana áspera de su jersey, que olía a húmedo y viejo. Comencé a sollozar y él me acarició el pelo y me apretó contra su cuerpo. Sentí que me fallaban las piernas, pero no me desplomé porque él me sujetó. Me sujetó un buen rato.
Las Vegas
Morty Meyer puso boca arriba sus dos dieces haciendo una señal a la mujer que repartía para que le diera otras dos cartas. La primera fue un nueve y la segunda, un as: diecinueve en la primera mano y veintiuna en la segunda. Blackjack.
Tenía una buena racha. Había ganado ocho manos seguidas y en doce de las trece últimas había acumulado once mil dólares. Estaba en vena. El cosquilleo del subidón de los ganadores le recorría brazos y piernas; era una delicia, algo incomparable. Morty había llegado a la conclusión de que el juego era cosa de suerte, la tentación suprema. La persigues y te rehúye, te rechaza y te hace desgraciado, pero de pronto, cuando eres tú quien decide prescindir de ella, te sonríe, te acaricia melosa y entonces uno se siente en la gloria.
La banca volvió a dar cartas y hubo otro ganador; la que daba, un ama de casa de pelo demasiado teñido de color heno, recogió las cartas y le acercó las fichas. Morty seguía en racha. Sí, a pesar de lo que difundían aquellos cretinos de Jugadores Anónimos, en los casinos se podía ganar. Alguien tenía que ganar, ¿no? El azar cuenta, por Dios bendito, no va a ganar siempre la casa. Qué demonios, a los dados se puede incluso jugar con la casa. Claro que sí: hay gente que gana y se va con dinero a casa. Tiene que ser así; por lógica. Decir que nadie gana formaba parte de esa increíble paparruchada de Jugadores Anónimos que resta toda credibilidad a la organización, porque si empiezan por decir mentiras, ¿cómo puedes creer que vaya a ayudarte?
Morty jugaba en Las Vegas. La auténtica Las Vegas; no la de los circuitos de striptease para turistas vestidos de ante de imitación y con mocasines que lanzaban silbidos y gritos de admiración o euforia; nada de falsa Estatua de la Libertad ni torre Eiffel o Cirque du Soleil, montañas rusas, cine en tres dimensiones, disfraces de gladiadores, fuentes de surtidores cambiantes, falsos volcanes ni salones de juegos para niños. Aquél era el centro neurálgico. El lugar en el que hombres desdentados alrededor de una mesa, sin sacudirse el polvo de un viaje en camioneta, perdían su escasa paga. Allí no se veían más que jugadores con ojos de cansancio, agotados, de caras arrugadas, arrasadas por el trabajo al sol. Un hombre acudía allí, después de trabajar como un esclavo en un trabajo que detestaba, porque no quería volver a casa, a su remolque o lo que fuese, un hogar con televisor estropeado, niños llorando y una mujer abandonada que antaño le metía mano en la parte de atrás del coche y que ahora lo miraba con palpable repugnancia. Acudían allí con el anhelo más parecido a la esperanza de que eran capaces, el tenue convencimiento de que estaban a una jugada de cambiar de vida. Pero la esperanza nunca dura. Morty ni siquiera sabía si existía. Todos los jugadores saben en lo más profundo de su ser que no existe esperanza y que ésta siempre es huidiza, que están condenados para siempre al desengaño, a deambular sin remisión por delante de los escaparates pegando la nariz al cristal.
Читать дальше