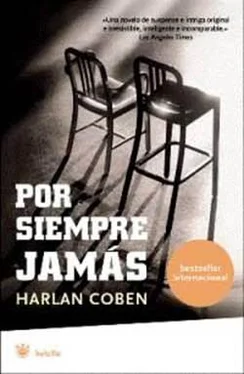Mi miedo iba en aumento.
– ¿Has estado fuera mucho tiempo? -pregunté.
– Años, Will.
– ¿Cuándo fue la última vez que viste a Ken?
Hizo como si reflexionara.
– Debe de hacer… unos doce años. He estado fuera desde entonces y perdimos el contacto.
– Ya.
Entrecerró los ojos.
– Hablas como si no me creyeras, Will. -Se acercó más. Traté de mantenerme entero-. ¿Te doy miedo?
– No.
– Ahora ya no tienes a tu hermano mayor para defenderte, Will.
– Tampoco estamos en el instituto, John.
– ¿Crees que tanto han cambiado las cosas? -replicó mirándome a los ojos.
Traté de seguir impasible.
– Pareces asustado, Will.
– Vete -dije.
Su respuesta fue rápida y me derribó de un manotazo en las piernas. Caí de espaldas y él, sin darme tiempo a reaccionar, me hizo una llave en el codo; noté de inmediato el intenso tirón en la articulación, pero él siguió doblándome el brazo hacia atrás y entonces sentí un dolor agudo.
Traté de no oponer resistencia; ceder a cualquier precio con tal de aliviar la presión.
El Espectro me habló con la voz más tranquila que nunca había oído.
– Dile que no siga escondiéndose, Will. Dile que puede ser malo para otras personas. Tú, por ejemplo, tu padre. O tu hermana. O incluso esa zorrita de Katy Miller con quien te has visto hoy. Díselo.
Era rápido como un demonio: al mismo tiempo que me soltaba me propinó un puñetazo en la cara. Me reventó la nariz. Caí de nuevo de espaldas casi inconsciente con la cabeza dándome vueltas. O quizá me desmayara. Ya no lo sé.
Cuando levanté la vista, El Espectro había desaparecido.
Cuadrados me tendió una bolsa de hielo.
– Bueno, «si hubieras visto al otro día», ¿no es eso?
– Ya lo creo -contesté arrimando la bolsa a la nariz dolorida-. Parecía un héroe de película.
Cuadrados se sentó en el sofá y apoyó los pies en la mesita.
– Cuéntamelo.
Se lo conté.
– Un tipo de lo más recomendable -comentó Cuadrados.
– ¿Te he mencionado que torturaba a los animales?
– Sí.
– ¿Y que tenía una colección de calaveras en su habitación?
– Eso sí que debía de impresionar a las señoras.
– No lo entiendo -dije apartando la bolsa y sintiendo como si tuviese en la nariz calderilla triturada-. ¿Por qué andará El Espectro buscando a mi hermano?
– Vete a saber.
– ¿Crees que debería llamar a la policía?
Cuadrados se encogió de hombros.
– Dime otra vez su nombre.
– John Asselta.
– Me imagino que no sabes dónde vive.
– No.
– Pero dices que se crió en Livingston.
– Sí -contesté-. Vivía en Woodland Terrace; en el cincuenta y siete de Woodland Terrace.
– ¿Te acuerdas de su dirección?
Me encogí de hombros. Es lo que sucedía con Livingston, que me acordaba de cosas así.
– No sé qué sucedió con su madre; se marchó o desapareció cuando él era muy pequeño. Su padre era un borracho. Tenía dos hermanos mayores que él. Uno creo que se llamaba Sean, ex combatiente de Vietnam, se dejó el pelo largo y barba y andaba por la calle hablando solo, todos decían que estaba loco. El jardín de la casa en que vivían era un basurero lleno de hierbajos. A la gente de Livingston no le gustaba y los guardias los multaban.
Cuadrados tomó nota de todo.
– Haré averiguaciones -dijo.
Me dolía la cabeza y traté de centrarme.
– ¿En tu colegio había alguien así? -pregunté-. ¿Un psicópata que hiciera daño a la gente por placer?
– Sí -contestó él-. Yo.
No acababa de creérmelo. Sabía más o menos que Cuadrados había sido un punk tremendo, pero no podía pensar que hubiese sido como El Espectro, capaz de hacerme temblar al pasar por su lado, capaz de romper a alguien la cabeza carcajeándose… No me encajaba.
Volví a ponerme la bolsa de hielo en la nariz con una mueca de dolor.
– Pobre -comentó Cuadrados meneando la cabeza de un lado a otro.
– Lástima que no se te ocurriera estudiar Medicina.
– Seguramente te ha roto la nariz -dijo.
– Eso creo.
– ¿Quieres que te lleve al hospital?
– No. Soy un tipo duro.
Eso lo hizo reír.
– De todos modos, ya no tiene remedio. -Calló un instante y se pasó la lengua por el interior de la mejilla-. Hay novedades -añadió.
No me gustó su tono de voz.
– Me ha llamado nuestro federal favorito, Joe Pistillo.
Me quité otra vez la bolsa de hielo.
– ¿Han encontrado a Sheila?
– No lo sé.
– ¿Qué quería?
– No me lo ha dicho. Me ha pedido que te lleve a verlo.
– ¿Cuándo?
– Ahora. Me ha comentado que me lo comunicaba por deferencia.
– Deferencia, ¿a qué?
– Y yo qué sé.
– Me llamo Clyde Smart y soy el forense del condado -dijo el hombre con la voz más amable que Edna Rogers había oído en su vida.
Edna Rogers vio a su marido Neil estrechar la mano al hombre mientras ella le dirigía una simple inclinación de cabeza. La sheriff y un ayudante estaban presentes. Edna Rogers advirtió que todos estaban muy serios con cara de circunstancias. El hombre llamado Clyde trató de añadir unas palabras de consuelo, pero ella lo hizo callar.
Clyde Smart se acercó entonces a la mesa mientras Neil y Edna Rogers, casados hacía cuarenta y dos años, aguardaban de pie y esperaban. No se tocaron. No se dieron ánimos el uno al otro. Hacía años que habían dejado de hacerlo.
Finalmente, el forense, sin decir nada más, apartó la sábana.
Cuando Neil Rogers vio el rostro de Sheila retrocedió como un animal herido, alzó los ojos al cielo y profirió un grito que a Edna le recordó el de un coyote que barrunta la tormenta. Por la angustia de su esposo, sabía sin necesidad de mirar a la mesa que no habría marcha atrás ni un milagro en el último momento. Sacó fuerzas de flaqueza y, al ver a su hija, estiró el brazo -el instinto protector maternal nunca se apaga, ni siquiera en la muerte- pero se detuvo en seco.
La contempló hasta que se le nubló la visión, como si el rostro de Sheila se transformara retrospectivamente hasta configurar la cara de su hijita recién nacida, su hijita, con toda la vida por delante y una segunda oportunidad para ella de ser una buena madre.
A continuación, Edna Rogers rompió a llorar.
– ¿Qué le ha pasado en la nariz? -preguntó Pistillo.
Estábamos otra vez en su despacho. Cuadrados se había quedado en la antesala. Yo me senté en el sillón frente a la mesa de Pistillo y en esa ocasión advertí que el suyo estaba más alto que el mío, seguramente para conseguir un efecto intimidatorio. Claudia Fisher, la agente que había ido a Covenant House, estaba detrás de mí con los brazos cruzados.
– El otro era más fuerte -contesté.
– ¿Se ha peleado?
– Me caí -dije.
Pistillo no se lo creyó pero no hizo comentarios. Puso las manos sobre el escritorio.
– Queremos que nos lo cuente otra vez -dijo.
– ¿El qué?
– Cómo desapareció Sheila Rogers.
– ¿La han encontrado?
– Tenga paciencia, por favor -replicó tosiendo en el hueco de la mano-. ¿A qué hora salió de su apartamento Sheila Rogers?
– ¿Por qué?
– Señor Klein, haga el favor de ayudarnos.
– Creo que se marchó hacia las cinco de la mañana.
– ¿Está seguro?
– Creo -repetí-. He dicho «creo».
– ¿Por qué no está seguro?
– Estaba dormido. Me pareció oírla salir.
– ¿A las cinco?
– Sí.
– ¿Miró el reloj?
– ¿Lo dice en serio? Yo qué sé.
Читать дальше