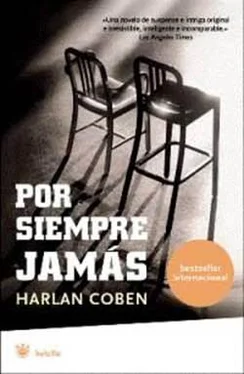– Le pegas un tiro -repitió.
Miré la pistola.
– ¿Quieres que me quede aquí? -preguntó.
– Creo que prefiero estar solo.
– Bien, de acuerdo, pero si me necesitas llevo el móvil. Dos, cuatro, siete.
– Sí. Gracias.
Me dejó sin decir más y yo puse la pistola en la mesa, me levanté y recorrí el apartamento. Ya no quedaba nada de Sheila; hasta su olor se había desvanecido. El aire parecía más leve, menos sustancial. Pensé en cerrar puertas y ventanas, sellarlas e intentar conservar algo de ella.
Habían matado a la mujer que amaba.
¿Por segunda vez?
No. Cuando asesinaron a Julie no me había sentido así ni remotamente. Sí, seguía negándome a aceptar la realidad, pero desde lo más profundo de mi ser comenzaba a filtrarse algo por las grietas: nada volvería a ser igual. Estaba seguro. Y estaba seguro de que esta vez no lo superaría. Hay golpes de los que uno se recupera, como me sucedió con Ken y Julie, pero esto era distinto; esto era un bombardeo de sentimientos en el que el predominante era la desesperación.
No volvería a estar con Sheila: habían asesinado a la mujer que amaba.
Me concentré en la segunda parte: asesinada. Pensé en su pasado, en el infierno que había vivido, y recapacité en la forma tan valiente en la que había luchado y en cómo alguien -probablemente alguien de ese pasado- le había arrebatado todo a traición.
La indignación comenzó a abrirse paso dentro de mí.
Fui al escritorio, me senté y busqué en el fondo del último cajón: allí estaba el estuche de terciopelo; suspiré hondo y lo abrí.
El anillo tenía un brillante de 1,3 quilates, era de talla en escalera, de refracción G y grado de pureza VI y estaba engastado sobre una tira de platino sencilla con dos pequeñas baguettes rectangulares. Lo había comprado en una tienda del barrio de los diamantes en la Calle 47 dos semanas antes con intención de enseñárselo a mi madre antes de declararme a Sheila, pero mi madre empeoró y lo pospuse todo; en cualquier caso, me quedaba el consuelo de que ella sabía que había encontrado a una mujer y eso la hacía feliz. Lo guardaba esperando el momento oportuno, después de la muerte de mi madre, para dárselo a Sheila.
Sheila y yo nos amábamos y yo le habría propuesto el matrimonio de una forma algo así peculiar, casi original, y sus ojos se habrían llenado de lágrimas, y habría aceptado abrazándose a mi cuello y nos habríamos unido para compartir nuestras vidas. Habría sido estupendo.
Pero alguien lo había truncado.
Los muros de negación de la realidad comenzaron a resquebrajarse. El dolor me ahogaba y me impedía respirar; me derrumbé en un sillón y apreté las rodillas contra el pecho, balanceándome hacia delante y hacia atrás, llorando a lágrima viva.
No sé cuánto tiempo duraron mis sollozos, pero al cabo de un rato hice un esfuerzo y dejé de llorar. Fue en ese momento cuando decidí combatir el dolor. El dolor paraliza pero la cólera no, y era cólera lo que comenzaba a crecer en mí pugnando por estallar.
Y me dejé llevar.
Cuando Katy Miller oyó a su padre levantar la voz se acercó a la puerta.
– ¿Por qué has ido? -lo oyó decir a voces.
Sus padres estaban en el estudio, un cuarto que, como gran parte de la casa, parecía una pieza de cadena hotelera con muebles funcionales, relucientes, pesados y fríos. Los cuadros de las paredes eran imágenes intrascendentes de barcos y bodegones y no había figuritas, recuerdos de vacaciones, colecciones ni fotos familiares.
– Fui a dar el pésame -dijo la madre.
– ¿Y por qué demonios lo hiciste?
– Pensé que era lo correcto.
– ¿Lo correcto? Su hijo mató a nuestra hija.
– El hijo; no ella -replicó Lucille Miller.
– No me vengas con tonterías. Ella lo educó.
– Eso no quiere decir que ella tuviese la culpa.
– No creías eso antes.
– Hace mucho que lo creo aunque no haya dicho nada -replicó la madre poniéndose tensa.
Su marido le volvió la espalda y empezó a pasear de arriba abajo.
– ¿Y ese animal te echó?
– Está sufriendo. Se desahogó conmigo.
– No quiero que vuelvas -dijo él esgrimiendo con impotencia un dedo-. ¿Me oyes? Sabes que ayudó a ese cabrón asesino de su hijo a esconderse.
– ¿Y qué?
Katy contuvo un grito y el señor Miller volvió rápido la cabeza.
– ¿Cómo que qué?
– Era su madre. ¿No habríamos hecho lo mismo nosotros?
– ¿Qué estás diciendo?
– Si hubiera sido al revés, si Julie hubiese matado a Ken y hubiera tenido que esconderse, ¿qué habrías hecho tú?
– Dices cosas absurdas.
– No, Warren, no. Yo quiero saber qué habríamos hecho si se hubieran invertido los papeles. ¿Habríamos denunciado a Julie o la habríamos ayudado a huir?
El padre de Katy se volvió y la vio en el marco de la puerta; sus miradas se cruzaron y por enésima vez en su vida él no fue capaz de sostenerle la mirada. Sin decir nada más, Warren Miller subió a toda prisa la escalera y se encerró en el «cuarto del ordenador». El «cuarto del ordenador» era la antigua habitación de Julie. Durante nueve años la habían conservado tal como estaba cuando murió, pero un buen día, sin previo aviso, su padre lo guardó todo en cajas y la vació; pintó las paredes de blanco, compró una mesa de ordenador en Ikea y a partir de ese momento fue el cuarto del ordenador. Había quien lo interpretaba como una señal de punto final, o al menos de paso adelante. Significaba todo lo contrario. Había sido una decisión forzada, la de un moribundo que se obstina en levantarse aun sabiendo que va a empeorar. Katy no había vuelto a entrar; ahora que no quedaban signos tangibles de su hermana, se le antojaba que su espíritu flotaría con más agresividad. Uno confía en la imaginación en lugar de en los ojos. Evoca lo que se supone que no debe ver.
Lucille fue a la cocina y Katy la siguió en silencio. Su madre comenzó a fregar los platos y ella la miró deseando -también por enésima vez- poder decirle algo que no abriera su herida. Sus padres nunca hablaban de Julie con ella. Jamás. Durante todos aquellos años los había sorprendido hablando del asesinato apenas unas cuantas veces y siempre habían acabado como aquel día: enfadados y llorando.
– ¿Mamá?
– No pasa nada, cariño.
Katy se acercó a ella y su madre se concentró aún más en su tarea; Katy advirtió que tenía más canas, la espalda algo más encorvada y su cutis era más grisáceo.
– ¿Tú habrías hecho eso? -preguntó Katy.
Su madre no contestó.
– ¿Habrías ayudado a Julie a huir?
Lucille Miller continuó fregando, llenó el lavavajillas, echó el detergente y puso en marcha la máquina. Katy permaneció aún un rato en la cocina, pero su madre siguió guardando silencio.
Katy subió de puntillas la escalera y oyó los sollozos angustiosos de su padre en el cuarto del ordenador; la puerta cerrada amortiguaba el sonido, pero se oían. Se detuvo para apoyar la palma de la mano en la madera y le pareció sentir las vibraciones. Su padre sollozaba siempre así, profundamente, con toda su alma. Con voz ahogada exclamaba: «¡Ya está bien, ya está bien, por favor!», una y otra vez pidiendo a un supuesto torturador que acabara con él de un balazo en la cabeza. Permaneció callada escuchando, pero los sollozos no cesaban.
Al cabo de un rato no pudo más y continuó hasta su cuarto, metió su ropa en una mochila y se dispuso a acabar con aquello de una vez para siempre.
Seguía sentado a oscuras con las rodillas pegadas al pecho.
Era ya casi medianoche. Esperaba ansioso una llamada. Normalmente habría desconectado el teléfono, pero mi rechazo de la realidad era tan potente que abrigaba la esperanza de que acaso Pistillo llamase para decirme que todo era un error. La mente funciona así. Trata de encontrar una alternativa. Hace tratos con Dios. Promesas. Intenta convencerse de que puede haber un indulto, que todo ha sido un sueño, una horrible pesadilla y que de algún modo se puede volver atrás.
Читать дальше