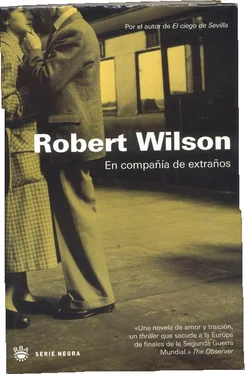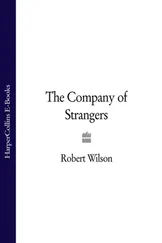Notaba cómo su mente se reestructuraba. Se trataba de visiones, sonidos, olores y emociones que no tenían cabida en la blanda y flexible inocencia de lo que era su vida apenas una semana antes. Habían sido engullidos, encajados a la fuerza, introducidos con ariete por su garganta hasta el punto de que no se creía capaz de tener hambre nunca más, hasta el punto de que en su mente jamás faltaría ese terrorífico alimento que hacía que sus dedos temblaran, le estremecía las entrañas y le trepaba por la piel hasta el punto más alto del cuero cabelludo. Entonces supo, tumbada bajo la ventana abierta a la luz vaga e indirecta de la luna, lo mucho que importaba Voss. Era el único que lo sabía. El único capaz de comprenderlo. Sería su salvación, el que ordenaría ese caos nuevo y lo convertiría en triste lectura documental.
Vivía por las 5:30 p.m. del viernes 21 de julio de 1944. Mientras quedara esa última vez todo lo demás acabaría solucionándose. Sería la clave, el código, la receta de una ecuación que le daría el valor incógnito de x.
Sus pensamientos volaron veloces como peces de plata desde la luz a la oscuridad del letargo y tuvo por primera vez el sueño que había de acompañarla durante años. Corría por las calles de una ciudad desconocida, sus edificios y monumentos le resultaban ajenos. Hacía calor. Iba en combinación pero el suelo estaba cubierto de nieve y su aliento era visible. Se encaminaba hacia un lugar donde sabía que lo encontraría, y dio con la puerta en un callejón a oscuras. Del umbral manaba una luz amarilla que pintaba los adoquines de oro. Subía corriendo las escaleras de madera y descubría que le eran conocidas y que su corazón y su mente estaban llenos de esperanza, sabía que iba a verlo, que él la estaría esperando en su habitación del último piso, la habitación de los dos. Subía cada vez más rápido por las escaleras, más tramos…, más tramos de los que podía recordar, tantos tramos y pisos que empezaba a preocuparle que aquélla no fuera la escalera, la casa correcta, la calle concreta, la auténtica ciudad. Pero entonces aparecía la puerta, la puerta de verdad, tras la cual lo encontraría, y se aferraba exhausta al picaporte, preparándose para verle la cara, los huesos que se dibujaban bajo la piel de ese modo que hacía que su rostro fuera único, y abría la puerta de golpe, y no había nada, no había suelo, no había habitación, sólo un viento seco y caliente sobre la ciudad congelada y ella caía hacia la oscuridad.
Se despertó con un destello de luz sobre un horizonte negro. El amanecer se había instalado en la habitación, confortable como una mascota. Tenía el cráneo empapado en sudor y el corazón desbocado entre las paredes del pecho como una pelota pateada por un loco. ¿Así era? ¿Era ése el nuevo régimen de su mente?
Se vistió como una anciana, introduciendo con parsimonia cada pie por el agujero de las bragas y subiéndoselas hasta la cintura. Se enjaezó en el sujetador. El vestido le caía de otra forma. El cepillo se le clavaba en la cabeza como nunca le había pasado. El espejo le mostraba a alguien tan parecida a ella que tuvo que inclinarse hacia delante para apreciar lo que le faltaba en la cara. Estaba todo allí, en su sitio; no era un anagrama sino un matiz. Eso era algo insoportable para un matemático, pues un matiz suponía que algo había salido mal pero por muy poco, que la lógica se había venido abajo y tirado la toalla, pero no por un error, sino apenas por el matiz de un error, algo oculto en las profundidades de la lógica, quizás una línea insignificante dentro de una masa ingente de ecuaciones, algo que resultaría extremadamente difícil encontrar y erradicar, algo que suponía que tal vez hubiera que empezar de nuevo… desde cero. Pero ella no podía empezar de nuevo. Eso era lo que había en adelante. Un cambio que habría que aceptar, albergar, ocultar a la vista. Y por ningún motivo en concreto le vino a la mente su madre.
Desayunó. Dejó que le corriera un chorrillo de café por la garganta; nada sólido. Por la mesa cruzaba veloz la conversación de la familia, vectores que nunca llegaban a ella. Cardew la llevó al trabajo en paralelo a un mar tan azul que le dolía.
El amanecer entró gradualmente en el despacho y pintó a Sutherland en un rincón de su habitación de la embajada, donde había pasado la noche entera tras enterarse de las nuevas del intento de asesinato frustrado, fumando cazoleta tras cazoleta de tabaco. La bolsa vacía estaba a esas alturas tirada en el suelo junto a hebras sueltas y cerillas muertas del cenicero desbordando que descansaba en el brazo de la silla. Había estado pensando en todo, en todo lo que le había pasado en su vida, incluido el pensamiento que jamás se había permitido, desde el momento en que recibió la carta, en 1940, en la que le informaban de que ella había muerto en un bombardeo. ¿Cómo había superado eso? A todo el mundo se le había muerto alguien en un bombardeo, él no era ninguna excepción. Y allí estaba, agotado, despedazado por completo, presa de un cansancio tan profundo que le había atravesado todos los órganos y se le había filtrado en los huesos hasta cebarse en el tuétano.
Las responsabilidades que Richard Rose sobrellevaba como un traje de verano le cargaban los hombros como un yugo de cubos de agua llenos. Las pérdidas de las diversas operaciones se apilaban en su pensamiento como ataúdes en el patio de un carpintero. Esta vez, no obstante, no iba a cometer el mismo error. Sacaría a Karl Voss, nombre en clave Childe Harold. Lo pondría a salvo. El hombre había dicho siempre la verdad y en ese momento, con el fracaso del intento de asesinato y lo que Anne les había contado, se encontraba en tremendo peligro y su identidad de agregado militar de la Legación Alemana se tenía en pie sobre paredes de papel. En cuanto llegara Rose pensaba anunciar la operación. Por la noche Voss estaría de camino a Londres redactando un informe.
Rose se anunció con un tamborileo de nudillos en la puerta a las 9:00 a.m. Entró en lo que tomó por una habitación vacía, sin ver a Sutherland, que seguía en su silla detrás de la puerta.
– Hoy sacamos a Voss, Richard -dijo.
– Buenos días, muchacho -dijo Rose, mientras giraba sobre los talones-. Sólo quería hablarte de esos mensajes en clave.
– Después del golpe fallido vive en un castillo de naipes: un soplido en la dirección que no toca y se le vendrá todo encima.
– Para serte sincero, me sorprende que no esté aquí. Debió de enterarse horas antes que nosotros… Tendría que haber llamado a nuestra puerta ipso facto, de haber podido.
Sutherland estaba desconcertado. Por algún motivo había esperado que Rose le opusiera resistencia. Rose siempre odiaba perder fuentes. La de trifulcas que habían tenido.
– ¿Has comprobado su paradero, amigo? -preguntó Rose.
– Todavía no.
– Bueno, si va a trabajar nos podremos hacer una idea de cómo ve él la situación.
– Lo sacamos, Richard. No pienso tolerar…
– Claro que sí, pero no podemos acercarnos a la Rua do Pau de Bandeira a llamarle para que salga, ¿verdad, compañero?
«Muchacho amigo, compañero… Llámame Sutherland y punto», pensó, mientras se levantaba de la silla y sentía un curioso hormigueo en el brazo; se le había dormido el pie izquierdo.
– ¿Te encuentras bien? Estás muy pálido.
– Llevo despierto toda la noche -dijo Sutherland, a la vez que trataba de devolverle la vida a sacudidas a su pie izquierdo. -Tranquilo.
Entonces, de repente, Sutherland empezó a ver el mundo a ras del suelo, un paisaje de alfombras y patas de muebles, con una atmósfera de motas de polvo y luz solar quebrada. No lo entendía y tampoco podía articular su incapacidad de comprensión. El tictac de su mente era como una aguja de gramófono atascada en un surco.
Читать дальше