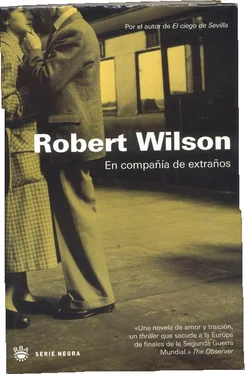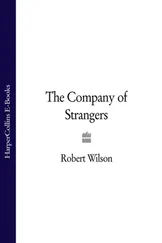Jueves, zo de julio de 1944, cuartel de la PVDE, Rua Antonio Marta Cardoso, Lisboa.
Soltaron a Anne a las 9:00 de la mañana. Cardew la esperaba y la llevó directamente a su casa de Carcavelos, donde se duchó y se puso algo de ropa prestada de su esposa. Anne insistió en ir a trabajar. Necesitaba estar ocupada, dijo. No dijo que necesitaba estar en Lisboa y tener una oportunidad de ver a Voss.
Bajaron juntos en coche a la ciudad. Anne mecanografió durante el resto de la mañana y después se puso a traducir artículos sobre física de la revista Naturwissenschafen. Miraba el reloj constantemente, con tanta frecuencia que las manecillas dejaron de moverse.
Voss esperaba en su despacho con la vista puesta en el reloj que mostraba la hora de Berlín, lo cual, dada la insistencia del Führer en que todos los confines del Tercer Reich se rigiesen por la hora alemana, significaba que también contemplaba la hora de Rastenburg, la hora de la Wolfsschanze. Era mediodía y en cuestión de minutos el coronel Claus Schenk von Stauffenberg colocaría su maletín, a lo mejor ya lo había colocado y esperaba a que lo llamaran por teléfono, rezaba por que lo llamaran al teléfono de la sala de códigos de la Wolfsschanze. Voss tanteó el último cajón de su escritorio, que estaba cerrado. Contenía la Walther PPK que le había dado el coronel de los Polacos Libres, la que había introducido en el edificio esa mañana y pensaba utilizar para hacerse con el control de la Legación Alemana.
– ¿Se encuentra bien, señor? -preguntó Kempf.
– Sí, sí, estiraba la espalda nada más, Kempf -dijo Voss-. ¿Usted está mejor?
– No del todo, señor.
– Debería limitarse a las niñeras inglesas, Kempf.
– Gracias por el consejo, señor. Trataré de recordarlo la próxima vez que esté borracho en los muelles de Santos rodeado de marineros -dijo Kempf-. Le pondré una conferencia a una niñera inglesa…
– Entendido, Kempf.
– Si lo que quiere es abrir ese cajón, señor, puedo… -No, no, Kempf. Sólo me estiraba.
– Iba a decir que una buena patada lo arreglaría. Conozco ese escritorio.
– No, no, no, Kempf. No es más que un modo de despejarme, eso es todo. Vamos a repasar el correo. ¿Has traído el correo? Kempf vaciló.
– Ve a buscar el correo, Kempf.
Voss se recostó, con el cuerpo empapado en sudor.
Paco estaba acurrucado en la cama, hecho un ovillo, con las rodillas clavadas en las cuencas de los ojos, pobladas de lágrimas a causa del dolor atroz en el estómago. Después de darle su regalo informativo el inglés también le había metido un billete de cien escudos en el bolsillo, y con él Paco había vuelto al barrio de la Alfama donde había consumido su primera comida del día. Había sido un estúpido al elegir cerdo. Cerdo, con ese calor… Y uno nunca sabía cuánto tiempo llevaba allí, pudriéndose en la cocina, los muy guarros. Tendría que haber parado en el momento de notar el sabor ácido. Era la acidez del vinagre que empleaban para disimular la carne. Se había pasado la noche entera acuclillado sobre el retrete apestoso, vomitando entre las rodillas mientras por detrás se le escapaban a chorro las entrañas. En cuanto estuvo vacío, cuando no era más que una vejiga seca y chafada, se había arrastrado hasta el dormitorio y había sido presa de arcadas secas hasta el amanecer, mientras la fiebre le arrancaba la poca humedad que le quedaba, hasta que las sábanas amarillentas quedaron empapadas. El chico le había llevado un poco de agua y el muelle de alambre de su estómago se había contraído, de forma que las vértebras le sobresalían de la piel fina como el papel. Tan sólo a mediodía el estómago se liberó, le permitió estirarse y entregarse a un sueño inquieto del que se despertaba a sacudidas ante las imágenes extrañas y espectrales que asomaban a su imaginación.
A la hora de comer Anne fue a los jardines de Estrela, se sentó en un banco y observó a la gente para comprobar si la seguían. Entró en la basílica, salió y subió las escaleras de madera que llevaban al piso de Voss. Abrió; no estaba. Paseó por las habitaciones, probó el sofá, se sentó en la cama y contempló el retrato de familia y los tres hombres que aparecían en él. El padre y Julius eran parecidos, los dos fuertes y corpulentos, con el pelo y las cejas negros, guapos, atléticos. Vestían uniforme. Voss llevaba traje y bufanda de estudiante. Tenía la hermosura de la madre y le pareció que los mismos ojos claros y estructura ósea vulnerable. Se acercó a la cara la imagen de la madre para ver si traslucía algo de la tristeza que debía de sentir, la decepción de no ser el amor de la vida de su marido. No saltaba a la vista, se la veía feliz.
Dejó la foto encima de la cama, fue al armario, revolvió entre la ropa de los cajones y encontró un pequeño fajo de cartas atadas con cinta. Las leyó; la necesidad de sentir su presencia era demasiado fuerte para respetar su intimidad. Las cartas estaban ordenadas por fecha y la mayoría consistía en unas escasas líneas de su padre rematadas por una jugada de ajedrez. Las hojeó en un estado de vaga satisfacción hasta llegar a la carta de Julius, fechada en Año Nuevo de 1943. Se descubrió llorando, medio cegada por las lágrimas, no contemplaba el fin merecido de un ejército de invasión sino el desarrollo de una tragedia familiar: la desesperación de un padre, un hermano que enfrentaba a Julius a su terrible elección y por último la carta final del teniente desconocido. Ató de nuevo la cinta, dejó las cartas en el cajón y cogió unos cuantos pelos de su cepillo y su peine. Fue al baño, más hambrienta de él aún y tanteó sus utensilios de afeitarse, palpó la brocha de tejón y olfateó la cuchilla por si quedaba en ella algo de él. Nada. Tenía que irse, pero quería dejarle algo suyo que no resultara interpretable o personal para que nadie pudiera seguir la pista hasta ella. Fue al armario, se arrancó un cabello y lo entrelazó entre las púas y el pelo del cepillo.
Voss observó cómo el reloj de Berlín avanzaba hasta las 5:00 p.m. La hora en que con seguridad Stauffenberg estaría de vuelta en Berlín tras el vuelo de tres horas desde Rastenburg. Nada aún. Voss se obligó a permanecer inmóvil, y sentado a su mesa repasó papeles una y otra vez, sin leer nada, sin captar nada, sin ser nada.
Wolters había tenido a su secretaria trabajando hasta tarde y a esa hora salía del edificio; sus tacones repiquetearon sobre los azulejos del vestíbulo, bajaron los escalones que llevaban a la avenida y salieron al atardecer caluroso de la ciudad. Voss se recostó con el codo apoyado en el brazo del asiento y la barbilla en el pulgar, mientras se pasaba el índice por los labios y parpadeaba a intervalos regulares rodeado de un silencio cada vez más espeso. Oyó que Wolters salía de su despacho. Voss siguió el crujido del cuero de sus zapatos hasta que llegaron a su puerta. El picaporte giró.
– Ah, Voss -dijo Wolters-. ¿Trabajando hasta tarde?
– Pensando hasta tarde, señor.
– ¿Le importaría tomarse una copa conmigo? Me acaban de hacer entrega de un coñac de primera.
Voss lo siguió a su despacho, donde el general dispuso las copas y sirvió la bebida.
– ¿En qué pensaba, Voss?
Diferentes frases desfilaron en un suspiro por la cabeza de Voss, ninguna utilizable. Los labios de Wolters flotaban por encima del borde de la copa, a la espera. A Voss no se le presentaba ninguna alternativa inmediata. Tenía el pensamiento demasiado ocupado con lo que debería de estar pasando en ese momento en Berlín.
– No era nada importante -dijo.
– Cuéntemelo.
– Me preguntaba por qué Mesnel iba armado. Si yo lo hubiese dirigido, no lo habría utilizado a él para un asesinato. Eso es todo.
Читать дальше