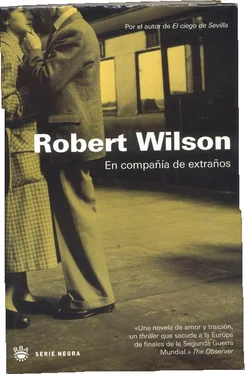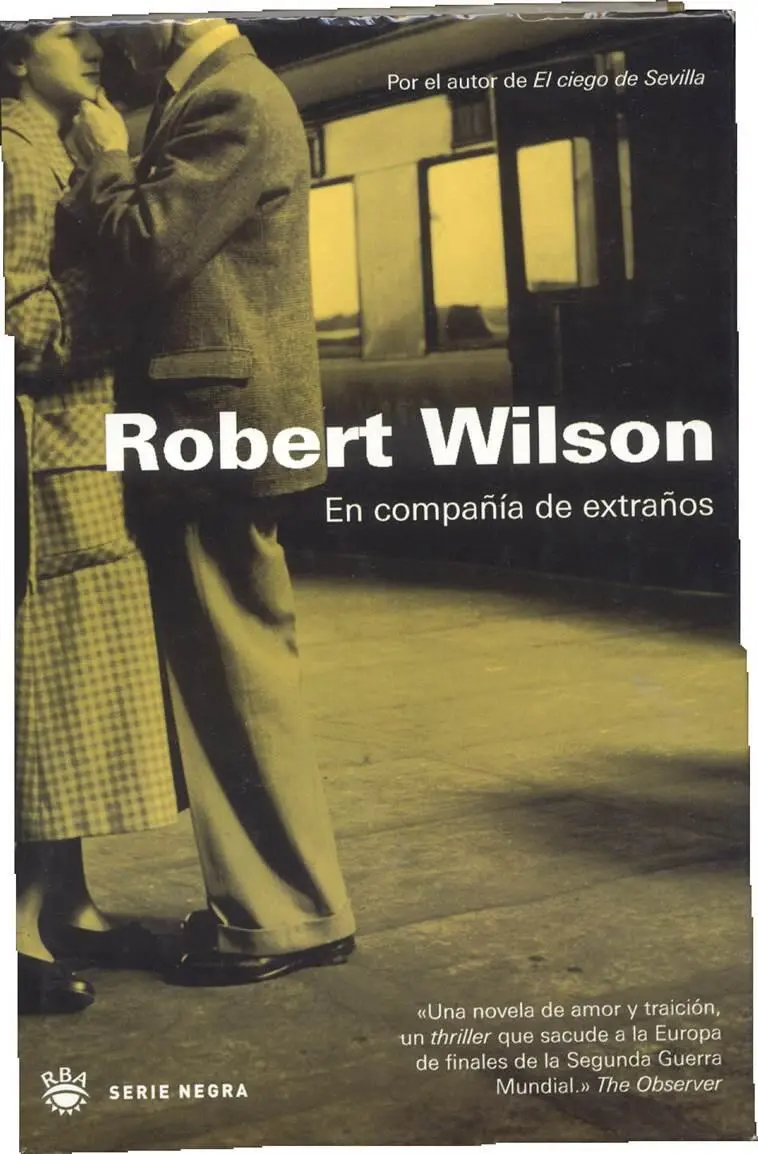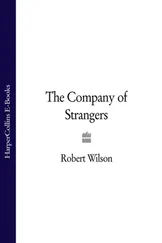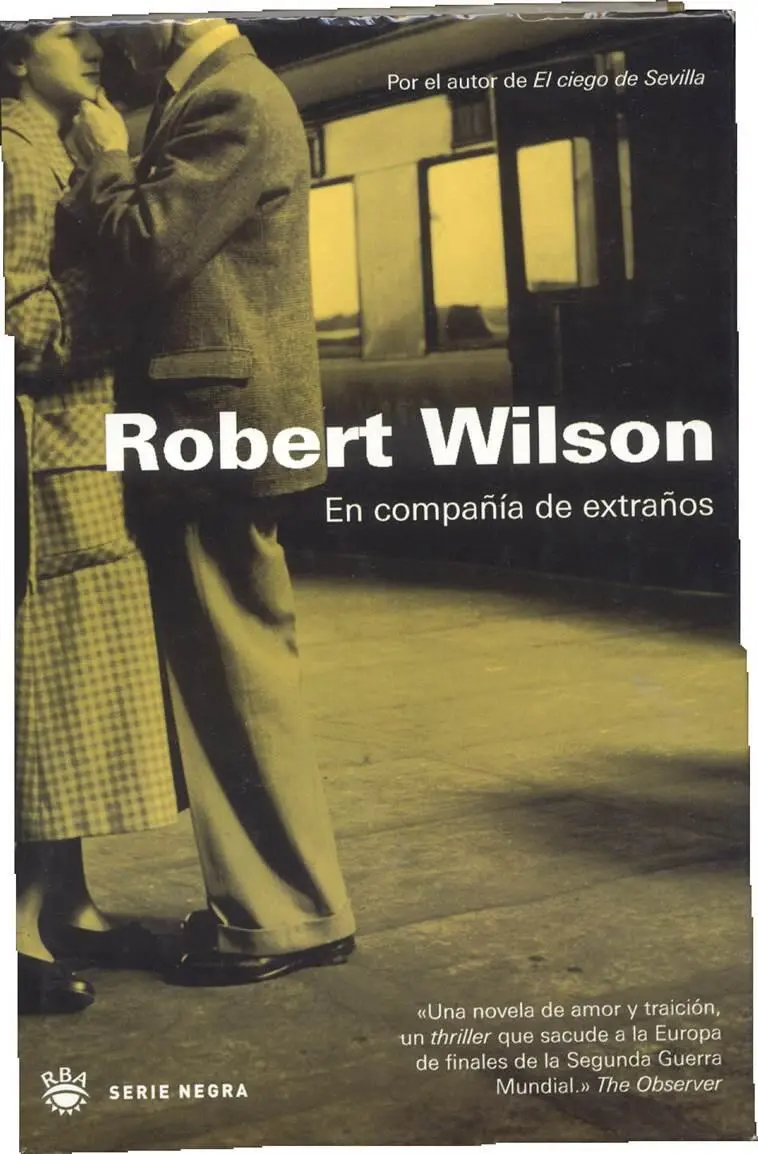
Robert Wilson
En Compañía De Extraños
¡Oh, amor, seamos fieles
el uno al otro! Porque el mundo, que parece
extenderse ante nosotros como tierra de ensueño,
tan diverso, tan bello, tan nuevo,
carece en realidad de alegría, amor o luz,
certeza, paz o alivio para el dolor.
Y aquí estamos como en una llanura en sombra
barrida por voces confusas de lucha y refriega,
donde ejércitos ignorantes chocan de noche.
MATTHEW ARNOLD, Dover Beach
LIBRO UNO. PROSCRITOS DEL PENSAMIENTO
I
30 de octubre de 1940, Londres. Bombardeos: noche 54.
Corría, corría como lo había hecho antes en sueños, pero esa vez era verdad, aunque por la caída de las bengalas -lentas como pétalos-, la luz amarilla y las calles oscuras bajo el resplandor naranja del horizonte bien pudiera tratarse de un sueño, un sueño terrorífico.
La sobresaltó una explosión tremenda en una calle cercana, que la hizo tambalearse con la sacudida del suelo y por poco dar de bruces con los adoquines en su desenfrenada carrera. Sorteó la pared baja de una entrada y echó a correr de nuevo.
Aceleró la carrera al ver a los auxiliares del servicio de bomberos delante de la casa. Desenrollaban mangueras de refuerzo de los motores y las unían a la madeja formada sobre la calle de cristal negro para arrojar más agua a la parte de atrás de lo que ya no era una sino media casa. Un lado entero había volado, y del piano de cola asomaban dos patas del nuevo y asombroso precipicio, la tapa abierta como una lengua lamiendo las llamas, llamas que arrancaron un atroz tañido a las cuerdas cuando el fuego las partió e hizo encogerse.
Se quedó allí plantada con las manos en los oídos, bajo el fragor insoportable de la destrucción. Tenía los ojos y la boca abiertos de par en par mientras la parte de atrás de la casa se derrumbaba en el jardín del vecino y dejaba a la vista la cocina, extrañamente intacta. Un siseo de fuga de gas de las cañerías quebradas estalló de súbito en llamas, asaltó la calle y rechazó a los bomberos. En la cocina había una figura postrada, inmóvil y con la ropa ardiendo.
La chica se encaramó al muro bajo del lateral de la casa y le gritó al calor abrasador del edificio en llamas.
– ¡Papá!¡Papá!
Un bombero la agarró y se la pasó en volandas con rudeza, casi la lanzó, a un encargado, que trató de asirla. Ella se zafó en el momento mismo en que el piano, el piano que había tocado hacía apenas dos horas, cayó por el precipicio con un sonoro crujido y un desacorde que se coló en su pecho y le estrujó los pulmones. Vio cómo se quemaban todas las partituras y lo vio a él, su padre, tirado en el suelo al pie del muro de fuego que los auxiliares regaban arrancándole siseos y chispas pero sin conseguir apagarlo.
Otro crujido y entonces lo que cayó fue el techo, que escupió marcos enteros de ventanas a la calle como dientes rotos y se estrelló en el piso de abajo, derramando montañas de azulejos que se despedazaron contra el pavimento. Una pausa momentánea y el techo atravesó al derrumbarse el piso siguiente y, como un gigantesco apagavelas, acalló la música flamígera, aplastó el cuerpo postrado del hombre y lo arrojó entre saetas de maderos en llamas sobre la ventana en saliente de la planta baja.
El encargado se lanzó de nuevo hacia ella y la agarró por el cuello de la blusa; ella se revolvió y le mordió en la muñeca para que la soltara. «Menuda fiera, esta niña morena con pinta de gitana», pensó el encargado, pero tenía que apartarla, pobrecita, alejarla de su padre que ardía en el ventanal ante sus ojos. Volvió a perseguirla y la atrapó en un abrazo de oso; ella pataleó, la emprendió a golpes con él y después se quedó inerte como una muñeca de trapo, doblada por la mitad entre sus brazos.
Una mujer con la cara intensamente pálida se acercó corriendo al encargado y dijo que la niña era su hija, cosa que lo confundió porque había visto al hombre que la chica llamaba «papá» y sabía que su esposa estaba muerta en la cocina.
– Ha estado llamando a su papá, en esa casa.
– Ése no es su padre -dijo la mujer-. Su padre está muerto. Ese es su profesor de piano.
– De todas formas, ¿qué está haciendo aquí? -preguntó el encargado, en tono oficial-. Todavía no han dado la señal de que se podía salir…
La niña se zafó de su madre, corrió por el camino lateral de otra casa y se metió en el jardín, iluminado por las bengalas que seguían cayendo. Atravesó el patio amarillo y se lanzó contra los arbustos que crecían en la pared del fondo. Su madre fue tras ella. Las bombas no cesaban de caer, los antiaéreos seguían martilleando a lo lejos, en los terrenos municipales, y un enjambre de faros recorría el cielo negro de terciopelo. Su madre le gritaba, aullaba para hacerse oír sobre el ruido, chillaba de miedo mientras le suplicaba con fiereza que saliera.
La niña se quedó sentada con las manos en los oídos y los ojos cerrados. Tan sólo dos horas antes él la había cogido de las manos, le había dicho que estaba nerviosa como un gato, había acariciado cada uno de sus dedos y la había puesto derecha frente a ese mismo piano, y ella había tocado para él, había tocado de maravilla, de tal modo que después él le había dicho que había cerrado los ojos, se había alejado de Londres y de la guerra y había encontrado un prado verde bajo el sol, un lugar donde los árboles destellaban rojos y dorados mecidos por el viento otoñal.
La primera oleada de bomberos se alejó. Los antiaéreos se callaron. Todo lo que quedó en el aire frío de otoño fue el rugido de la conflagración y el silbido del agua sobre la madera ardiente. Salió a rastras de los arbustos. Su madre la agarró por los hombros y la sacudió adelante y atrás. La niña estaba tranquila, pero exhibía una expresión resuelta, con los dientes apretados y los ojos negros y ciegos a lo que la rodeaba.
– Eres una niña tonta, Andrea. Una cría muy tonta -le dijo su madre.
La niña examinó el rostro blanco y desencajado de su madre en el jardín oscuro y amarillo, con expresión impasible y determinada.
– Odio a los alemanes -dijo-. Y te odio a ti.
Su madre le cruzó la cara de una bofetada.
7 de febrero de 1942, Wolfsschanze, cuartel general de Hitler, Frente del Este, Rastenburg, Prusia Oriental.
El avión, un bombardero Heinkel III modificado para el transporte de pasajeros, emprendió su descenso sobre la extensa negrura de los pinares de Prusia Oriental. El gemido apagado de sus dos motores trajo consigo lo inhóspito de las extensas estepas nevadas de Rusia, lo vacío de la destripada y calcinada estación de ferrocarril de Dnepropetrovsk y lo infinito de las congeladas marismas de Pripet que separaban Kiev del inicio del pinar polaco.
El avión aterrizó y avanzó por la pista entre un miasma de nieve arrojado a la oscuridad por sus hélices. Una figura embozada, encogida para protegerse de la ráfaga helada, salió a ese mundo frío del limpio agujero que se había abierto en la panza de la aeronave. Un coche del parque personal del Führer lo esperaba al lado mismo de la punta del ala, y el chófer, con el cuello subido hasta la gorra, le sostenía abierta la puerta. Quince minutos después el centinela del Área Restringida I le abría por primera vez a Albert Speer, arquitecto, la puerta del complejo militar del cuartel general de Hitler en Rastenburg. Speer fue directo a la cantina de oficiales y dio cuenta de una copiosa comida con la debida voracidad, que habría recordado al resto de comensales, de haber tenido éstos capacidad de empatía, lo difícil que resultaba mantener suministrado el último y remoto confín del Tercer Reich.
Читать дальше