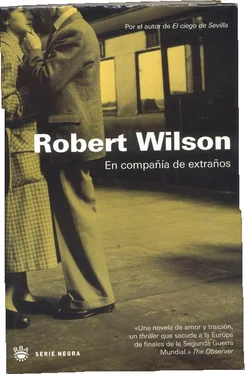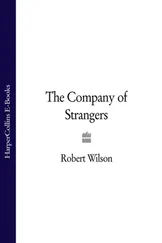El rostro de Wolters se ensombreció. Metió dos dedos en el cuello de la camisa y tiró para que le llegara algo de sangre al cuerpo. Voss levantó su copa. Bebieron. El alcohol desinhibió a Wolters, que encendió un puro.
– Yo también he estado pensando en algo -dijo-. Acabo de hablar con el capitán Lourenço. Al parecer tiene la impresión de que el martes por la noche dos personas salieron con vida de la Quinta da Águia.
– ¿Por qué dos?
– Por el estado del salón en el que encontraron el cuerpo de dona Mafalda.
– ¿De qué se trata?
– Alguien tiró un jarrón de un extremo a otro de la habitación. El jarrón formaba parte de una pareja que adornaba la repisa de la chimenea. -Sí.
– Y había pruebas de que unos perdigones agujerearon la pared del pasillo al que se accede por la puerta del salón -explicó Wolters-. El capitán Lourenço cree que dona Mafalda disparó a alguien que estaba en el umbral y que otra persona, desde el fondo de la habitación, quería o bien distraerla o bien alcanzarla con el jarrón. Este se hizo añicos, lo cual sobresaltó a dona Mafalda, que perdió el equilibrio y se disparó accidentalmente al caer. El capitán Lourenço no cree que el objetivo de los disparos de la puerta pueda ser la misma persona que tiró el jarrón desde la otra punta de la sala, y ése es el motivo de que piense que hay dos personas desaparecidas. He estado pensando, capitán Voss…
– Sí, señor.
– He estado pensando que sería una gran idea hablar con esas dos personas y que lo que se llevaron esa noche de la Quinta da Águia podría ser de gran interés para nosotros.
– Sí, señor.
– Quiero que emplee sus formidables recursos de inteligencia para encontrar a esas dos personas.
Sonó el teléfono, que los sobresaltó a los dos en la calma surcada de humo. Wolters cogió el auricular y Voss oyó el tono urgente del operador de la centralita, un cabo de la sala de telégrafos. Von Ribbentrop, el Reichsminister de Asuntos Extranjeros, estaba al aparato. Wolters miró el reloj: las 8:00 p.m. pasadas. Le pidió a Voss que saliera un momento del despacho, que se llevara la copa. Voss recorrió el pasillo arriba y abajo durante unos minutos y después se derrumbó tras su escritorio, exhausto de repente, con los nervios a flor de piel, sabedor de que la llamada de Ribbentrop a Lisboa a esa hora no era buena señal. Echó un trago de coñac, que bajó por su garganta como seda ardiente. Encendió un cigarrillo, contempló sus dedos temblorosos hasta que quedaron inmóviles y después se recostó en la silla y fumó. ¿Habían vuelto a retrasarlo? Pero que von Ribbentrop llamase por la noche un día como ése… Debían de haber fracasado. La pistola. Tenía que sacar la pistola del edificio. Si encontraban una pistola en su escritorio estaría acabado. Ahora iban a vigilar a todo el mundo, sobre todo a los antiguos miembros de la Abwehr.
Wolters salió del despacho y sus zapatos desfilaron con sonoridad por el pasillo con zancadas triunfales. Abrió la puerta de sopetón. Voss se descubrió levantando la vista hacia él, encorvado sobre su cigarrillo como un prisionero en su celda.
– Esta tarde se ha producido un atentado contra la vida del Führer -anunció Wolters, lleno de emoción-. Han colocado una bomba en la sala de operaciones de la Wolfsschanze. Le explotó debajo mismo de los pies pero… tiene que ser una señal, tiene que ser una especie de momento crucial… Sólo ha recibido heridas leves. Algo increíble. El Reichminister me ha dicho que, de haberse encontrado en el nuevo bunker, nadie habría sobrevivido… Pero estaban en el barracón del Reichsminister Speer y la bomba ha reventado las paredes laterales y la explosión se ha dispersado; ha habido once heridos, cuatro de ellos de gravedad. El Reichsminister von Ribbentrop no está seguro, pero cree que el coronel Brandt y el general Schmundt no han sobrevivido a sus heridas. El Führer presenta una leve conmoción, tímpanos reventados y heridas en el codo, y se le han clavado astillas de la mesa en las piernas con la explosión, pero le ha garantizado a todo el mundo que mañana volverá al trabajo. El golpe ha sido abortado. Ahora mismo cercan a los terroristas en Berlín. Es un gran día para el Führer, un gran día para el Tercer Reich, un día terrible para nuestros enemigos y un gran día para nosotros, capitán Voss. Heil Hitler.
Wolters entrechocó los talones y disparó el brazo hacia delante. Voss se puso en pie y lo imitó. Volvieron al despacho de Wolters, rellenaron las copas y brindaron por la supervivencia de los buenos, la victoria de la justicia, la derrota del terrorismo, la muerte de los conspiradores y muchas más cosas hasta que la botella se terminó y Voss salió dando tumbos del despacho, borracho, desesperado y exudando miedo. Volvió sudoroso a su oficina, sacó la pistola del cajón y la metió en los pantalones; se le clavaba en la ingle, pero en ese momento era insensible al dolor. Recogió su maletín, encajó la cabeza en el sombrero y salió del edificio a través del túnel de su propio pensamiento. Sus ojos, escocidos por el calor, estaban vidriosos como los de un anciano y, en el camino de Lapa a Estrela, tropezaba por la calçada de las aceras y las calles adoquinadas, con las mejillas bañadas en lágrimas, exhausto por su celebración con Wolters, liberado de la tensión de las últimas semanas y deprimido por su visión del futuro.
En el punto más alto de la Rua de Sao Domingo à Lapa miró colina abajo en la dirección de la bandera del Reino Unido que pendía laxa de la Embajada Británica. Un tranvía pasó traqueteando; los pasajeros lo miraban sin ver por las ventanillas y dos chicos subidos a la parte de atrás le gritaron, parecieron invitarle a seguirlos. Recordó las palabras de Anne cuando se separaron esa mañana y dio dos pasos pendiente abajo, se vio llamando a la puerta de la Embajada Británica, la bienvenida al santuario y después un terrorífico reposo. La vacuidad de la derrota, el fin de su causa mientras otros, inquebrantables, puestos en peligro por su renuncia, continuaban una lucha que era la de él.
Cruzó la calle, tomó a la derecha por la Rua de Buenos Aires, sofocante y apestosa a causa de los restos de un perro muerto en la alcantarilla. Titubeó al pasar por encima de la carcasa, los dientes fieros y muertos que asomaban por el hocico, los intestinos desparramados y aplastados de lado a lado de la calle. También él descubrió los dientes al pensar en Wolters, que se había zafado airoso de su costoso fiasco de espionaje para entrar en una nueva era de celo anticonspirador, un entorno en el que los de su especie podían brillar y desviar todo escrutinio crítico. Caminó a paso ligero hacia la parte de atrás de la basílica con el coñac, ácido y caliente, ascendiendo por el gaznate.
Tumbada en la cama en casa de Cardew, Anne escuchaba el parloteo emocionado y susurrante de sus hijas, en la habitación contigua. Su estómago vacío había sido incapaz de aceptar cena alguna, y Anne había rediseñado el paisaje de su plato sin probar bocado, como acostumbraba hacer dona Mafalda. Ante sus ojos abiertos desfilaban las imágenes horrendas de la inocente Judy Laverne arrojada a un barranco en una jaula de llamas, los dedos como garras de Wilshere tratando de impedir que la peor verdad posible penetrara en su cabeza, Lazard pisoteando al torturado Wilshere, la garganta abierta de Lazard tras el ensordecedor disparo de la pistola de la caja fuerte, el pecho destrozado de Wilshere al caer por las escaleras y el pecho izquierdo de Mafalda, desaparecido el agujero oscuro y lleno de sangre negra y central, la palidez de su rostro privado de vida, los labios descoloridos. La guerra en el salón. No se diferenciaba mucho de las bombas que habían caído sobre la casa del profesor de piano en la esquina de Lydon Road en aquella otra vida que había tenido, aunque en esa ocasión había sido muy personal.
Читать дальше