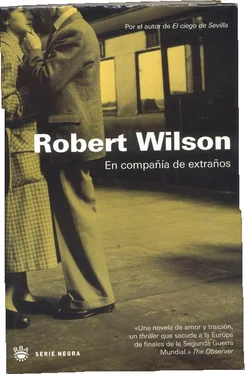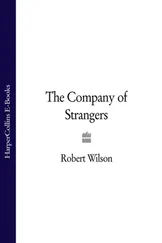– Me voy -dijo Hirschfeld mientras se secaba las palmas de las manos en las rodillas.
– Recoja sus cosas pero espere un momento.
Hirschfeld trató de recostarse en la silla pero fue incapaz; la acidez abrasaba sus veteranas úlceras y lo combaba hacia delante. Voss se llevó los diamantes y los cálculos de Hirschfeld al otro lado del pasillo, al despacho de Wolters, que estaba plantado frente a la ventana y contemplaba la despreocupada pero significativa actividad de la Rua do Sacramento à Lapa.
– ¿No le parece inusual? -le preguntó, mientras cogía el papel, señalando a la calle-. Quiero decir, que nos observan, nosotros los observamos, pero esto… esto es excesivo.
– Algo traman, señor.
– O alguien les ha dicho algo -dijo Wolters, no en tono amenazador de vodevil sino tranquilo, con aplomo.
– ¿Qué tenía que contar la condesa? -preguntó Voss-. Hoy se ha dado prisa.
– Sí -dijo Wolters-. Esta vez la he mantenido a raya. Voss arrugó la frente tras el hombro de Wolters.
– Ha sido lo de siempre -prosiguió Wolters-. Me ha contado cosas que ya sé. Un recital barroco para obtener una migaja de obviedades. ¡Aj! Qué gente más repugnante. Lamen la mano que les golpea con tanta avidez como la que les da de comer.
Sacudió la mano como si todavía le quedara saliva pegada.
Voss prefería a Wolters cuando estaba de aquel humor. El hombre que lo sabía todo, el hombre que tenía el mando absoluto de los múltiples hilos que sólo su puño de hierro podía sujetar.
– ¿La chuchería de hoy? -dijo Wolters, por encima del hombro-. ¿El poquito de caviar sobre la tostada de hoy?
– ¿Sí? -preguntó Voss, dejando que Wolters se lo sacudiera en las narices.
– La inglesa de casa de Wilshere es una espía. ¿De verdad? ¿Es que esa meretriz milanesa nos toma por idiotas?
– Está claro -dijo Voss, con la cabeza llena a rebosar.
– Y ahora esto -añadió Wolters, señalando la calle con el mentón, estremeciéndose con falso regocijo-. Hormigas.
Volvió la espalda a la ventana, una silueta recortada contra la luminosidad del día. Se dejó caer sobre la silla y dio un pisotón.
– Los aplastaremos.
– La remesa ha dado cerca del millón cien mil dólares -dijo Voss. -Con eso debería bastar, ¿no le parece?
– Como estoy seguro de que sabrá, usted y yo no hemos comentado nada más allá de que Lazard volará con esas piedras a Río y luego a Nueva York, señor -replicó Voss-. ¿Tendría que saber lo que pasará una vez allí?
– No quiero que nadie de los suyos moleste a Lazard en Dakar -le espetó Wolters-. Que no le sigan, ya está lo bastante nervioso. Ya no sabe quién es quién. Déjenle llegar a Río en paz y allí le recogeremos y nos aseguraremos de que llegue a Nueva York.
– ¿Y el viaje de vuelta?
– Eso depende del éxito de las negociaciones.
– Muy bien, señor -dijo Voss, que se puso de pie con la esperanza de que su reticencia funcionara como señuelo para Wolters.
A Wolters le decepcionó su deferencia. Ardía con lo brillante de su plan. Quería que Voss le pusiera más ganas, que se empleara a fondo, que le arrancara más detalles.
– Comprendo la necesidad de discreción, señor -dijo Voss, de camino a la puerta-. Tan sólo puedo ofrecer mi ayuda.
– Desde luego, Voss -dijo Wolters-. Gracias. Sí. Este… Esto será el acontecimiento de inteligencia más importante de la guerra y usted habrá formado parte de ello. Heil Hitler.
Voss correspondió a su saludo y salió con parte de lo que quería, que no era sino confirmar su suposición del día anterior: que los diamantes tenían que ver con la adquisición del «arma secreta» del Führer.
Kempf entregó a Voss los extractos de sus puntos de recogida de mensajes. Voss los leyó. El subordinado esperaba en posición de descanso, con las manos a la espalda y la vista al frente, como en un desfile.
– ¿Qué pasa, señor?
– ¿A qué te refieres, Kempf?
– Ahí fuera parece Picadilly Circus, señor. Para cuando se haga de noche ya conducirán por el lado izquierdo de la calle. -No lo dudo.
– ¿Disculpe, señor?
– Disfrutamos de un poco más de atención de lo habitual.
– Es el «Ring a ring of roses», señor.
– ¿Qué es eso, Kempf?
– Un juego inglés para niños, señor.
– Te veo muy enterado, Kempf.
– Tuve una novia inglesa antes de la guerra, señor. Era la niñera de la casa de enfrente. Eran los únicos juegos que se sabía, aparte de… pero mejor no entrar en eso, señor.
Kempf se entregó a un momentáneo estado de beatitud. Voss sonrió.
– No puedo decirte nada, Kempf. Yo no sé nada.
– El judío aún espera, señor. El hombre de las piedras.
– ¡Joder! Me había olvidado de él. Hein me ha dicho que le has hecho una promesa.
– Ya sabe cómo va esto, señor -dijo Kempf-. Entonces, ¿me lo llevo, señor?
– Ya iré yo, Kempf. Ya iré yo.
A esas alturas Hirschfeld ya tenía la mirada un tanto enloquecida. Voss le dejó marchar. El hombre bajó trotando con sus piececitos los escalones y no dejó de correr hasta traspasar las puertas de la Rua do Pau de Bandeira.
Voss se sentó en la silla que había dejado libre, caliente y húmeda y se dio unos golpecitos en la barbilla con el dedo. Uno de los mensajes secretos había revelado que Olivier Mesnel se había movido y no para ir a las cuevas de Monsanto a realizar uno de sus actos nauseabundos. Había acudido a una dirección de la Rua da Arrábida, cerca del Largo do Rato.
Voss salió de la Legación. Kempf tenía razón, los ardinas podrían estar vendiendo The Times. Compró un Diario de Noticias, echó a andar colina abajo por las calles escalonadas de adoquines y se metió en la Rua das Janelas Verdes. Embocó los lóbregos escalones de piedra de la Pensáo Rocha y subió despacio hasta el patio mientras anotaba la dirección y la introducía en el periódico junto con un billete de veinte escudos. Se sentó a una mesa. La clientela, exclusivamente masculina, le echó un vistazo por encima y por los lados de sus respectivos periódicos, no todos del día. El camarero, un crío, se plantó a su lado, descalzo, con los pantalones sujetos con cuerda.
– Tráeme a Paco -dijo Voss.
El chico bordeó las mesas, bajo la mirada atenta de las páginas impresas de los periódicos. Entró en la pensáo y no salió. Unos minutos después apareció Paco, un gallego bajito y moreno sin frente que le separara el pelo de las cejas y con unas mejillas hundidas que conocían el hambre desde su nacimiento. Se sentó a la mesa de Voss: traje barato, camisa abrochada hasta la garganta, sin corbata, y un vago olor a orina.
– ¿Estás enfermo?-preguntó Voss.
– Estoy bien.
– ¿ Buscas trabajo?
Se encogió de hombros y apartó la vista, desesperado por trabajar.
– Te he comprado este periódico. Lleva una dirección. Quiero que te enteres de para qué la usan. No te lleves a ningún amigo.
Paco cerró los ojos una vez. Uno de los periódicos que tenía detrás se dobló, se alzó y se fue.
– ¿Alguna cara nueva? -preguntó Voss.
– Por aquí, no.
– ¿En Lisboa?
– Se habla de una chica inglesa. -¿Algo?
– Es secretaria de la Shell -dijo él, con ojos inanimados, al borde del sueño-. Vive en una casaza de Estoril.
– ¿Es eso todo? -inquirió Voss, a la vez que dejaba dos paquetes de tabaco encima del periódico.
– La chica trabaja -dijo él, parco.
– ¿Cómo lo sabes?
– He vigilado a Wallis -respondió, cambiando un hombro de posición-. Me parece que la cuida.
– Sé rápido -dijo Voss, y salió de allí.
Al volver a la Legación encontró cuatro coches en la corta avenida que separaba las puertas de los escalones del edificio. Subió y se situó frente a una de las ventanas de la fachada que daba al cruce de la Rua do Pau de Bandeira con la Rua do Sacramento à Lapa. Era hora de comer y la gente empezó a salir en tromba del edificio de la Legación, una cantidad inusual de personas a la vez. Unos cuantos se metieron en los coches y otros se encaminaron hacia las puertas, que ya estaban abiertas de par en par. Los coches partieron en distintas direcciones. De repente las calles estaban atestadas, y los ardinas hacían señas a izquierda y derecha en medio de la confusión. Al poco se había formado un atasco y la gente bajaba de la acera y avanzaba entre los coches. Hombres que momentos antes caminaban como extras de una película se hallaban de súbito en una farsa, y miraban arriba y abajo a las cuatro posibles salidas presa de una absoluta indecisión. Voss atravesó el edificio vacío y bajó las escaleras. Se cruzó con Wolters, sonriente. -Por fin les hemos dado algo que hacer.
Читать дальше