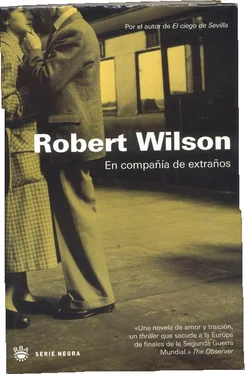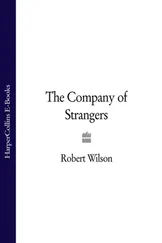Beecham Lazard se apoyó en la barandilla del pequeño transbordador que cruzaba el Tajo. A bordo había cuatro coches y unos setenta pasajeros.
Había visto subirse a su hombre en la terminal de Cais do Sodré y se le había acercado desde distintos ángulos para asegurarse de que estaba limpio. El transbordador se dirigía a Cacilhas y todo el mundo estaba en cubierta para aprovechar el aire, más fresco que en tierra firme. La embarcación avanzaba con lentitud a través del río lleno de buques de carga, transatlánticos a la espera de amarrar y chatos y musculosos remolcadores en busca de trabajo. El humo negro que despedía la chimenea de un barco se sumó a la neblina del río y embozó el sol en lo alto. La columnata de la enorme Praça do Comercio pronto se vio difusa tras una gasa húmeda.
Lazard completó otro recorrido del transbordador y se aproximó a un hueco en la barandilla junto a su contacto, que era uno de los muchos que habían salido de golpe de la Legación para comer. Se conocían de vista. Intercambiaron idénticos maletines y se separaron, con los diamantes ya en posesión de Lazard. Quince minutos después el estadounidense bajó del transbordador y se dirigió a la estación de autobuses de Cacilhas, desde donde emprendió un viaje a lo largo de la orilla sur del Tajo hasta el pueblo de Caprica y la parada del transbordador de Porto Brandào. Allí esperó media hora hasta la llegada de la embarcación que lo llevó de nuevo al otro lado del río, a Belém y el emplazamiento de la Exposición de 1940. Miró a sus espaldas al atravesar el puerto y cruzó las vías de tren de la estación de Belém. Dio un corto paseo hasta una casa de la Rua Embaixador.
Tenía alquilado un pisito en la primera planta. Se quitó el traje gris oscuro y se puso uno azul claro. Sacó del armario un sombrero blanco con cinta oscura y lo dejó en la cama. Guardó el otro traje y el maletín en el armario, vacío. Echó un vistazo a la calle desierta, cogió el teléfono y marcó un número de Lisboa. Habló con un hombre de acento brasileño.
– ¿Has recogido mi colada? -preguntó Lazard.
– Sí -respondió el otro, palabras de actor acartonado-, y la habían planchado.
Lazard colgó, molesto, y miró el reloj. Le sobraba tiempo. Faltaban horas para facturar. Se quitó la americana, dejó a un lado el sombrero y se tumbó. En su cerebro pendían importantes pensamientos como peces grandes de puerto. Su mente vagó entre ellos hasta que dio con algo que le ayudaría a pasar el rato. Mary Couples de rodillas al pie del seto con el vestido arrebujado alrededor de la cintura, su ropa interior tensa entre los muslos, la raja oscura que surcaba su trasero blanco, las marcas de bronceado de su traje de baño, los pulgares de él enganchados a las dos tiras de su liguero, sus acometidas que hacían que los hombros de ella se dispararan hacia delante.
¿Por qué lo habría hecho? Estaba acostumbrado a que rechazara las insinuaciones lascivas que había hecho a sus lóbulos tachonados de perlas. ¿Por qué de repente había accedido y se había rebajado de ese modo? Estaba seguro de que él ni siquiera le gustaba.
De ahí había una distancia muy corta al pensamiento de que a Mary tampoco le gustaba mucho Hal, ni probablemente ella misma. Esos pensamientos le excitaban. ¿Podría llevarla más allá? Se entretuvo discurriendo con propuestas inaceptables para Mary Couples. Se acarició con la mano la costura de la bragueta y su mente se sumergió aún más en su mundo frío y oscuro.
A las 4:30 p.m. se bajó de la cama con una cabriola, se alisó los pantalones y se puso la americana, el sombrero blanco y unas gafas de sol. Recogió una maleta y un maletín de cuero a juego, color caramelo, los dos con el monograma BL en letras rojo oscuro. Fue andando a la parada de taxis y pidió que le llevaran al aeropuerto, donde facturó la maleta. Tomó un café en el bar y reconoció a los agentes británicos y alemanes que merodeaban y entraban y salían del edificio del aeropuerto.
A las 5:45 p.m. fue a los servicios, orinó, se lavó las manos hasta que estuvo a solas y se metió en el cubículo más cercano a la pared, donde encontró un ejemplar del día anterior del periódico deportivo A Bola sobre la cisterna. Cerró la puerta, se quitó el sombrero y las gafas de sol y las pasó por debajo de la pared del cubículo junto con el maletín. Se quitó el traje, la corbata roja y los zapatos ingleses marrones, que fueron detrás del sombrero que seguía en el suelo. Abrió los ojos, pasmado. Comprobó el periódico. Era el correcto. Tuvo la repentina visión histérica de un desconocido con la vista clavada en un sombrero, un maletín y una pila de ropa, perplejo y luego ofendido, seguida de una entrevista con la GNR con los calcetines por toda vestimenta.
Apareció un traje oscuro por debajo de la pared del cubículo. Un sombrero negro, una corbata azul oscuro, un par de zapatos de cordones, ningún maletín. Lazard se vistió, salió del baño, fue directamente de las puertas del aeropuerto a la parada de taxis y cogió uno que lo llevó al centro de la ciudad y a un tren desde Cais do Sodré a Belém.
A las 6:20 p.m. un hombre con traje azul claro, sombrero y gafas de sol, que llevaba un maletín color caramelo con las iniciales BL en rojo a un costado, embarcó en el vuelo de la tarde a Dakar. Cuando el avión despegó los agotados agentes de ambos bandos redactaron sus informes.
Sutherland, todavía tembloroso a causa de la catástrofe de la mañana, se hundió en su silla y llenó de tabaco la pipa. Rose entró en la oficina sin pedir permiso y se inclinó por encima del escritorio.
– Parece que hemos rescatado algo del fiasco de delante de la Legación de esta mañana.
– ¿Lazard va en el avión?
– Esperemos que la información de Voss sea correcta y lleve los diamantes con él.
– Voss ha solicitado otro encuentro.
– ¿Ya? -preguntó Rose.
– Le ha dado mayor prioridad incluso que al de anoche.
Después de dejar su mensaje para los ingleses en el camino de regreso desde la Legación, Voss se sentó en el Jardín da Estrela a esperar a Paco. Se daba golpecitos en la rodilla con otro periódico y pensaba en que su trabajo era el sueño de un editor. Cuando acabara la guerra se iba a producir una caída de circulación de millares de unidades, porque lo que no hacía nadie nunca era leerse los periódicos, que estaban estrictamente censurados. También existía la cuestión del estilo periodístico portugués, que no era muy distinto a la descripción que hacía Wolters de los informes de la condesa, con la excepción de que había cuatrocientas enaguas y luego, por desgracia, nada de tobillo.
Paco se dejó caer en el banco. Olía peor, como si estuviera expulsando de su organismo alguna enfermedad a base de sudor, algo malo como la fiebre amarilla o la peste. De hecho, el interior de los labios de Paco mostraba un ribete negro que a Voss le recordaba el nombre vulgar de la fiebre amarilla: vómito negro.
– ¿Seguro que no estás enfermo? -le preguntó.
– No más que a la hora de comer.
– Entonces me has dicho que estabas bien.
– Venía de estar tumbado un rato -dijo, apoyando los codos en las rodillas, encorvado hacia delante como si estuviera estreñido. -¿Qué te pasa?
– No lo sé. Siempre estoy enfermo. También lo estaba mi madre y vivió hasta los noventa y cuatro. -Ve a que te vea un médico.
– Médicos. Médicos… Lo único que dicen es: «Paco, contigo el Señor tendría que haber vuelto a empezar». Después te cobran. No voy a los médicos.
– ¿Qué hay de la dirección que te he dado? -Es una casa franca de comunistas. -¿Cómo lo sabes?
– No andan con cuidado. La PVDE encontrará el sitio en menos que canta un gallo.
– Espera unos días, Paco.
Читать дальше