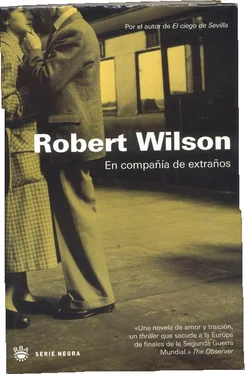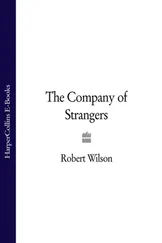Voss le dijo que fuera a su piso después del trabajo la tarde siguiente. Le dejaría abierta la puerta de abajo. Ella le acarició los huesos de la cara con las manos, como una ciega que quisiera acordarse.
Anne volvió a la casa con el cuerpo inundado de adrenalina. Sus pies dieron con los escalones de la terraza de atrás, su nariz con el olor del humo de un puro. Entró en un repentino embudo de luz de linterna.
– ¿Qué haces? -preguntó Wilshere con una voz líquida que oscilaba entre la inquisición y la amenaza.
– El calor no me dejaba dormir. He dado un paseo por el jardín -dijo-. ¿Y usted?
Wilshere chasqueó los talones de sus zapatillas al mismo tiempo que el haz de luz se comprimía entre ellos. Anne levantó la mano para escudarse la cara.
– No tenía sueño -respondió él-. Estaba echado en la cama pensando demasiado.
Apagó la linterna, la guardó en el bolsillo y tiró el puro. -Ahora parece que tienes frío -dijo.
– No -aseveró ella, con la piel tirante como una capa de grasa-, frío no.
Él la cogió por los brazos y le dio un beso. Amargo de tabaco. Agrio de whisky.
– Disculpa -dijo sin sentirlo-. Estabas irresistible. Anne desgajó los pies del suelo de piedra.
– Iré yo delante -se ofreció él casi con alegría, y atravesó linterna en mano las cristaleras, paseando el haz de luz por las paredes. Anne lo siguió por las escaleras quejosas, con el pecho bullendo de repulsión.
Al entrar en su habitación, Wilshere le lanzó un beso.
Al otro lado de la galería se cerró la puerta de Mafalda.
Voss llegó a Lisboa sobre las 4:00 a.m. Se encontraba más allá del cansancio. Aparcó delante de su piso y revisó su punto de entrega de mensajes del jardín. Aunque lo miraba con frecuencia, rara vez lo utilizaban, de modo que le sorprendió encontrar algo. Una mensaje codificado que le solicitaba que acudiera, a cualquier hora, a una dirección de Madragoa que pertenecía a un coronel de los Polacos Libres. Echó a andar por la Calçada da Estrela y giró a la derecha para adentrarse en las callejuelas de Madragoa.
Encontró la Rua Gracia da Horta, entró en el edificio, que siempre estaba abierto, y subió al primer piso por las angostas escaleras. Llamó a la puerta dos veces, después tres, luego dos otra vez. La puerta se entreabrió un momento y después se abrió de par en par. Entró en el piso a oscuras y siguió al coronel, que no habló pero señaló las ventanas abiertas frente a las cuales había pasado la mayor parte de la noche para tratar de refrescarse. Seguía sin acostumbrarse al calor después de una vida en Varsovia.
Aun sin ser capaz de distinguir con claridad al hombre que ocupaba la habitación, supo que sentado en la silla al lado de la ventana se encontraba la misma persona con la que había hablado en el Hotel Lutecia de París a finales de enero.
– ¿Una copa? -preguntó él, levantando una botella.
– ¿Qué es? -preguntó Voss.
– No sé cómo lo ha llamado el coronel, pero es fuerte. Le sirvió un poco en una copa.
– ¿Cómo va con los británicos? -preguntó el desconocido.
– Muy mal -respondió Voss-. No creen ni una sola palabra de lo que les digo hasta que, por supuesto, sucede. Entonces me dan las gracias y me dicen lo mucho que han sufrido y lo acompañan con amenazas.
– ¿Amenazas?
– Amenazan con lanzar un dispositivo atómico sobre Dresde en agosto a menos que obtengan una rendición incondicional alemana.
– ¿No le suena a farol?
– Nuestro inexistente programa de bombas les pone muy nerviosos. A los americanos, todavía más.
– ¿Qué más quieren?
– Poca cosa -dijo Voss, cáustico-. La muerte de nuestros principales científicos: Heisenberg, Hahn, Weizsacker, todos. La ubicación de nuestros laboratorios de investigación para reducirlos a escombros a base de bombardeos y la muerte del Führer, siempre y cuando no lo sustituya otro líder nacionalsocialista.
Silencio mientras el hombre giraba la cabeza y encendía un cigarrillo.
– Ha estado usted solo mucho tiempo, lo sé. Ha sido muy duro. Los británicos plantean lo que consideran exigencias crueles pero necesarias. Pero son los únicos de los que podemos fiarnos. Tenemos que decirles todo lo que podamos con la esperanza de que cedan. Les hablará de los cohetes Vz. Dígales que pueden bombardear los laboratorios de Berlín-Dahlem hasta reducirlos a cenizas si se van a quedar más tranquilos. Y puede decirles que el Führer será asesinado el zo de julio, alrededor del mediodía, hora de Berlín, en su bunker de la Wolfsschanze.
Voss estaba aturdido. El alcohol temblaba en su copa. Lo bebió sin pensar. El hombre prosiguió con el mismo tono tranquilo.
– Su cometido, en cuanto haya recibido la señal de que ha empezado la Operación Valquiria, será tomar el control de la Legación Alemana de Lisboa. Puede que sean precisos métodos expeditivos. Si el general de las SS Wolters no acata sus órdenes le disparará sin vacilar. ¿Tiene pistola?
– Sólo la de la Legación, y tengo que firmar cuando la saco y la devuelvo.
– El coronel le proporcionará un arma de fuego.
– ¿Esto es seguro?
– Hemos estado a punto unas cuantas veces pero los cambios de planes de última hora nos lo han impedido. Esta vez el Führer tiene su base fija en la Wolfsschanze y seremos nosotros quienes vayamos a él. Es la vez que más seguros hemos estado, y por eso le informamos para que se lo trasmita a los británicos. Espero que eso signifique que ya no estará solo durante mucho tiempo -dijo él-. Una última cosa. ¿Olivier Mesnel?
– Olivier Mesnel, por lo que sé, no hace nada excepto tener citas ocasionales y abominables con chicos gitanos en las cuevas de las afueras de la ciudad.
– El coronel ha descubierto que está trabando contactos con un correo comunista que le visita en la Pensáo Silva de la Rua Braancamp. El coronel cree que, sea lo que sea lo que Mesnel le proporciona, acabará en manos de los rusos.
– No sé qué puede estar proporcionándole. Nunca sale.
– Entonces quizá recibe instrucciones. La cuestión es que, sea lo que sea en lo que anda metido, puede sernos de ayuda con los ingleses. Obrará en nuestro favor demostrar que los rusos no son de fiar.
Martes, 18 de julio de 1944, Legación Alemana, Lapa, Lisboa.
El hombre del traje oscuro estaba sentado con las manos juntas y encajadas entre las rodillas. Estaba tenso, y el encorvamiento natural que le había acarreado su profesión le hacía parecer a punto de recibir una tunda en la espalda. Tenía el sombrero delante, encima de la mesa. Un sombrero de fieltro negro. El peso de las bolsas que le pendían de los ojos le alargaba la cara larga, le entristecía la tristeza.
– ¿No has podido encontrar otro? -preguntó Voss, mientras lo miraba por el panel de cristal de la puerta-. ¿En todas esas joyerías del Rossio? Seguro que había alguien de por aquí.
Hein, uno de los subordinados de Voss, no dijo nada y dejó que fuera su mano la que hablara. Eran todos unos charlatanes.
– ¿Dónde lo has encontrado?
– En la Comisión de Refugiados Judíos.
– ¿Se presentó voluntario?
– Kempf le dijo que encontraría a su familia.
– ¿Y lo hizo?
Hein le dedicó a Voss una mirada oblicua y se encogió de hombros. -Bueno, al menos no hablará, eso seguro -dijo Voss-. ¿De dónde es?
– De Amberes. Trabajó mucho con mercancía del Congo Belga.
– No dejes que Wolters se le acerque.
– Eso le corresponde más bien a usted, ¿no, señor?
– ¿Cómo se llama?
– Hirschfeld. Esto… Samuel Hirschfeld -dijo Hein, adoptando un tono taciturno.
Voss entró, le dio la mano al joyero y le dijo que preparase su instrumental. El hombre, sin decir palabra, abrió un estuche de madera y sacó balanza, pesas, pinzas, lupa y un cuadrado de ajado terciopelo negro.
Читать дальше