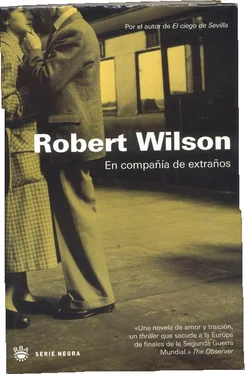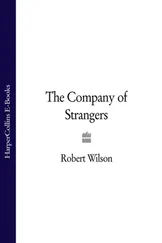– También es importante que sepa que este mensaje para Wolters no tiene nada que ver con la información que acaba de transmitirnos.
– El comunicado que le llegará a Wolters mañana será el siguiente -dijo Sutherland, con voz tan baja que los otros dos tuvieron que inclinarse hacia él-: si llegado el 15 de agosto no tenemos una rendición incondicional de Alemania, a finales de ese mes lanzaremos un ingenio atómico sobre la ciudad de Dresde.
Voss tenía un puño en la garganta. Era como si su cabeza se negara a aceptar lo que su cuerpo también rehusaba. El sudor, que se le había acumulado en el pelo y las cejas por el calor de la noche y el farol, de súbito se derramó sobre la piel tensa de sus rasgos demacrados, hasta el punto que tuvo que secarse las mejillas como si llorara. Pensó en su madre.
– ¿Existen otras circunstancias, además de la rendición incondicional, por las que podría evitarse que eso pasara?
Los dos hombres que tenía delante pensaron en el sentido de la rendición incondicional.
– Bueno, supongo… La muerte de Hitler quizá bastara… siempre que no lo releve Himmler o alguien de ese jaez -dijo Rose.
– Si tuviésemos pruebas irrefutables de que no hay programa para la bomba atómica, o si dispusiéramos de la ubicación exacta de todos los laboratorios y científicos cruciales implicados en el programa -Heisenberg, Hahn, Weizsàcker- para poder destruirlos… entonces es posible que la acción pudiera ser… -dijo Sutherland.
– Se salvaría un gran número de vidas -observó Rose.
– Pero no en Dresde -replicó Voss.
Los dos ingleses se levantaron. Voss se sentía partido por la mitad, con las piernas inoperantes. Cuando se iban, Rose, que por lo común no era hombre efusivo, le dio unas palmaditas en la espalda. Voss se quedó a solas durante un cuarto de hora hasta que sus respuestas motoras volvieron a la normalidad. Recogió el farol, salió de la sala y se lo entregó al agente que quedaba, situado en el límite de la penumbra bajo los arcos moriscos de la columnata.
Bonita noche, señor -comentó el agente mientras apagaba la luz.
Las piernas de Voss no estuvieron muy acertadas a los pedales en el camino de vuelta. Se asustó a sí mismo al tomar curvas muy cerradas con un pie clavado a fondo en el embrague y el otro aún sobre el acelerador. Los neumáticos chirriaban, el motor aullaba y el volante resbalaba bajo sus manos mojadas. Se descubrió pensando en Judy Laverne, que se había salido de la misma carretera, y preguntándose si era eso lo que había sucedido. Si le habían dicho algo horrible, comunicado alguna revelación espantosa y se había rendido, se había lanzado al vacío agotada por la capacidad del hombre para infligir terror.
Dio un paseo de veinte minutos por la playa de Guincho para que dejaran de temblarle las piernas, para ver si el oleaje del Atlántico podía extraerle a golpes las oquedades oscuras que sentía en el pecho y las tripas. Pero lo único que sintió fue el temblor del suelo bajo sus pies y la reverberación que recorría el molde vacío de su cuerpo. Pensó en algo que había citado Rose en otra reunión. Algo sobre hombres huecos. No lo recordaba con exactitud, pero las primeras palabras de Rose, al encontrarse esa noche, le acudieron a la cabeza. «El errante proscrito de su pensamiento oscuro.» Sí, en eso se había convertido. Solo, entre la tierra y el mar. Nadie. Ya no era nadie. Modelado. Fabricado. Moldeado. Vaciado. Y sin camino de vuelta al antiguo Karl Voss. El que… El que hacía ¿qué? ¿Creía en cosas? ¿Admiraba a gente? ¿Al Führer? ¡Bah! Estaba perdido. Ese Rose. Dice esas cosas y luego: «Nada, Voss, amigo mío, nada». No es nada. Tenía razón. Karl Voss no es nada salvo un fugitivo. Perseguido por sí mismo.
Había ido a parar de vuelta al coche, atraído por él como por una polea. Se sentó al volante, sacó la cabeza por la ventanilla, apoyó el mentón en el borde y fumó con la vista clavada en el suelo. Fue vagando hacia las profundidades de su mente oscura, absorto hasta que, presa del pánico por su deambular en el paisaje vacío, arrancó el coche y se encaminó hacia Estoril.
Aparcó en algún punto intermedio entre el Hotel Parque y el casino. Fumar era lo único que lo mantenía entero. Encendía cada cigarrillo con el anterior. Avanzó a zancadas hacia el casino. Ya no pensaba. Actuaba. Estaba desesperado. Dejó atrás a Jim Wallis, dentro de su coche, sin reparar en él. Entró directamente en el jardín de Wilshere sin mirar atrás. Wallis tuvo que correr para no perderle y aun así apenas alcanzó a verle la espalda que desaparecía bajo la enramada de al lado del cenador. Wallis aflojó el paso, se acomodó en el seto y esperó.
Martes, 18 de julio de 1944, casa de Wilshere, Estoril, cerca de Lisboa.
Eran las 2.00 de la madrugada. Anne estaba tumbada en la cama, clavada a ella, absorta en el techo, esperando que el tiempo pasara. No pensaba en lo que tenía que hacer, registrar el estudio. Entraba y salía flotando de la fantasía y la realidad, entre Judy Laverne y Wilshere, Karl Voss y ella misma.
Wilshere decía que añoraba a Judy Laverne, que se había enamorado de ella. Según Voss y más gente parecían enamorados. Ahora Wilshere la usaba a ella para recordar a Judy Laverne. ¿Para atormentar a su esposa? ¿Para atormentarse él? Había azuzado a la potranca. Estaba enfadado, enloquecido por su visión. Había querido alejarla, desterrarla de sus pensamientos.
¿Sabía Karl Voss lo que era ella? ¿Estaba metido en una operación propia o se consideraba parte, en el corazón de la ciudad paranoica, de una operación de ella? ¿Sería alguna vez posible saber qué era real? Decidió que no iba a verlo más o, mejor dicho, que evitaría propiciar la ocasión. Esa noche no habría visita al fondo del jardín. Había demasiadas incógnitas. La ecuación jamás se iba a simplificar. Las variables se acumularían. La lógica adicional se derrotaría a sí misma. Carecía de herramientas para verificar parte alguna de la solución. Al final el hilo de plata dejaría de dar tirones.
Había llegado el momento de ponerse a trabajar. Recorrió el pasillo a oscuras con el hombro pegado a la pared. Esperó en la galería que daba al vestíbulo. La madera de la casa gemía tras un día de tensión calurosa. La luz de la luna trazaba un rombo azul por encima de los azulejos ajedrezados. Bajó las escaleras, bordeó la luz de la luna y dejó atrás los estantes de 'as figuritas silenciosas de Mafalda. Amor é cego. Atravesó la casa y quitó el pestillo de las cristaleras de la terraza de atrás por si tenía que regresar por ese camino al escapar por la ventana. Volvió hasta el estudio, entró y cerró la puerta tras de sí.
Cruzó la habitación, abrió la ventana de detrás del escritorio y desplazó la planta que había sobre el alféizar ocho centímetros hacia la derecha. Se alzó el camisón y sacó la linterna que llevaba sujeta con el elástico de las bragas. Se sentó en la silla de Wilshere y contempló la habitación a la luz de la noche.
Las paredes estaban llenas de libros ordenados en pulcras colecciones encuadernadas en cuero. Un cuadro a cada lado de la puerta, uno de árabes montados a camello en un paisaje desértico, el otro de un barco de pesca varado en una playa neblinosa. Irlanda, tal vez. Una esquina era africana, en ella había tres máscaras colgadas de la pared: la del vértice mediría cerca de un metro de largo, tenía ranuras por ojos y boca, sin alcanzar en ningún punto más de diez centímetros de anchura. De la parte superior brotaba pelo, una especie de cáñamo tosco. La boca daba la impresión de tener incluso dientes.
Volvió a escuchar la casa en paz y pintó el escritorio con el haz de su linterna. Un cartapacio, dos periódicos viejos, pluma y tintero, ordenado. Abrió el cajón central. Un fajo de papel en blanco y junto a él un folio con una estrofa de cuatro versos acompañada por notas al margen, alguna que otra palabra tachada y reemplazada por otra unida con una línea. La estrofa parecía rezar:
Читать дальше