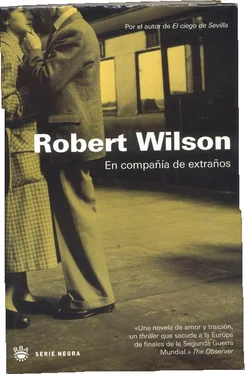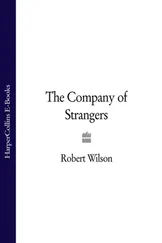Llegó otro coche. Se levantó de la cama, se envolvió con la toalla y se acercó a la ventana. Precisamente quien no quería ver. Karl Voss salió del asiento del conductor, dio la vuelta al coche y sacó un maletín que parecía pesarle en el brazo. Se le encogió el estómago. El hilo de plata tiraba de nuevo. Voss se detuvo frente a la puerta. Anne apretó la cara contra el cristal para verlo en un ángulo tan agudo respecto a la casa. Voss se pasó una mano por los rasgos huesudos para preparar una cara nueva.
Anne se vistió y cruzó el pasillo hasta el dormitorio vacío de encima del estudio. Oyó la voz de Voss por el hueco de la escalera. Se sentó frente a la chimenea. Charla intrascendente, el tintineo de las botellas sobre el cristal, un chorro de soda. Se imaginó sus labios sobre el fino borde del vaso.
– ¿Otro día de calor brutal en Lisboa? -preguntó Wilshere.
– Queda lo peor… o eso dicen.
– Cuando se pone así pienso en Irlanda y en la llovizna que cae sin cesar.
– ¿Y cuando está en Irlanda…?
– Exacto, herr Voss. Lo único que buscamos es la variedad.
– Yo nunca pienso en Berlín -dijo él.
– Allí cae una lluvia diferente.
– Mi madre se ha mudado a casa de unos parientes en Dresde. Vivía en Schlachtensee. Todos los bombarderos le pasaban por encima de camino a Neukòlln y… quizá no lo sepa, pero el bombardeo aéreo es una ciencia muy imprecisa. Le cayeron tres en el jardín. No explotaron, por fortuna.
– No sabía eso de los bombardeos.
– Pero si se bombardea lo suficiente… -Voss lo dejó en el aire-. Dígame una cosa, señor Wilshere. ¿Qué le parece la idea de una sola bomba capaz de devastar por completo una ciudad entera: personas, edificios, árboles, parques, monumentos… toda la vida y el producto de la vida?
Silencio. La madera marcaba el tictac de los segundos. Un resuello de brisa recorrió perezoso los árboles exhaustos del jardín. Se ofreció y se aceptó un cigarrillo. Crujieron las sillas.
– No me parece posible -dijo Wilshere.
– ¿No? -preguntó Voss-. Pero si contempla la historia se trata de la única conclusión lógica. Hace cien años nos plantábamos en formación y nos reventábamos con mosquetes imprecisos. A principios de este siglo nos despedazábamos con ametralladoras certeras y nos bombardeábamos a kilómetros de distancia. Veinte años después tenemos mil incursiones aéreas, tanques que arrollan países y los someten en cuestión de semanas, cohetes no tripulados que caen sobre ciudades a centenares de kilómetros… Parece razonable, dada la creatividad del hombre para la destrucción, que alguien invente el dispositivo destructor definitivo. Créame, sucederá. Mi única pregunta es… ¿Qué significa eso?
– Quizá signifique el fin de la guerra.
– Entonces, ¿es buena cosa?
– Sí… a largo plazo.
– Buena observación, señor Wilshere. El problema es a corto plazo, ¿no es así? A corto plazo tendrá que haber una demostración del poder del dispositivo y, por supuesto, también una demostración de que se es lo bastante despiadado para usarlo. De modo que es posible que antes del fin de esta guerra, en función de quién posea el arma, Berlín, Moscú o Londres dejen de existir.
– Es una idea espantosa -dijo Wilshere, sin dar muestras de que se lo pareciera.
– Pero la única lógica. Predigo que esta generación en guerra inventará lo que H. G. Wells vaticinó que inventarían a finales del siglo pasado.
– Nunca he leído a H. G. Wells.
– Él las llamaba bombas atómicas.
– Se ha interesado por el tema.
– Estudié física en la Universidad de Heidelberg antes de la guerra. Me mantengo al día con las revistas.
Resultaba difícil juzgar el silencio que siguió: incómodo o meditabundo. Voss lo interrumpió.
– Aun así, eso no es nada que tenga que preocuparnos aquí en Lisboa, donde el sol brilla nos guste o no. He traído su oro. Lo han pesado en el banco como comprobará en el recibo, pero si desea verificarlo…
– No será necesario -dijo Wilshere, que cruzó la habitación-. Me gustaría que contase la mercancía para confirmar que ha recibido ciento sesenta y ocho piedras.
– Hemos hecho preparativos para que mañana por la mañana comprueben la calidad.
– Estoy seguro de que no habrá ningún problema pero mañana estaré aquí todo el día por si me necesitan.
Un sonido de metal deslizándose sobre metal mientras Wilshere marcaba la combinación de la caja fuerte. Silencio mientras Voss contaba los diamantes y el irlandés paseaba por la sala. Una firma sobre papel. La puerta se abrió. Las voces pasaron al vestíbulo. Anne volvió a su habitación y colgó la toalla mojada por la ventana. Su señal para Wallis.
Voss volvió en coche a Lisboa, seguido por Wallis. Fue directo a Lapa y a la Legación Alemana, donde entregó a Wolters el recibo y las piedras y le vio contarlas y guardarlas en la caja fuerte.
Después fue andando bajo las luces menguantes del anochecer hasta su piso de una habitación con vistas al Jardin da Estrela y la basílica. Se dio una ducha y se tumbó en la cama a fumar hasta hundirse en una somnolienta sensualidad. Quería llevarla allí, aunque no fuera el mejor apartamento de Lisboa, pero era un lugar donde estar a solas, lejos de las miradas, un lugar donde el momento no tendría que ser robado. Habría tiempo para… Habría tiempo e intimidad. Se pasó una mano por el estómago y el pecho, dio una calada al extremo grueso y blanco del cigarrillo y sintió el acelerón de la sangre, el hormigueo y el pensamiento que se fundía suavemente con la cálida noche.
– No estoy solo -dijo, en voz alta, consciente de resultar absurdamente dramático: el melodrama del cantante de cabaret berlinés ante un público aburrido.
Se rió de su locura y alzó la cabeza sobre el codo. Sin previo aviso se le aparecieron las caras de su padre y su hermano. Se le anegaron los ojos, la habitación se nubló y el largo y cálido día llegó a su fin.
Lunes, 17 de julio de 1944, Estrela, Lisboa.
A las 9:30 p.m. Voss se levantó, se vistió, compró el periódico, tomó un café en el bar de la esquina y fue a su banco fe costumbre en los jardines de Estrela. Se sentó con el periódico en el regazo. La gente paseaba bajo los árboles. Imperaba una sensación de alivio tras el calor brutal del día. La mayor parte de mujeres iban bien vestidas, con costosas sedas si podían permitírselo o algodones de alta calidad si no. Los varones, si eran portugueses, llevaban traje oscuro y sombrero. Si eran extranjeros, los más ricos vestían de lino, los más pobres de un tejido demasiado grueso para el tiempo. El dinero se había filtrado a través de las capas de Lisboa.
Voss parpadeó y vio la escena a través de un cristal distinto, vio al resto de personas de los jardines. No eran hombres y mujeres que disfrutaran de un paseo nocturno. Se trataba del sudor de la ciudad. Rezumaban de los edificios oscuros y contaminados, se filtraban desde las pensòes baratas que apestaban a alcantarilla y goteaban de sus buhardillas viciadas con la ropa interior rasposa de secarse al sol. Buscaban el posible escudo que lastrara los bolsillos húmedos que les subían por los muslos. Eran los vigilantes, los oidores, los susurrantes, los inventores, los correveidiles: los mentirosos, los tramposos, los estafadores y los cuervos.
De entre sus filas uno se sentó en el banco de Voss. Era menudo, demacrado, le faltaban dientes, iba sin afeitar y sus cejas negras sobresalían dos centímetros de la frente. Voss dio unos golpecitos en el banco con el periódico y flotó hacia él una vaharada del hedor de su acompañante. Se llamaba Rui.
– Su francés no ha salido en tres días de la habitación -dijo Rui.
Читать дальше