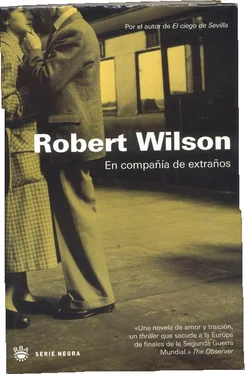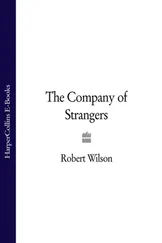– ¿Quién es ésa? -preguntó, en voz alta.
– La contessa della Trecata -respondió Wilshere, con una sonrisa.
– ¿Es judía?
La italiana se cogió del brazo de Anne en el pasillo y le apretó repetidas veces la carne firme.
– Lo soy, por supuesto -dijo con voz fina como el papel.
– ¿El qué?
– Judía. Le he insultado demasiado… a él y a su herr Schickelgruber -explicó-. En fin… Tú eres inglesa, ¿no?
– Sí, me alojaré aquí mientras trabaje en Lisboa.
– ¿Qué opinas de vuestro Moseley?
– Creo que está equivocado.
– Sí -dijo la condesa-, quizá debiera aprender de ti a escoger mis palabras. Equivocado. Aunque aquí somos las únicas no fascistas, por descontado. Los argentinos son peronistas, los españoles franquistas, los portugueses «salazaristócratas» y el alemán, bueno, ya sabes lo que es el alemán.
– ¿Y el señor Lazard?
– Capitalista -respondió ella, con un resoplido despectivo.
– ¿Y el señor Wilshere?
– Sangre irlandesa e imprevisible. Se supone que es neutral como Salazar, tú ya me entiendes. Un hombre que admira a un bando a la vez que les saca dinero a los dos. En el caso de Wilshere me parece que aborrece a un bando mientras les saca dinero a los dos.
– Entonces… no es fascista.
Las mujeres se sentaron en torno a la chimenea vacía y las dos portuguesas encajaron sendos pitillos en ostentosas boquillas. La condesa fumaba directamente del filtro, y le ofreció un cigarrillo a Anne. Una doncella sirvió café.
– ¿Ha visto alguien a Mafalda? -preguntó una de las portuguesas.
– Tengo entendido que no se encuentra bien -respondió la condesa.
– Hace ya un tiempo -apuntó la española.
– Hemos estado en el norte -explicó la otra portuguesa-. No estamos al día.
– Yo la he visto -anunció Anne.
– ¿Y bien?
– Pero llegué ayer mismo.
– Pero la has visto.
– Sí.
– Bueno, pues cuenta.
– Es que…
– Aquí somos todas amigas de Mafalda -advirtió la española, y sonó a amenaza.
– Dejad que hable la chica -terció la condesa.
– Parece algo confusa -dijo Anne, precavida.
– Confusa. ¿Qué es confusa?
– Parece que me toma por otra persona.
– ¿Mafalda? Menuda tontería.
– Te lo decía -le comentó una portuguesa a la otra en su idioma-. ¿No te había dicho lo del vestido?
– ¿De quién es ese vestido? -preguntó la argentina en inglés.
Todas las miradas recayeron en Anne, excepto la de la condesa, que estaba de pie frente a la chimenea y fumaba con la barbilla levantada; los chismorreos quedaban muy por debajo de su desprecio.
– No es tuyo, ¿verdad? -preguntó la primera portuguesa.
– Si le dejáis tomar aliento, os lo contará -intercedió la condesa.
– No, el vestido no es mío. El mío me lo están lavando. Este me lo dejaron en la habitación mientras dormía.
– Lo sabía. Viene directo de las tijeras de esa parisina del Chiado. A mí me ha hecho uno.
– Espero que no sea el que llevas -apuntó la condesa.
– Creo que este vestido y unas ropas de montar que he llevado esta mañana pertenecían a una estadounidense… y dona Mafalda también parece creerlo. Nos confunde a las dos.
– Judi Laberna -dijo la española, y alzó las manos en ademán de triunfo.
La argentina volcó la taza de café sobre el platillo.
– ¿Judi qué?
– Judy Laverne -explicó Anne-. Me han dicho que la deportaron hace unos meses.
– ¿Quién te lo ha dicho?
– Otra americana: Mary Couples.
– ¿Qué sabrá ella? -dijo la portuguesa.
– La putilla ni siquiera estaba aquí -confirmó la española, y su amiga argentina rompió a reír.
– Judy Laverne murió en un accidente de coche -explicó la condesa-, antes de que la deportaran.
– Si has ido a montar a la serra conocerás la carretera -dijo la portuguesa-. Iba de camino a Cascáis y se salió por esa curva tan cerrada, justo después del cruce de Azoia. Hay una caída muy abrupta. Fue espantoso. El coche explotó. No tuvo ninguna oportunidad.
– Dicen que había bebido -comentó la otra portuguesa.
– No sé de dónde lo sacan -dijo la condesa-. El cuerpo quedó completamente calcinado.
De repente a Anne la ristra de perlas le apretaba el cuello. Se pasó un dedo por debajo. ¿Cómo era posible que Mary Couples no estuviera enterada de aquello?
– Pero ¿por qué llevo yo la ropa de Judy Laverne? -preguntó.
– Se quedó aquí, supongo… -dijo la portuguesa-. Si vienes de Inglaterra me imagino que no irás sobrada de vestuario.
Todos los ojos se apartaron de ella e intercambiaron miradas de complicidad. Anne se sentía constreñida por el vestido, por esa gente y por su sociedad. La argentina con el pelo tan estirado que las cejas le llegaban al nacimiento del flequillo. La española, con sus sospechas sexuales y las risillas desdeñosas que le inspiraba Mary Couples. Las portuguesas y sus chismorreos, sentadas sobre sus gordos traseros mientras fumaban de sus ridículas boquillas. Todas desesperadas por alardear de lo mucho que sabían sobre nada en absoluto. La condesa parecía la única persona decente de la habitación.
– Espero que ninguna de ustedes padezca la misma confusión que dona Mafalda -dijo Anne-. Puede que lleve su ropa, pero no soy Judy Laverne.
– Claro que no, querida -aseveró la portuguesa, voz segura-. ¿Quién ha dicho que lo fueras?
La condescendencia encendió aún más a Anne y supo que se iba a pasar de la raya.
– Todas sabían que Judy Laverne era amante del señor Wilshere y todas han dado por sentado que, puesto que he ocupado su puesto, yo también lo seré. Bueno, pues ni lo soy ni lo seré, nunca.
En ese momento tendría que haber salido dando un portazo pero dos cosas la retuvieron. Sabía lo complicado que resultaba sortear todos los muebles de la sala y… que se fueran a freír espárragos. La condesa le dio unas palmaditas en el brazo. Anne no tenía claro si se trataba de una muestra de apoyo o de un consejo amistoso para que no fuera más lejos.
La atmósfera que rodeaba la chimenea se había tensado. Cigarrillos y boquillas se clavaban en el silencio.
– ¿Quién creéis que llegará antes a Berlín? -preguntó la condesa.
La pregunta atravesó volando la concurrencia y se clavó en la pared como una flecha en llamas. Nadie le hizo caso. La argentina y la española se pusieron a hablar de carreras de caballos y las portuguesas se enfrascaron en un importante intercambio de nombres. Podría haberse chamuscado la casa antes de que se molestaran en responder.
Anne se quedó sola con la condesa. Le preguntó cómo había llegado a vivir en Portugal. La condesa le contó que vivía sola en una pequeña pensào de Cascáis. Su familia la había embarcado para España en 1942, justificándolo con que la guerra se acercaba. Fue en el barco y en el subsiguiente viaje en tren a Madrid cuando se enteró por el resto de refugiados de los motivos que había tenido su familia para obrar de ese modo. Fue la primera vez que oyó que estaban deteniendo a los judíos en toda Europa. Desde entonces no había tenido noticias de su familia.
– Creo que están escondidos -dijo-. No podían esperar que yo viviera así a mis años y me enviaron al extranjero. En unos meses todo habrá acabado y enviarán a alguien por mí. Tengo paciencia.
A medida que la condesa hablaba su cara se paseaba por los objetos de la habitación. Las palabras surgían separadas de otro proceso mental que le asomaba en los ojos y la mandíbula. Las palabras imponían la fe mientras el subconsciente pugnaba contra la inimaginable certeza de que estaba sola en el mundo. Las ropas, los peinados, los labios pintados, los dientes ansiosos que éstos ocultaban y el incesante parloteo de la habitación de repente chirriaban en los oídos de Anne como la sierra de un carnicero al rasgar el hueso.
Читать дальше