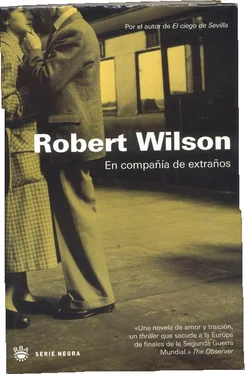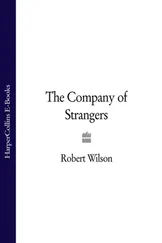– ¿Por qué me pregunta todo eso sobre Wilshere?
– Me han endosado a un hombre que me viste con la ropa de su ex amante, no, su difunta amante. No sé lo que eso significa excepto que perturba a su esposa. Esta noche me ha dicho que la echa de menos… a la amante.
– Eso podría ser cierto.
– Pero a usted, como hombre, ¿no le parece extraño?
– Desearía que no estuviese muerta. Trata de engañarse.
– ¿Por qué?
– A lo mejor le quedaban cosas por decir.
– O se siente culpable.
– Es probable.
Anne le quitó el cigarrillo de la mano, le dio una calada y volvió a deslizárselo entre los dedos; ya se sentía más atrevida con él. Un beso por poderes.
– ¿Se enteró del accidente? -le preguntó.
– Sí… También oí que se iba.
– Deportada.
– Eso decían.
– ¿Quiere decir que tal vez no fuera así? ¿Que quizá ella quisiera irse?
– No la conocí -respondió, y se encogió de hombros-. No se lo sabría decir.
Fumaron de nuevo; los dedos se tocaron.
– ¿Usted podría matar a alguien que no le quisiera? -preguntó Anne.
– Eso dependería de varias cosas.
– ¿Cómo qué?
– Lo enamorado que estuviera. Lo celoso…
– ¿Pero sería capaz de matar…?
Él no disparó la respuesta de inmediato. Hizo falta un poco de cavilación fumadora.
– No creo -respondió al fin-. No.
– Ésa era la respuesta correcta, señor Voss -dijo ella, y los dos se rieron.
Él aplastó el cigarrillo con el pie. Se quedaron en silencio y cuando volvieron las cabezas uno hacia el otro las tenían a sólo unos centímetros. Voss la besó. Sus labios cambiaban fisionomías con un simple contacto; el miedo y el deseo se hicieron indistinguibles. Anne tuvo que obligarse a apartarse y ponerse de pie.
– Mañana por la noche -le dijo él a su espalda-. Aquí estaré.
Anne ya corría.
Remontó el sendero a la carrera, llegó como una exhalación a la terraza y se derrumbó sobre la silla jadeando, con los pulmones llenos de ácido y el corazón enloquecido en la garganta. Se repantigó, contempló las estrellas y bajó con esfuerzo el corazón a las costillas mientras pensaba: «Una niña estúpida, eso es lo que soy, una cria estúpida». El recuerdo del bofetón con el que le cruzó la cara la mano blanca de su madre en el jardín de Clapham la hizo erguirse.
Confraternizar con el enemigo, lo había llamado Wolters. Confraternizar. Hermanarse. Aquello era algo más. Aquello era descabellado y peligroso. Se sentía descarrilar de las vías plateadas. Se inclinó hacia delante y se agarró la frente con las puntas de los dedos. ¿Por qué él? ¿Por qué no Jim Wallis? ¿Por qué no cualquiera menos él?
Recogió los zapatos, exhausta por su comportamiento, poco mejor que el de una heroína de romance sensiblero. Entró en la casa y cruzó el pasillo hasta el vestíbulo mientras pensaba: «¿Cómo si no aprendemos sobre estas cosas? No de las madres». Las figuritas de arcilla de la vitrina le llamaron la atención, sobre todo una. Encendió la luz y abrió las puertas de cristal. La estatuilla formaba parte de una serie, no eran exactamente iguales, aunque sí desarrollos de un mismo tema. Se trataba de una mujer con los ojos vendados. Le dio la vuelta en busca de una pista sobre su significado. Al pie llevaba el nombre del fabricante, nada más. Se le acercó algo borroso y una cara cobró nitidez al otro lado de la puerta de cristal. La piel del cuero cabelludo se le erizó.
Mafalda estiró el brazo y le arrancó la figurita de las manos.
– Sólo quería saber lo que significa -dijo Anne.
– Amor é cego -explicó Mafalda, que dejó en su sitio la estatuilla y cerró las puertas de cristal-. El amor es ciego.
Lunes, 17 de julio de 1944, edificio de la Shell, Lisboa.
Meredith Cardew escribía a lápiz sobre hojas sueltas de papel que colocaba directamente encima de su escritorio impoluto. Anne estaba fascinada por la tarea, que más parecía trazos a pincel de caligrafía china que escritura. Nada entraba en contacto con la página a excepción del punto de anclaje de su palma, protegido por un pañuelo, y la mina del lápiz, que afilaba entre acometidas. Su letra resultaba ilegible incluso del derecho y recordaba más al cirílico o a los jeroglíficos que a su idioma. Sólo escribía en una cara del papel y sólo arrancaba hojas nuevas de un bloc en particular que guardaba en el tercer cajón de la derecha del escritorio. En ocasiones alzaba el folio y pasaba el pañuelo por la superficie impecable de la mesa. ¿Excentricidad o precaución?
El informe fue largo, más de tres horas, porque Cardew repasaba todas las conversaciones al menos dos veces y, en el caso de la discusión a tres bandas entre Wilshere, Lazard y Wolters, cinco o seis. La palabra que más parecía inquietarle era «rusos», y quería estar seguro de que era Wilshere quien la había pronunciado, de que había sido en tono interrogativo y de que no había recibido respuesta.
– ¿Eso es todo, querida? -le preguntó, cuando su reloj alcanzó el mediodía y el calor del exterior le movió por fin a quitarse la americana.
– ¿No es suficiente, señor? -preguntó ella, desesperada por no fallar en su primer informe.
– No, no, está bien. Está muy bien. Un muy buen fin de semana de trabajo. Ahora descansará en la oficina. No, excelente. Sólo quería asegurarme de que no nos habíamos dejado nada.
«¿Nos?», pensó Anne, y después la asaltó el nombre de Karl Voss, que había sido mencionado al repasar el suceso de la playa y como contertulio de Wolters en el cóctel pero en ningún caso había reaparecido más tarde, esa misma noche, en el cenador. Esa conversación no había trascendido al informe de ninguna manera.
– No nos hemos dejado nada, señor.
– Bien. Entonces -dijo Cardew; dejó el lápiz, contó las hojas y llenó su pipa de tabaco-, puede que estemos a punto de ver algo muy poco frecuente.
Giró la silla para mirar a la ventana y la vista del calor que aplastaba los tejados rojos de Lisboa.
– Puede que estemos a punto de ver a Sutherland emocionado -finalizó.
La reunión estaba prevista a las 4:00 p.m. en una casa franca de la Rua de Madres, en el barrio de Madragoa de Lisboa. Anne tenía que personarse ante la PVDE en la Rua Antonio Maria Cardoso después de comer para confirmar su residencia y recibir su permiso de trabajo. De ahí acudiría a la Rua Garrett y compraría pasteles en el establecimiento de Jerónimo Martims, para después caminar hasta la Rua de Madres, donde tocaría al timbre del número 11 tres veces. A quienquiera que le abriera la puerta debía decirle:
– Vengo a ver a la senhora Maria Santos Ribeira.
Si el ama de llaves le decía que la senhora Ribeira había salido, Anne debía contestarle con una cita de Macbeth: «Ocurra lo que ocurra, hora y tiempo atraviesan el más áspero día».
Entonces el ama de llaves le diría que podía pasar y esperar dentro. Anne estaba encantada con lo absurdo del invento.
Poco después de las 4:00 p.m. Macbeth había sido recitado y Anne estaba sentada en una silla de madera, dentro de una habitación con las persianas cerradas y tan oscura que al principio no distinguió a Sutherland. Estaba sentado en una silla mullida de brazos de madera en la esquina más alejada de la ventana. Delante tenía un servicio de té y un plato vacío para las pastas. Tras él se había abierto una grieta pared arriba hasta desembocar en un estuario de listones del techo. Sutherland se ofreció a servir, lo cual, según Wallis le informó más adelante, significaba que estaba complacido con ella.
– ¿Limón? -preguntó-. La leche resulta algo complicada con este calor, aunque tal vez haya un poco en polvo. No es lo mismo, no obstante, ¿verdad?
Читать дальше