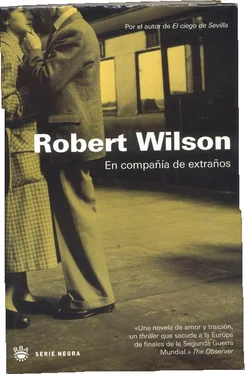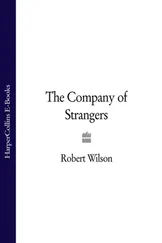No esperó su respuesta porque se le vino encima la manada de mujeres que Anne recordaba colectivamente como las rumanas. Retrocedió unos escalones y se retiró en la oscuridad. La fiesta ya se dispersaba.
Je vous remercies infinement -oyó que decía una voz de mujer estridente en la noche apacible-, mais on étés invités de diner par le roi d'ltalie
Se volvió de espaldas y dejó que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. No había nadie en el jardín. Se encaminó hacia los arbustos, hacia unos ruidos humanos que cuando tuvo cerca la hicieron cambiar de rumbo al instante. Gruñidos, jadeos, entrechocar de piel. Se ocultó al abrigo de las matas, confusa. Los ruidos cesaron. Momentos después apareció Beecham Lazard por un hueco en el seto, peinándose hacia atrás hasta conferirle a su pelo el habitual formato imperturbable y estirando el cuello por encima de la camisa. Volvió al trote hacia la casa. Un minuto después se materializó Mary Couples en el mismo espacio. Se alzó el vuelo del vestido y se sacudió las rodillas. Echó la cabeza hacia atrás y se insufló algo de vida en el pelo.
Domingo, 16 de julio de 1944, casa de Wilshere, Estoril, cerca de Lisboa.
Anne esperaba que hubiese algún inglés en la cena, Cardew y su esposa tal vez; la había saludado al principio de la fiesta pero no logró hablar con él hasta el final. Había tenido tiempo de comunicarle su lugar de entrega de mensajes secretos y nada más, y el matrimonio se había ido a cenar con una delegación comercial española. Anne examinaba a los comensales: dos parejas portuguesas, una argentina y un matrimonio español, Wolters de la Legación Alemana, Beecham Lazard y, la única soltera además de ella, una condesa italiana de cierta edad y belleza marchita.
Anne estaba sentada entre un argentino y Lazard, en el lado de la ventana. Delante tenía una menuda portuguesa de pelo rizado y pegado a la cabeza que llevaba un vestido diseñado para alguien más elegante. Wilshere ocupaba una cabecera. La silla de su esposa estaba vacía. Nadie preguntó por ella.
Sirvieron una sopa clara y amarilla en grandes soperas de plata. El único sabor que tenía era leve y a peltre, quizá del cucharón. Durante el primer plato Lazard mantuvo la pierna apretada contra su muslo mientras conversaba en entrecortado portugués con la mujer que tenía a la derecha. Ella le contestaba en inglés, pero Lazard era inasequible al desaliento.
Llegó el plato de pescado, lo cual supuso una señal tácita para que todos los hombres empezaran a charlar con la mujer que tenían al otro lado. Lazard se volvió hacia Anne y la contempló como si se tratara de un postre complicado y sopesara qué parte comerse primero.
– Hoy he conocido a Hal y Mary Couples -dijo ella, para distraerlo-. Dos compatriotas suyos.
– Ah, sí, Hal -replicó él, como si hablara de un pariente lejano, en vez del hombre con cuya mujer se había revolcado entre las matas-. Apuesto a que te ha hablado de negocios. Es lo que le gusta a Hal.
– Y la ruleta…y los pájaros cantores. Una pasión que tiene.
– Nunca lo hubiera pensado -dijo Lazard-. ¿Y cuál es tu pasión, Anne? Espero que no vayas a decirme que la mecanografía y la taquigrafía.
Anne despiezó su pescado a imitación de Lazard, con un corte a lo largo de la espina dorsal para después apartar la carne. Se alegraba de tener esa distracción. ¿Cuál era su pasión, ahora que era Anne Ashworth? No las matemáticas.
– A lo mejor soy una chica de vida alegre a la vieja usanza, pero que no ha tenido mucha práctica. Inglaterra no ha sido un lugar de vida alegre estos últimos años.
– A lo mejor convendría que te llevase a dar una vuelta… enseñarte los antros de perdición de Lisboa.
– ¿Los hay?
– Claro; podríamos cenar en el Negresco, ir a bailar al Miami, echar un vistazo en el Olimpia Club… Son todos locales con clase.
Apartó las espinas y la cabeza de su pescado y separó la carne blanca de debajo.
– Ayer hubo disturbios en el centro de Lisboa justo antes de que aterrizara mi vuelo. Alguien me dijo que había sido una protesta por la comida. Serrín en los chouriços.
– Comunistas -dijo Lazard, como si fueran una enfermedad terminal-. En la ciudad hay un montón de mundos diferentes, Anne, pero a grandes rasgos se reducen a dos grupos: los que tienen y los que no. Tú tienes y tendrás que acostumbrarte a los que no o quedarte aquí en Estoril, donde sólo hay gente que tiene.
Lazard dejó el cuchillo y el tenedor juntos sobre el esqueleto del pescado y apuró de un trago el contenido que quedaba en su copa de vino blanco, que fue rellenada al instante. Retiraron los platos y, en la calma que acompañó a la llegada de la carne, la condesa realizó su primera contribución de la noche, de un extremo de la mesa al otro.
– Ahora que se ha perdido Cherburgo, herr Wolters, y los aliados avanzan hacia París, ¿qué cree que hará su herr Schickelgruber a continuación?
– Otra vez ella -masculló Lazard en la servilleta.
Wolters afrontó el insulto, sostuvo su copa por el pie y contempló el vino como si esperara un augurio. Se tocó la perilla.
– El Führer, madame, está tranquilo -dijo, devolviéndole la grosería con un revés-, y en cuanto al avance sobre París, tal vez sobre el mapa parezca una corta distancia, pero puede estar segura de que los aliados se encontrarán con la resistencia más feroz.
– ¿Y los rusos? -preguntó ella, sin retroceder un ápice.
Wolters se agarró al borde de la mesa y desplazó las nalgas sobre la tapicería de brocado de la silla. Todas las cabezas se sintonizaron para captar cualquier información especial. Sólo el tintineo de las cucharas de los criados que servían el arroz y las verduras perturbaba la quietud. Wolters daba la impresión de estar tentado de volcar la mesa sobre aquella pandilla de frívolos. Los contempló uno a uno, salvo a la inglesita y a la ajada condesa de Milán, acusándolos en silencio de engordar mediante la venta al Reich de cualquier cosa a la que pudieran echarle el guante.
– Es cierto. Los rusos han tenido buena fortuna -reconoció, impertérrito, mesurado-, pero no piense ni por un momento que se cederá una sola hectárea de suelo ale… francés sin la lucha más encarnizada que el mundo haya visto jamás. No habrá rendición.
Su desapasionada certidumbre crispó los nervios de toda la mesa, con la excepción de los de Wilshere, a quien parecía divertir el despliegue de fanatismo.
– ¿No le parece que se desharán de él…? -empezó la condesa.
– ¿Quiénes? -preguntó Wolters.
– Alemanes a los que les gustaría que todavía quedase algo de Alemania cuando todo esto haya terminado.
– Siempre habrá una Alemania -aseveró Wolters, que nunca había alcanzado el frío y ventoso pasaje de aquella línea de pensamiento.
– Veo que todavía cree en los milagros.
– No descartamos nada -dijo Wolters y, de súbito, consciente de que la afirmación podía parecer ridicula, añadió-: Quizá no estéis enterada de que nuestros cohetes no tripulados están cayendo sobre Londres.
Los ojos se desplazaron hacia Anne por un momento. A esas alturas todos sabían que era inglesa, de Londres.
– Eso -prosiguió él, con un dedo tieso alzado-, no son más que prácticas.
Los cubiertos quedaron suspendidos sobre la loza.
– Hace años que la prensa alemana nos habla de esas armas milagrosas -dijo Lazard-. ¿Es que ahora están listas?
Wolters no respondió sino que apuñaló su carne y la devoró con voracidad, como si el plato fuera Europa y tuviese apetito de sobra para comérselo.
Después de cenar las mujeres pasaron al salón a fumar cigarrillos y tomar café, mientras los hombres desfilaban hacia una sala anexa al comedor en la que les esperaban puros y oporto. Wolters se pegó a Wilshere al bordear la mesa.
Читать дальше