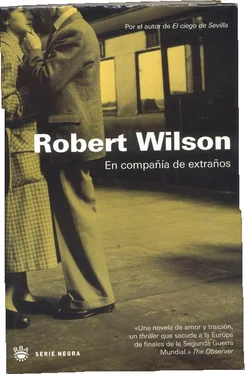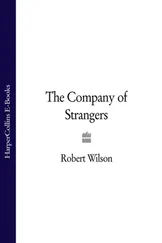«Muerta… y dos veces en un día», la asaltó un pensamiento extraño. ¿Era eso lo que le pasaba a una cuando se iba de casa? ¿Era en verdad tan peligroso el mundo que había más allá de la tutela materna?
El hombre le hablaba desde la distancia, con sonidos huecos, vagos, con eco, como si tuviera la cabeza bajo una campana. Era la misma voz de la noche anterior. Una cara de huesos prominentes, huesos tan cercanos a la superficie que dolía verlos, recubiertos de piel demasiado fina. Ojos azules. Pelo rubio. La barbilla partida. Una cara ambigua: fuerte y vulnerable, candorosa y astuta. Volvía a tener un nudo en la garganta.
– ¿Quién eres? -preguntó, asustada, con ojos parpadeantes que bajaron del cuello del hombre a sus pezones pequeños y encogidos.
– Karl Voss.
Domingo, 16 de julio de 1944, Estoril, cerca de Lisboa.
Anne se despertó tumbada encima de la cama, con el cubrecama áspero contra la mejilla, un disco ardiente en la sien y las rodillas casi a la altura del mentón. La ventana estaba abierta y el aire ya no estaba espeso de calor. Notaba fría la espalda. Las paredes de la habitación se teñían de agua de rosas por la luz del anochecer. Se dio la vuelta para ver un enorme embudo rosa de nube que se tragaba un segmento de la cúpula azul claro del cielo.
La almohada estaba húmeda y tenía un oído taponado por el agua y un zumbido grave. Se incorporó y sacudió la cabeza. Un chorrillo de agua caliente se le deslizó desde la oreja hasta la mandíbula. Miró a través de sus rodillas separadas mientras pedazos de conversación emergían en los desarreglados horizontes de su memoria.
– Es usted alemán, ¿verdad? -había preguntado, mientras jadeaba mirando a la arena.
– Sí, soy el agregado militar de la Legación Alemana de Lapa.
Nadie estaba allí de vacaciones.
– ¿Le conozco?
– Todavía no.
– Me es usted familiar.
– No era mi intención -dijo él-. Anoche cargué con su amigo hasta la casa.
– ¿Me estaba siguiendo?
– Su amigo estaba borracho. Sabía que necesitaría ayuda.
– Le vi antes… Estaba en el casino, mirando la ruleta. -No, no miraba la ruleta.
La caseta para cambiarse. Vestirse rodeada del olor a madera caliente, la arena que le arañaba los pies, los tablones astillados con forro en los bordes. Él… Karl, sentado fuera en la plataforma con pantalones caqui y una camisa blanca de cuello abierto, playeras sin calcetines. Volver con él por las vías del tren y a través de los jardines. Sin hablar. Sin saber qué decir. Su brazo suelto junto al de ella, tan cerca a veces que se le erizaba el vello del antebrazo. Al llegar a la puerta del jardín no se le ocurrió otra cosa que tenderle la mano.
– No le he dado las gracias.
El negó con la cabeza: no era necesario.
– Y teníamos el Atlántico entero para nadar -comentó.
Anne remontó los largos escalones que llevaban a la casa pensando: «no miraba la ruleta».
Se estiró de nuevo en la cama, juntó las manos sobre el estómago y el embudo rosa del cielo se transfiguró en algo parecido a un candelabro judío. Pensó en la gente que no hablaba: el aullido interno de silencio que dona Mafalda llevaba dentro, el hueco de ascensor negro y vacío que ocultaban los modales impecables de Wilshere y la complicada calma de Karl Voss.
Llegaban coches a la casa y sonaba el golpeteo de los neumáticos contra las losas al rodear la fuente. Se cerraban las puertas y abrían la llave de paso del alborozo. Una vivacidad histérica y mortal atravesaba las paredes revestidas de glicinia debajo de su ventana. Se encendieron las luces de la fachada de la casa, que se llevaron la luz rosa de la habitación y proyectaron barrotes y cuadrados amarillos y artificiales en el techo.
Encima de una silla, a los pies de la cama, había un traje de noche, que no era suyo, un liguero y medias. Se metió en el vestido sin pensar y dejó de lado las prendas más íntimas. Era un diseño moderno de satén azul oscuro con pronunciado escote. Hacía juego con un par de zapatos de noche de satén. Sobre la mesa había una caja larga y estrecha con un borroso nombre en oro en la parte de atrás; contenía una ristra de perlas. Se las puso de forma automática. Relucían en contraste con su piel, que había oscurecido en el par de horas transcurridas al sol. Llegaron más coches, más risas de cristal que se resquebrajaban en torno a la fuente.
– ¡Henrique! -gritó una chica.
– Françoise -fue la respuesta-, la déesse de Lisbonne.
– Dieter, wo ist meine Handtasche?
– Ich weiss es nicht. Hast du im Wagen nachgeschaut?
Y después una voz irónica por encima de la multitud.
– ¡Eh! ¡Myrtle! ¡No fuiste tú quien conmigo estuvo en los barcos de Mylae!
– Cierra el pico, Julián… ya estás borracho.
– ¿Ha comenzado a retoñar el cadáver que plantaste en tu jardín?
– Ni siquiera lo recitas bien.
– Que le den por saco.
Las palmas de Anne se humedecieron cuando bajó la vista al metal reluciente de los coches, los hombres de traje oscuro, las mujeres enjoyadas a la espera de un brazo. Se cepilló el pelo, se lo recogió y se acarició con los dedos el punto de colisión en la sien, cuya hinchazón había remitido. Se pintó los labios y trató de mirarse más allá de las pupilas negras y brillantes. El vestido la hacía sentirse segura, le devolvía la sensación de ser una actriz que tenía al llegar.
Cruzó el pasillo pero retrocedió ante la explosión de carcajadas que subía por el hueco de la escalinata. De la puerta entornada de una habitación que tenía a la izquierda le llegaban unas voces. La sala estaba vacía, ni siquiera había una cama. Las voces procedían de la chimenea. Contó las habitaciones. Estaba encima de lo que debía de ser el estudio de Wilshere. Había vislumbrado las paredes cubiertas de librerías, el escritorio y la caja fuerte por la mañana. Se arrodilló junto a la chimenea y escuchó.
En la habitación de abajo había tres hombres. Wilshere, Beecham Lazard y otro que hablaba inglés con acento marcado y gutural. En ocasiones esa voz y la de Wilshere pasaban al alemán para aclarar algún punto y Beecham los atajaba raudo y veloz: «¿Qué era eso? ¿Qué has dicho?».
Saltaba a la vista, sin embargo, por lo que oyó a continuación, que Lazard, lejos de estar excluido de la conversación, en realidad unía fuerzas con el alemán para presionar a Wilshere, quien no veía la razón de tener que abandonar su posición ventajosa.
– Decid lo que queráis -manifestó Wilshere-, pero no pienso despachar la mercancía hasta que los suizos me hayan notificado que han llegado los fondos.
– ¿Le hemos fallado alguna vez, amigo mío? -preguntó el alemán.
– No, pero sabe que ésa no es la cuestión.
– Quizá piense que, a causa de la invasión aliada de Francia, tal vez estemos desviando fondos de este tipo de actividad.
– Eso es cosa suya. Lo que es cosa mía es asegurarme de que se paga la mercancía. Y, como bien sabe, no se trata sólo de mercancía mía. Represento a una serie de vendedores… y esto no es un negocio cualquiera… no una remesa de esta envergadura y calidad.
– Lo único que yo sé es que el martes por la tarde sale un vuelo para Dakar, que enlazará perfectamente con el avión de Río del miércoles por la mañana -terció Lazard-, y quiero que las piedras vayan a bordo.
– ¿A qué viene tanta prisa?
– Tenemos un comprador a la espera en Nueva York.
– ¿Y se va a ir?
– Lo que se vende podría ir a parar a otras manos.
Silencio por un tiempo. Murmullos de la fiesta. Llegaban más coches.
– ¿Los rusos? -preguntó Wilshere.
Ninguna respuesta.
– ¿Cuándo pueden estar los fondos en Zúrich?
Читать дальше