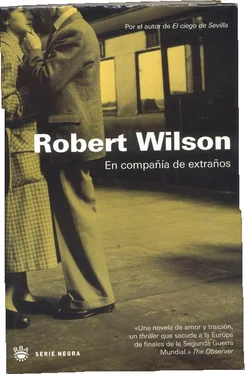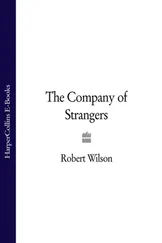– El viernes.
– Bueno, ya veo que esto es muy diferente de los otros negocios que hemos hecho -dijo Wilshere-. ¿Podéis darme algo que ayude a las personas que represento a entender lo inusual de las circunstancias?
– ¿A qué se refiere? -preguntó el alemán con brutalidad.
– ¿Te refieres a una prima? -aventuró Lazard, el hombre de los porcentajes.
– Quizá nos pongamos de acuerdo sobre una prima -apuntó el alemán-, si antes vemos la mercancía.
– Ahora me toca a mí -dijo Wilshere-. ¿Os he fallado alguna vez?
– Venga, Paddy -protestó Lazard.
– ¿Os he fallado? -preguntó el irlandés-. No. No os he fallado. He seguido vuestras instrucciones al pie de la letra. En la remesa no hay nada que esté por debajo de los treinta quilates.
– Lo que nos importa es el valor por quilate -dijo el alemán-. No hablamos de la habitual calidad industrial. Y, si bien la última remesa del Congo no fue completamente satisfactoria y confiamos en su producto angoleño, eso no significa que nos dé miedo volver a recurrir a Léopoldville.
– Pero mi mercancía está aquí… y ahora -observó Wilshere-. Lista para partir rumbo a Dakar nada más…
– ¿Cuánto? -preguntó el alemán; la palabra cayó con peso de guillotina.
– ¿Qué pueden darme… por adelantado? Como muestra de buena voluntad.
– Escudos -dijo Lazard.
– No quiero escudos, pero… ¿quizás esa mercancía que emplean para comprar sus escudos?
– ¿Oro? Está todo contado en el Banco de Portugal, sería imposible…
– ¿De verdad? -lo atajó Wilshere-. He oído que se han producido una serie de desvíos interesantes desde el seis de junio.
Silencio. Un silencio crispado y duro como una helada. Anne contempló la chimenea, donde una pina solitaria reposaba de lado con las escamas abiertas y los piñones marrones y negros a la vista. En el pasillo crujió una tabla del suelo. Volvió la cabeza poco a poco, con el corazón en lucha entre las dos bolsas de sus pulmones. Un trozo de camisón revoloteó por el hueco de la puerta.
Se quitó los zapatos y se asomó al pasillo. Una extraña conexión de su cabeza le recordó el brillo de las perlas sobre su piel y las tapó con la mano.
Mafalda estaba plantada en el umbral del dormitorio de Anne con la vista puesta en la escalinata sin iluminar. ¿Más paseos nocturnos de neurótica?
– ¿De qué hablas, Paddy? -preguntó Lazard, desde abajo.
Anne cerró los puños cuando Mafalda entró en su cuarto.
– De una coincidencia. Los aliados invaden Normandía. Salazar embarga las exportaciones de volframio.
– Bueno, ya lo ha hecho otras veces.
– Pero esta vez el embargo se aplica. Ya no le preocupa que le invadan. Se ha subido al carro de los ganadores. Han clausurado mis tres minas de la Beira… oficialmente. Las han tapado con tablones. Hay un inglés que se pasea por el campo para asegurarse. Y aun así… aun así…
– Escúpelo, Paddy.
– El oro sigue llegando. Dos envíos el mes pasado. Si el precio de las sardinas en lata hubiese subido tanto, me parece que me habría enterado y me habría apuntado.
Silencio una vez más mientras el alemán digería la perfecta información de Wilshere. El cuello de Anne temblaba de tensión. Fue de puntillas a su dormitorio, que estaba iluminado y bullía del ruido que entraba por las ventanas abiertas. Mafalda había retirado las sábanas. Las olfateaba como un chucho haría sobre el suelo recién manchado por una perra.
Anne encendió la luz. Mafalda estaba de pie entre la cama y la ventana, parpadeando y desconcertada. Anne dio un paso atrás con fingida sorpresa.
– ¿Qué haces tú aquí? -preguntó Mafalda.
– ¿Acaso no es mi cuarto?
– ¿Por qué has vuelto?
– ¿Sabe quién soy, dona Mafalda?
La otra mujer avanzó hasta el centro de la habitación con los pechos y la carne de los muslos temblorosos bajo el camisón de algodón.
– Si las jóvenes tuvierais el más mínimo sentido del honor, sabríais cuando manteneros alejadas.
– Me llamo Anne Ashworth. Soy inglesa. No soy Judy Laverne.
Mafalda se estremeció al oír el nombre y alzó las manos como si quisiera taparse las orejas, aunque ya hubiera oído el nombre del delito. Caminó hacia la puerta, pasó rozando a Anne y revoloteó pasillo abajo como una polilla que buscara otra fuente de luz contra la que desconcertarse.
Anne echó un vistazo a los pasillos y volvió a la habitación vacía. Alguien retomaba su asiento en la sala de abajo. Wilshere y Lazard estaban solos.
– ¿Cómo sabías que esos envíos iban a parar al Banco de Océano e Rocha?
– ¿Por qué? ¿Tú no?
– Claro que sí -faroleó Lazard.
– Entonces seguramente sea por la misma fuente -dijo Wilshere-. La cuestión es: ¿sabes lo que se va a comprar con los diamantes en Nueva York?
– Dólares -respondió Lazard, gustoso.
– ¿Y con los dólares…? -insistió Wilshere.
– No te sentirás culpable, ¿verdad, Paddy?
– Sé que te gusta «Paddy», pero yo prefiero «Patrick», ¿de acuerdo, Beecham?
– Claro, Patrick.
– Y ¿de qué me tengo que sentir culpable? -dijo Wilshere, al compás de una cerilla que se encendía-. Sólo me inspira curiosidad la tensión subida, la urgencia prefijada de este trato en concreto. Y, por supuesto, los muy específicos requisitos relativos a la calidad de la mercancía, que están claramente pensados para producir un valor de mercado cercano al millón de dólares.
– La respuesta es que no lo sé -dijo Lazard.
– ¿Tú no lo sabes?
– Eso he dicho.
– Entonces nadie lo sabe -dijo Wilshere-, ni siquiera tus viejos amigos de American IG.
– A lo mejor… ¿lo has pensado, Patrick? A lo mejor es información que no nos conviene saber.
– La edad de la inocencia, Beecham, quedó atrás hace mucho.
Anne bajó por la escalera hasta el vestíbulo a oscuras y recorrió el pasillo que llevaba a la terraza de atrás, donde la fiesta zumbaba a la luz amarilla procedente del césped. Cardew la saludó a cierta distancia. Anne se adentró en el entrechocar de cuerpos de esmoquin, pescó al vuelo una copa de champán de una bandeja y descubrió que le asían el codo desde un costado. Se volvió para encontrarse con la camisa blanca y la holgada chaqueta negra de Hal Couples.
– Has hablado con mi esposa en la playa -dijo, ya más amistoso.
– Me ha tenido incluso más cerca, señor Couples.
– Hal -dijo él, intrigado-. Llámame Hal.
– ¿Ha venido tu mujer?
– Por ahí andará -respondió, quitándole importancia, y sacó un paquete de Lucky Strike.
Fumaron y bebieron de sus copas mientras se estudiaban.
– Trabajas para la Shell. Me lo ha dicho Mary. 5
– Es verdad… A mí no me ha dicho a qué te dedicabas, aparte de a ser simpático con Beecham Lazard.
– Trabajo para una empresa llamada Ozalid. Vendemos máquinas reproductoras de planos, ya sabes, dibujos arquitectónicos, ese tipo de cosas. Lisboa atraviesa un auge de la construcción de modo que pensamos que debíamos estar aquí para vender nuestros equipos… y esperar a que terminen de pelear en el resto de Europa para después entrar nosotros… y ganar un montón de dinero por el camino.
– Interesante.
– Te seré sincero, Anne, y te diré que… no lo es. Pero sí es un modo de ganarse la vida y cuando Ike llegue a Berlín… me la ganaré mejor todavía. El estado en que estará ese sitio… -dijo, y sacudió la cabeza al contemplar las posibilidades.
– ¿Sabes que soy inglesa?
– ¿De verdad? -preguntó él, no tan sorprendido pero sintiendo que tenía que estarlo.
– ¿Sabes una cosa de los ingleses? Pasamos cientos de años erigiendo nuestro imperio y en todo ese tiempo amasamos montones de dinero y aun así, y eso es lo raro, no se nos permite hablar de ello. Es curioso eso… Nos han enseñado a pensar que es de mala educación.
Читать дальше