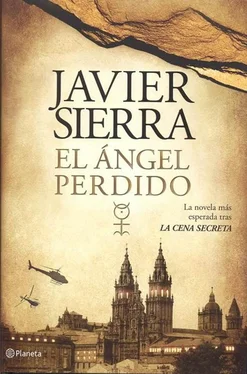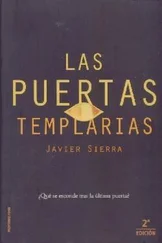Cerca de la cima, en la mágica fecha del 10/10/10, a casi cinco mil metros de altitud, comprendí al fin el porqué de la milenaria fascinación que ese antiguo volcán ejerce sobre la Humanidad. Sobre todo en tiempos de crisis. Su solidez, su porte noble y sus mil y un recovecos han servido para iluminar partes esenciales de mi trama, poniendo a prueba, de paso, los límites de mi propia búsqueda personal y literaria. Si algún lugar del planeta merece esconder el Arca de Noé, o al menos el sueño de nuestra salvación frente a la adversidad, ése es el Ararat.
Pero no es la montaña sagrada de turcos, armenios y kurdos lo único real de esta trama. Las fotos de la CIA y de los satélites Keyhole existen y comenzaron a desclasificarse hace ya tres lustros gracias a los esfuerzos de George Carver y Porcher L. Taylor III, de la Universidad de Richmond, Virginia. El cráter de Hallaҫ es una rareza que se esconde en zona militar, rodeada de alambres de espino, a pocos pasos de un destacamento fronterizo del ejército turco. Visitarlo con una cámara de vídeo al hombro a punto estuvo de costarme un serio incidente con los militares. En cuanto a las catedrales de Santa Echmiadzin y Santiago de Compostela, o a la vieja iglesia de las lápidas de Noia, se yerguen justo en los lugares que describo y pueden ser visitadas sin restricciones. La última, sin ir más lejos, se encuentra al final del Camino de Santiago, en el extremo noroeste de España, escondida en el corazón del pueblo. Mi fascinación por el profundo vínculo de ese lugar con Noé nació cuando supe que, en efecto, la antiquísima leyenda de la fundación de Noia sitúa en el cercano monte Aro, en la Sierra de Barbanza, la llegada del barco de Noé. Naturalmente, a ningún lector se le habrá escapado el parentesco entre Noia y Noé, Aro y Ararat, así como los caprichosos topónimos que utilizo en esta obra y que -debo subrayarlo- tampoco son fruto de mi imaginación, sino de quienes dieron nombre a tantos lugares del sur de Europa, vinculándolos por razones que se me escapan al «mito» del Diluvio Universal.
Baste añadir, por si todavía no hubiera quedado claro, que incluso las referencias bibliográficas citadas en el texto -desde las obras de John Dee a las de Ignatius Donnelly, pasando por el Libro de Enoc o la Epopeya de Gilgamesh- son exactas. Como también lo son las alusiones a personajes como Joseph Smith, fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, al místico George Ivanovich Gurdjieff, al pintor Nicolás Roerich o a los mismísimos yezidís o los indios hopi.
Mi intención al fundirlos en una misma trama no ha sido otra que la de empujar al lector a explorar los lazos sutiles que unen a todos los pueblos y muchas de sus creencias desde que nuestra especie fue condenada por Dios… o los dioses. Y que como a aquéllos, a nosotros también se nos ha concedido la oportunidad -el don, tal vez- de sobrevivir más allá de la extinción y la muerte, tanto colectiva como individual. Para lograrlo basta con creer.
Y yo, naturalmente, creo hasta en los ángeles.
Durante el proceso de gestación de esta obra han sido incontables las personas que me han brindado su ayuda desinteresada. Todas han sido importantes en un momento u otro, y me veo obligado a dejar aquí constancia escrita de su papel. Además del apoyo más cercano, el de mi familia -siempre sin condiciones, a prueba de bombas, de una generosidad sin límite-, a menudo he sentido tras de mí la fuerza angélica de mis editoras en España y Estados Unidos, Ana d'Atri, Diana Collado y Johanna Castillo. También la de mis agentes Antonia Kerrigan, Tom y Elaine Colchie. La de Judith Curr y Carolyn Reidy de Simón & Schuster en Nueva York, y Carlos Revés, Marcela Serras y el formidable equipo de Editorial Planeta en Madrid y Barcelona. Desde Marc Rocamora y Paco Barrera a Laura Franch, Lola Sanz o Laura Verdura. Todos ellos -y muchos más que sería imposible enumerar- dieron pruebas de su entusiasmo y profesionalidad cuando más los necesité, ayudándome a mantener la fe en esta novela.
También ha sido impagable la ayuda de amigos escritores e investigadores como Juan Martorell, Alan Alford, David Zurdo, Enrique de Vicente, Julio Peradejordi, Iker Jiménez o Carmen Porter. La de mi webmaster David Gombau. Y la de expertos como José Luis Ramos, un sabio del electromagnetismo de la Universidad de Alcalá de Henares; Luis Miguel Doménech, geólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona, o Pablo Torijano, del Departamento de Estudios Hebreos de la Universidad Complutense de Madrid. Sólo espero no haber traicionado sus informaciones al ajustarías a la tensión de esta trama.
No olvido los buenos momentos compartidos con protectoras como Carmen Cafranga, Ana Rejano y Maite Bolaños, o el impulso recibido de Cagla Cakici de Pasión Turca, la Oficina de Relaciones Públicas del Departamento de Turismo del gobierno de Turquía en España, para tramitar los siempre difíciles permisos de ascenso al monte Ararat. Precisamente allí, en las alturas, quedé en eterna deuda de gratitud con Mustafá Arsin, César y Bruno Pérez de Tudela y Álvaro Trigueros. Con ellos y otros oportunos informantes y lectores que se cruzaron «causalmente» en mi camino en los últimos años, la aventura ha merecido la pena como ninguna otra.
A todos, gracias.

***