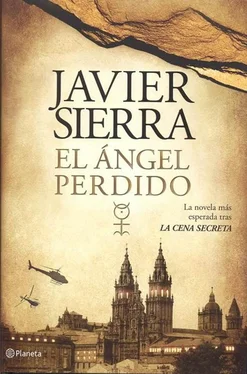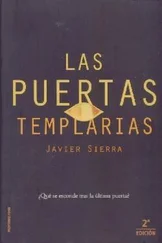El rostro de Castle se tensó.
– ¿Conoce usted algo de las profecías de los indios hopi, director Owen?
El afroamericano puso cara de circunstancias, mientras que en el monitor de al lado, su amigo Andrew se removía inquieto.
– Ya veo -suspiró el presidente-. Yo fui gobernador de Nuevo México y los traté mucho. El caso es que ellos, al igual que otros pueblos americanos como los mayas, creen que la humanidad está condenada a sufrir destrucciones periódicas si antes no consigue la clemencia de sus dioses. Según ellos, vivimos en el cuarto mundo. Los tres anteriores fueron destruidos por fuego, hielo y agua. Y aunque por desgracia sólo nos han llegado leyendas de cómo fue la última devastación, parece que esa destrucción por fuego a la que usted alude ya ha ocurrido al menos una vez…
– Yo soy creyente, señor -dijo la mujer del Goddard-. Y la cuestión, presidente, es que en la última caída o como quiera usted llamarla, contamos con ayuda divina directa.
– La doctora tiene razón.
– Gracias, señor presidente.
– El caso es que eso que dice la Biblia lo cuentan también otros doscientos diecisiete relatos del Diluvio censados por antropólogos de los cinco continentes. Y ninguno anuncia que, si vuelve a repetirse algo así, vayamos a contar con la ayuda de nadie. Estamos solos frente a esto. Asumámoslo y actuemos en consecuencia.
Michael Owen hizo su reflexión con aspecto derrotado. Castle podía imaginar lo que estaba pasándole por la cabeza. El propósito último del Proyecto Elías, lograr comunicarse con la «Instancia Superior» ante un evento cataclísmico global para pedir socorro, había fracasado. Otros se le habían adelantado y él no había podido hacer nada por impedirlo.
– Si el bombardeo de protones sigue siendo tan intenso en las próximas doce horas -volvió a intervenir la técnica del Centro Goddard- los Estados Unidos se verán azotados por él con fuerza y no habrá quien nos salve.
– ¿Uh? ¿Quién de ustedes habló de ayuda divina? -Edgar Scott miraba nervioso hacia algún lugar fuera del campo de visión de la cámara que lo enfocaba. Por sus respuestas, daba la impresión de que o no estaba atento o la señal de la videoconferencia le llegaba con retardo-. ¿Se refieren a un Arca de Noé o un barco como el que describe la Epopeya de Gilgamesh, director?
– Sí… Algo parecido -gruñó el fornido director de la NSA-. No tenemos nada de eso que nos salve de ésta.
– Eh… -volvió a agitarse Scott-. Bueno. Tal vez sí.
El presidente estaba poniéndose nervioso. Scott parecía distraído. Como si, además de su conversación a cuatro bandas, tuviera sus sentidos puestos en otra cosa.
– ¿Qué insinúa, doctor Scott?
– Verán… El HMBB está enviándonos en directo nuevos datos de la emisión X del monte Ararat. Por desgracia, todo esto ha sido tan rápido que no llegamos a tiempo para cambiarlo de órbita y evitar que sobrevolara el norte de Turquía. Y, claro, tampoco le pedimos que «soltara» la frecuencia de las piedras que estaba rastreando. Podría haberse achicharrado, pero el satélite funciona, así que…
– ¿Así que…? -La urgencia podía leerse en los ojos de Owen-. ¡Déjese de circunloquios y explíquese!
– El HMBB está en servicio, señor. Y sigue mandando lecturas de las cumbres del Ararat.
– ¿Sigue activo? ¿Seguro? -La mujer del Goddard se giró hacia algún asistente, ordenándole con gestos que comprobara ese extremo.
Scott se había levantado las gafas y se frotaba los ojos, nervioso. Su gesto era severo.
– Así es. Acaba de informar de un sismo de 6,3 grados de magnitud en el pico mayor de la cordillera. Y algo más: la señal de las piedras ha desaparecido… ¡y la nube de plasma también!
Durante un segundo, los cuatro interlocutores enmudecieron.
– ¿Ha cesado la lluvia de protones? ¿Está usted seguro, doctor?
– Sí, señor presidente.
Roger Castle no tuvo tiempo ni de suspirar aliviado. Su teléfono móvil encriptado comenzó a vibrar encima de la mesa. En otras circunstancias no hubiera atendido la llamada, pero el nombre que aparecía en su pantalla le hizo dar un brinco. Eran más buenas noticias. Bastaba con leer la identificación digital de quien pretendía hablar con él.
«Thomas Jenkins. Llamando.»
La conversación duró apenas tres minutos. Fueron ciento ochenta segundos de cordialidad y alegría que enseguida se contagiaron al resto del grupo. Antes incluso de conocer sus detalles, Nick y Ellen se abrazaron como si fueran viejos amigos. Tom había conseguido conectar con el presidente de los Estados Unidos y éste, según comunicó después, le había prometido que enviaría un equipo especial para sacarnos de allí. Al parecer, en las cercanas praderas de Yenidoğan existía un puesto de escucha de la OTAN que no tardaría en coordinar una misión de rescate. Un equipo de alta montaña especializado en salvamento nos alcanzaría en las próximas tres o cuatro horas y nos llevaría de vuelta a la civilización. Era la mejor noticia que Jenkins recibía desde que, nervioso como un niño, había descubierto que su teléfono satelital tenía otra vez cobertura.
Todos se felicitaron.
Yo, en cambio, todavía hacía esfuerzos por sobreponerme.
No acertaba a comprender muy bien cómo había salido del glaciar ni tampoco qué había sido de los ángeles. Allá afuera, con nosotros, no había ninguno. Creo que era la única que no tenía prisa por abandonar el Ararat. Estaba más interesada en atravesar aquella niebla con la mirada tratando de imaginar dónde estaría el glaciar colapsado en el que había visto a Martin por última vez.
No logré encontrarlo.
Mis sentidos seguían embotados. Retazos de imágenes y sensaciones acudían a mi memoria como piezas de un rompecabezas mal ordenado. Vi a William Faber dentro de una especie de capullo radiante. A Artemi Dujok con cara de éxtasis y los bigotes en punta. Ya Martin flotando hacia una especie de remolino de colores suaves, con el cuerpo envuelto en una luz serena y reconfortante. Sus ojos reían felices y agradecidos. Y cuando los posó sobre mí, justo antes de ser engullido por aquella cosa, noté que mi pecho se henchía de una gratitud sobrehumana. En ningún momento sentí miedo o angustia por verlo disolverse. Era -así se me repetía una y otra vez-justo lo que tenía que ser. «Tu don ha hecho hablar a las piedras», creí escuchar.
– Su marido era un tipo muy especial, Julia…
Fue Nicholas Allen quien me sacó de mi ensimismamiento. Era la primera vez que se dirigía a mí por el nombre de pila, y su forma de pronunciarlo me electrizó.
Había dicho aquella frase para consolarme. Como si Martin hubiera muerto en el glaciar y sintiera la obligación de darme el pésame. Yo no compartía esa idea. Al contrario. Miré al coronel con una complacencia absoluta, haciéndole ver que en mi corazón no había lugar para el dolor por la ausencia de mi marido. Sin embargo, fui incapaz de explicarle en qué medida aquellos minutos que había pasado sumergida en la energía de las adamantas habían operado un cambio profundo en mí. Que lo que hasta ese momento había sido desconcierto y repulsa por cómo me habían utilizado él y sus compañeros ahora se había transformado en aceptación y felicidad. Incluso en gratitud. De algún modo comprendía que la llamada del ángel a casa había sido atendida. Que la energía de destrucción que se abatía sobre nosotros había sido canalizada justo a tiempo por su ruego. Que la vieja «escala de Jacob» se había desplegado por primera vez en cuatro mil años para recoger a Martin y a los suyos. Y que esos descendientes de los ángeles traidores, esa estirpe de exiliados cargados de nostalgia, habían redimido con ese acto su vieja deuda para con nuestra especie.
Читать дальше