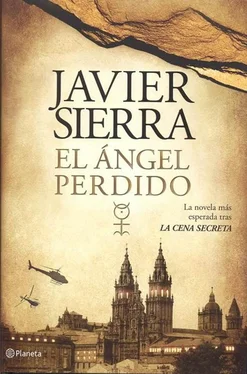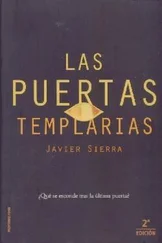– ¿Por qué me cuenta esto, padre?
Don Benigno trató de enderezar su espalda.
– Es muy sencillo, Julia. De algún modo, tú acabas de dejar atrás esa limitación secular. Los símbolos se han convertido en evidencias para ti. Has visto piedras que hablan. Escaleras que descienden del cielo. Y hasta criaturas intermedias que han dirigido tus pasos. Pero, con todo, todavía te falta por conocer uno. El último. Uno que, como no podía ser de otro modo, voy a enseñarte en el lugar en el que empezó tu aventura…
– ¿Cuál? -me impacienté-. ¿El que descubrieron los armenios en Santiago la noche del tiroteo? ¿La marca de la puerta de Platerías?
– Oh, no, no. Ése está superado -sonrió-. Si no me equivoco, y después de escuchar tus explicaciones lo tengo ya claro, los yezidís y el clan Faber se han pasado media vida en busca de las antiguas torres y han intentado activarlas destapando en ellas los signos que formaban parte de la «llave espiritual». La que debían pronunciar correctamente para que el enclave les aportara su energía. Pero no. No me refiero a eso.
– ¿Y entonces?
– ¿Cuánto tiempo has pasado trabajando en el Pórtico, Julia? -Los ojos del deán chispearon-. ¿Seis meses? ¿Más tal vez?
Asentí.
– ¿Y nunca te preguntaste por el extraño personaje que sostiene el parteluz del Pórtico de la Gloria?
– Claro que sí. Todos los historiadores que han estudiado el Pórtico lo han mencionado en sus trabajos. De entrada, no se trata de un personaje del Nuevo Testamento. Eso seguro -dije mirando a donde me señalaba.
Conocía muy bien la figura a la que se refería el deán. La había visto muchas veces al entrar a la catedral.
– Es curiosa, ¿verdad? -La palmeó.
Debajo de la singular columna de mármol que marcaba el centro del Pórtico, un hombre de barba cuadrada y aspecto rudo sujetaba a dos leones con las fauces abiertas. La escultura, de un estilo muy diferente al del resto del conjunto, ocupaba toda la piedra. Si uno se fija mejor en ella, termina por descubrir que se trata de una escultura de un hombre completo, recostado sobre las fieras, diseñado para aguantar el peso del resto de la composición sobre su espalda.
– Es un símbolo importante, Julia. La columna que sostiene se hizo en un material que no existe en Galicia, y que representa el árbol genealógico de Jesús, desde Adán a Nuestro Señor. Desde hace ocho siglos, cada peregrino que entra en este templo pone su mano sobre ella y entona una oración de gratitud. Aún hoy, es el gesto que marca el fin de su viaje a Santiago. El momento en el que nacen a una nueva vida, más espiritual. Pero fíjate bien en su base, hija: todo el fuste se apoya en los lomos de un perfecto desconocido. ¿Quieres saber quién es?
– Claro.
– Se trata de Gilgamesh. El héroe que dominó a las bestias camino del Edén.
– Imposible -dije, intentando no ser demasiado brusca-. Gilgamesh no es siquiera un personaje bíblico. Y en el siglo XII su epopeya no era conocida en Occidente… Las tablillas que la narran se descubrieron en el XIX.
– Pues es él. Por raro que te parezca, se trata de un retrato de inspiración mesopotámica que ya fue usado en el desaparecido Pórtico de la Trasfiguración, donde, por cierto, tenía aún más sentido que aquí. Como ya sabrás, ese rey persiguió la vida eterna caminando detrás de Utnapishtim, el héroe del Diluvio, sin conseguirla. Quizá su historia fue escuchada por algún peregrino. Y éste, asombrado, la importó hasta aquí al ver en ella la idea precursora básica de nuestra fe.
– No le entiendo, padre.
– Es muy sencillo, Julia. Gilgamesh fracasó en su empeño de vencer a la muerte. Sin embargo, milenios más tarde, otro hombre mitad divino mitad humano lo consiguió. Se llamó Jesús de Nazaret y triunfó sobre ella de una forma inesperada: trasmutó su cuerpo físico en otro hecho de luz.
– ¿Y ése es su secreto?
– En parte sí, hija mía. La luz lo es todo. Es el símbolo perfecto de todos los misterios que nos rodean. Algo invisible que nos permite ver. Una parte ínfima del espectro electromagnético que incluye lo audible, lo tangible y lo visible por igual, y que aquellas gentes anteriores al Diluvio comprendieron. Esa luz es la que perseguía tu marido. Él la ha encontrado por primera vez en dos mil años. Y eso, Julia, significa que algo está cambiando en este mundo…
– Quizá sólo cambió la gravedad, la estructura molecular de la materia en el Ararat. Qué sé yo. Y lo hizo sólo durante unos instantes. Sé que el ascenso de Martin se produjo durante una fuerte tormenta solar, y que la montaña absorbió en esos minutos una increíble cantidad de energía.
– ¿Y no comprendes aún a lo que me refería con lo de los símbolos? -sonrió-. Lo que yo defino como trasmutación, elevación a la casa del Padre, tú lo describes como un proceso científico.
– ¿Y qué importa? El caso es que se ha producido. Martin ha conseguido lo que soñaba. Sé que estará bien.
– Ay, Julia -suspiró don Benigno, tomándome las manos y golpeándolas cariñosamente con las suyas-. ¿Sabes por qué me has hecho llorar antes?
Miré al anciano con afecto, sin atreverme a interrumpirle.
– Porque yo recibí hace cincuenta años la explicación de lo que era este lugar de manos de mi predecesor y no la comprendí. La suya fue, naturalmente, una descripción en símbolos. Y como tal, susceptible de diferentes interpretaciones. El antiguo deán de Santiago me habló de este Gilgamesh de aquí, de lo que significó el Diluvio, de las torres perdidas y de esa técnica con la que se lo invocaba o se lograba alcanzarlo como hizo el héroe sumerio, el profeta Enoc o Jesús de Nazaret. Fue él quien me explicó que en
Santiago, bajo nuestros pies, guardamos una de esas antenas antediluvianas. Yo pensé que todo eso era simple poesía mística. Pero al ver lo que ha pasado contigo, hija, he descubierto su pleno sentido. He entendido la metáfora.
– ¿Ya qué conclusión ha llegado, padre?
– A una muy sencilla, querida Julia. Que sólo los ángeles pueden llamar a Dios.
– ¿Los ángeles?
Amagué una mueca de decepción. No era precisamente la clase de revelación que esperaba oír. Enseguida, don Benigno matizó:
– Bueno, hija. No te decepciones. Al fin y al cabo, tú y yo también lo somos. ¿O acaso no te han enseñado que todos nosotros somos fruto del cruce entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres?
– Usted y yo, ¿ángeles? -reí.
– Y qué gran secreto es ése, ¿no te parece?

Fin
He de reconocer que no soy un escritor con un método de trabajo demasiado ortodoxo. Desde hace años trato de ambientar mis obras sobre escenarios y trasfondos históricos reales, cimentarlos en hechos comprobables y compartir con mis lectores la fascinación que me provocan los descubrimientos que hago durante ese proceso. En el caso de El ángel perdido, mi obsesión por el dato exacto y la descripción pura ha estado en varias ocasiones a punto de costarme la vida. Ahora creo que ha merecido la pena.
Por ejemplo, me fue imposible ponerle el punto final a esta novela hasta octubre de 2010, cuando por fin obtuve los permisos necesarios de las autoridades turcas para escalar por mi cuenta el monte Ararat. Esa cumbre, que se eleva a 5 165 metros sobre el nivel del mar, se me resistió durante tres frías e intensas jornadas. Como si el «gigante del dolor» quisiera desafiarme, cada mañana temprano me dejaba ver su pico helado invitándome a conquistarlo. Su provocación duraba poco. Lo preciso para que me enamorase de su perfil justo antes de que las nubes la cubrieran de nuevo. Pero aquello, como es natural, me atrajo sin remedio y aun a costa de arriesgar mi integridad física para documentar estas páginas, decidí subirla.
Читать дальше