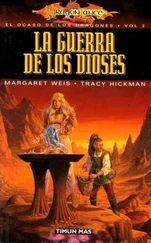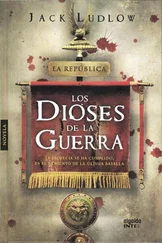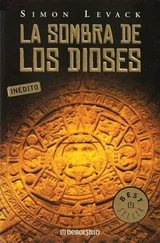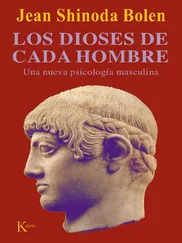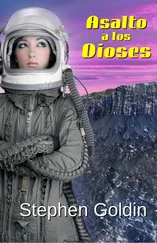– Dicen que también habéis pedido ayuda a Áinar -respondió el heraldo-. Áinar está más cerca que vuestros ex compañeros. Quizá acuda en vuestro auxilio. Mientras, podéis resistir aquí arriba. Los Trisios no disponen de máquinas de asedio.
– ¿Se aburrirán y se marcharán? -preguntó Trekos.
– Antaño lo habrían hecho. Ahora pasan hambre, y aquí arriba hay comida.
– Menos de la que creen. No aguantaremos una semana.
– Pues entonces una semana es el tiempo que os queda.
– ¿Nos recomiendas que rechacemos las condiciones de Ilam-Jayn?
– Si las aceptáis, la mayoría de vosotros morirá en el camino. Además, Ilam-Jayn no podrá controlar a sus jinetes, de modo que os acosarán mientras viajáis hacia el sur para robaros incluso lo poco que os permitan llevar. En cualquier caso, como carneros que sois, no se considerará obligado por ningún juramento que os preste.
– ¿Y si los Ainari no acuden?
– En ese caso, moriréis en una semana. Son más días de los que os ofrecen los Trisios.
Trekos frunció el ceño y se retrepó en la silla.
– ¿Y tú sirves a Ilam-Jayn? No pareces un lacayo muy fiel.
– Yo sólo sirvo a la verdad.
– ¡Un amo inútil en estos tiempos que corren!
– La verdad es la verdad, crean en ella muchos, pocos o nadie.
Con estas palabras, el heraldo se dio la vuelta y abandonó la sala de consejos. Era la segunda vez que la visitaba. Años antes, se había presentado ante Hairón. De haber vivido, el fundador de la Horda habría bajado a romper el asedio. Pero él tenía más soldados y, sobre todo, a Zemal. Los presuntos Invictos sitiados en Mígranz no tenían nada.
Aquel viaje estaba siendo tan monótono que a Ariel le recordaba los años pasados en la cueva de Gurgdar. El túnel siempre recto, las paredes siempre curvas y lisas, el agua fluyendo siempre a la misma velocidad. Navegaron por él un tiempo indeterminado. La única iluminación que tenían procedía de los luznagos, que seguían emitiendo su resplandor mientras les dieran de comer hormigas y moscas secas y los mantuvieran despiertos sacudiendo los globos de papel de seda.
Empezaron durmiendo por turnos, pero luego cada una daba cabezadas cuando le apetecía. En aquel túnel no había escollos, peligros ni grandes novedades, o así lo aseguraba su madre. El agua era potable, estaba limpia y bastante fría. Cuando tenían que hacer sus necesidades iban a proa de las balsas, sacaban el trasero fuera y, agarrándose a las manos de otra para no caerse, solventaban la cuestión. Después frenaban con los remos y dejaban que la corriente alejara de ellas sus propios desechos.
– Lo único que las Atagairas envidiamos a los varones es ese tubillo tan práctico que les cuelga entre las piernas -bromeaba Antea cuando sujetaba a Ariel.
Por fin, cuando Ariel calculaba que llevaban por lo menos dos semanas navegando aquella claustrofóbica corriente, su madre anunció:
– Hemos llegado. Detened las balsas y esperad.
Fue una suerte, porque entre las Atagairas que viajaban en la otra balsa empezaban a surgir peleas y una había estado a punto de acuchillar a otra. ¿Qué pasaría si todas se volvían locas? Ariel pensó que entonces tal vez tendría que usar la Espada de Fuego, pero después recordó cómo su hoja había cortado en trozos a los inhumanos, se imaginó haciendo lo mismo con aquellas mujeres y se le revolvió el estómago.
El punto del túnel en que frenaron paleando al revés parecía igual que cualquier otro. Pero Tríane debía conocerlo bien, porque levantó las manos y salmodió una invocación en Arcano, la misma lengua en que hablaba con Ariel cuando estaban a solas. Lo hizo entre dientes, tan bajo que su hija no captó más que palabras sueltas.
La corriente se enlenteció y finalmente se paró del todo, como si se hallaran en un estanque o un remanso. Después se empezaron a oír ruidos lejanos, como grandes bloques de piedra que chocaran y rozaran entre sí, y el nivel del agua empezó a bajar. Al cabo de un rato, el suelo del túnel estaba prácticamente seco. Tríane se puso de pie y salió de la balsa.
– Ya no nos harán falta estas embarcaciones.
Las demás recogieron armas y fardos, incluido el cuerpo del Mazo, y desembarcaron. Tríane apoyó la mano en una de las paredes y volvió a pronunciar sus encantamientos. El suelo tembló un instante y después se oyó un rechinar áspero y continuo, como decenas de amoladeras afilando cuchillos a la vez. Ariel notó una sensación extraña en los pies. Parecía que de pronto pesaba un poco más.
– ¿Qué ocurre ahora? -preguntó Ziyam. Aunque ella y las demás
Atagairas procuraban disimular su miedo, todas miraban alrededor con los ojos muy abiertos. Pero no había nada que ver. Todo parecía igual que antes, excepto el ruido y las extrañas sensaciones.
– Estamos subiendo -contestó Tríane, alzando la voz para hacerse oír por encima de aquel chirrido incesante-. Tenemos que ascender todo lo que hemos bajado.
– ¿Lo que hemos bajado? ¿Qué quieres decir?
– Es muy sencillo. ¿Por qué crees que la corriente fluía en nuestra misma dirección y hemos podido viajar tan rápido? Porque íbamos cuesta abajo. Una cuesta muy suave, sí, pero hemos recorrido toda la distancia que nos separaba del mar de Ritión. Por poca pendiente que haya, eso significa mucha profundidad. Y ahora subimos.
– ¿Qué fuerza o qué magia nos sube? -preguntó Ziyam.
– La magia de los antiguos. Las entrañas de Tramórea esconden muchos más secretos de los que la gente ignorante cree.
– Nosotras no somos ignorantes -intervino Antea-. Las Atagairas sabemos que bajo el suelo mora la gran dragona Iluanka, tan poderosa como los dioses o incluso más.
Aunque era dos cabezas más baja que la musculosa guerrera, Tríane la miró de reojo con un punto de altanería.
– Vosotras no sabéis de la ceremonia la media. La que llamáis Iluanka tan sólo es uno de los Arcaontes.
– ¿Quiénes son los Arcaontes? -preguntó Ziyam.
Eso, ¿quiénes son?, pensó Ariel, a quien su madre jamás le había hablado de tales asuntos.
El chirrido se hizo más agudo. Todo el túnel se sacudió como si hubiera un terremoto. Las Atagairas se agacharon y trataron de agarrarse a las paredes, pero su superficie lisa no ofrecía ningún asidero y varias de ellas cayeron de espaldas. Tríane sonrió, sin inmutarse, y cuando el ruido volvió a aminorar dijo:
– Acertáis al hablar del poder de Iluanka, pues los Arcaontes son criaturas de gran poder. Pero, por suerte para los humanos, no aman la luz del sol, y por eso no compiten con ellos. Son los Arcaontes quienes crean las montañas y los valles, quienes causan los terremotos y las fuentes de roca fundida.
Arcaontes, pensó Ariel. Una vez había oído hablar a Derguín de un sueño recurrente, una extravagante pesadilla que conectaba su espíritu con el de Togul Barok. En él, recorría con un grupo de personas llamadas simplemente «la Tribu» un laberinto de pasadizos subterráneos. En una ocasión atravesaron un túnel mucho mayor que los otros, y once de ellos perecieron aplastados por el paso de una criatura gigantesca a la que la Tribu adoraba como uno de los dioses de las profundidades.
De modo que Derguín había soñado con un Arcaonte…
– ¿Y son los Arcaontes quienes nos están subiendo? -preguntó Ariel.
Tríane sonrió con algo parecido al orgullo.
– Buena pregunta, hija. No exactamente. La misma energía que nutre a los Arcaontes es la que estamos aprovechando ahora para ascender a cielo abierto. Se trata de secretos que incluso a mí se me escapan. -Entonces miró a Ziyam, que aferraba la bolsa de piel donde guardaba esa extraña máscara, y añadió-: Aunque, si todo va bien, pronto conoceremos a aquel que nos puede brindar todas las respuestas.
Читать дальше