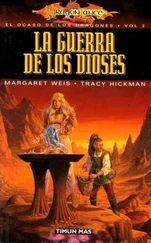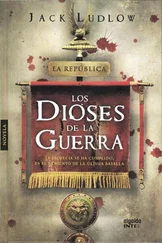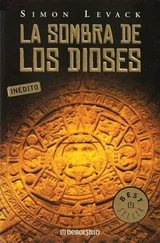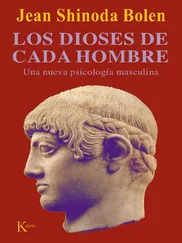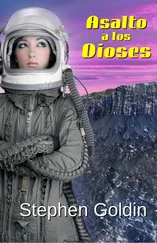Derguín se enderezó, alzó de nuevo la Espada de Fuego sobre su cabeza y retrocedió. El brillo de la hoja volvía a ser el de antes, casi débil en comparación con el fulgor que los había deslumbrado.
Tras partir en dos a Aridu, el golpe había abierto en el suelo una grieta de bordes rojos que durante unos segundos creció a ambos lados. Kratos comprendió que Zemal había fundido la piedra. El calor era tan intenso que se transmitía más allá de la hendidura y licuaba también la zona contigua del suelo.
Derguín respiró hondo, besó la empuñadura de la espada y la guardó. A Kratos le pareció mentira que una simple vaina de cuero pudiera contener el poder que acababa de derretir la roca.
– Nunca había hecho esto -reconoció Derguín-. También es cierto que nunca lo había intentado.
– ¿Cómo lo has conseguido? -preguntó Darkos, olvidándose de las instrucciones de su padre.
Derguín se acercó a él y le revolvió el pelo como si fuera un crío, aunque Darkos era casi tan alto como él. Al muchacho no pareció molestarle.
– Es difícil de explicar. Cuando yo muera y te conviertas en Zemalnit, lo comprenderás. -Mirando a Kratos, Derguín añadió-: ¿Quién más apropiado que el hijo del mayor Tahedorán de Tramórea para empuñar la Espada de Fuego?
No había el menor sarcasmo en su voz. Kratos asintió con la barbilla, agradeciendo la alabanza.
Pero después de eso se sintió aún más triste. Pese a las nueve marcas de maestría que adornaban su brazalete, dos más que Derguín, él jamás podría empuñar un arma tan poderosa como Zemal. Su ocasión y su tiempo habían pasado.
Antea y Ariel salieron de la cárcava donde Invictos y Aifolu habían librado la primera parte de la batalla. Después giraron hacia el este, pegadas a la abrupta pared del Kimalidú.
Ya estaba atardeciendo. Fuera del refugio de la roca el viento era más fresco. Ariel notó cómo la túnica empapada de sudor se le pegaba al cuerpo. El sol declinante hacía que su sombra pareciese la de una mujer adulta y la de Antea la de una giganta. Caminaron durante un par de kilómetros, hasta llegar a una cueva abierta en la pared del enorme monolito de arenisca. Ariel pensaba que la reina se alojaba en una gran tienda de campaña, en el antiguo campamento del Martal. Pensó en preguntarle a Antea por qué no iban allí, y luego recordó: «A las reinas no se les hacen preguntas».
Dentro de la cueva hacía más frío, o al menos se notaba más humedad que en el exterior, y Ariel empezó a lamentar no haber cogido su capa. En el suelo había varios globos de papel de seda con luznagos rojos que zumbaban y revoloteaban dentro. Sus movimientos proyectaban en las paredes luces fantasmales y juguetonas, como rescoldos que se apagaran y encendieran obedeciendo a los caprichos de un fuelle.
Ziyam esperaba sentada junto a una pequeña charca en la que cada pocos segundos caía una gota de agua del techo. Plip… Plip… Plip… Le habían instalado un sitial de madera y una alfombra a los pies. No había más decoración en la cueva.
¿Cómo comportarse ante su reina adoptiva, aunque la odiara? Ariel ejecutó una torpe reverencia y, como le pareció poco, clavó la rodilla derecha en la alfombra. A Ziyam debió hacerle gracia, porque respondió con una carcajada tan cristalina como el goteo del agua en la charca.
– Antea, ¿no le has explicado a nuestra joven súbdita que una Atagaira no se arrodilla ni siquiera delante de otra Atagaira?
– Pasé por alto esa lección, majestad. Lo siento.
Ziyam se levantó del sitial, se acercó a la niña y le tomó las manos para levantarla. De pronto se había vuelto todo sonrisas. Hacía días que Ariel no la veía tan de cerca -había procurado eludir su presencia todo lo posible-, y no recordaba lo guapa que era, lo grandes y azules que tenía los ojos ni lo llamativos que eran los reflejos de cobre de sus cabellos. Aunque ya había recibido lecciones dolorosas, Ariel era todavía demasiado joven y le resultaba difícil conciliar belleza y maldad, como si fueran dos realidades incompatibles no ya en una misma persona, sino en el mundo. ¿De verdad se encontraba ante la misma mujer que había asesinado al Mazo?
– Levanta, Ariel. Toda Atagaira es una mujer libre desde que nace hasta que muere. Ni siquiera ante los dioses nos postramos. Todo lo más, inclinamos la barbilla ante ellos.
No te fíes de ella, advirtió a Ariel una voz interior. En una ocasión se había fiado de un supuesto amigo, el grumete Bor, y entre él y el repugnante Gargajo estuvieron a punto de violarla.
Pero no podía apartar los ojos del rostro de Ziyam. ¡Era tan guapa!
Aunque… ¿no debería tener una cicatriz en la mejilla? ¿Qué había sido de ella?
– Sé que me equivoqué contigo, Ariel -dijo Ziyam-. Es uno de tantos errores que he cometido, pero estoy dispuesta a repararlos.
– ¿Cómo? -Mataste a mi amigo, pensó en decir, pero incluso a una niña tan desinhibida como ella le pareció un comentario demasiado directo y grosero. En un intento de ser diplomática, lo modificó un poco-. Mi amigo está muerto. Eso ya no se puede arreglar.
– ¿De veras lo piensas? El poder de una reina de Atagaira llega más lejos de lo que crees. Sígueme.
Ziyam tomó del suelo un globo de luznago y se dirigió hacia un rincón de la gruta hasta entonces sumido en sombras. Ariel miró a Antea, que le hizo un gesto con la barbilla, como recordándole: Puedes fiarte de mí. Ve con ella.
Unos metros más allá, junto a una pared, se veía un gran bulto tapado con una manta. A Ariel se le aceleró el corazón cuando la reina tiró de una esquina para apartarla. Sospechaba lo que iba a ver.
Allí estaba tendido el enorme corpachón del Mazo, boca arriba. Llevaba puestas las mismas calzas con las que lo había visto la última vez en el harén de machos de Acruria. Tenía desnudo el torso, una masa de músculos recubiertos por una alfombra de vello que se curvaba en espesos rizos.
– ¡Mazo! -gritó Ariel.
Se arrodilló a su lado y trató de abrazarlo y levantarle la cabeza. Pero aquel cuello de toro estaba rígido y frío como el mármol y no consiguió moverlo. Con los ojos arrasados en lágrimas, Ariel se volvió hacia Ziyam.
– ¡Está muerto! ¿Para qué lo has traído aquí, para burlarte de mí? ¿Por qué no lo enterraste como se merecía?
– Ya hace más de dos semanas que murió…
– ¡Tú lo mataste! -Ariel había olvidado todo respeto debido a la reina, que de pronto ya no le parecía tan guapa. El cuerpo del Mazo le recordaba hasta qué punto podía ser cruel y traicionera.
La cara de Ziyam se contrajo en un rictus, pero enseguida recuperó la sonrisa.
– Ya te he dicho que he cometido muchos errores. Pero me habría gustado verte a ti en mi situación. Este hombre mató a dos de mis guerreras con las manos desnudas. Tenía que protegerme y proteger al resto de las Atagairas.
– ¡Lo hizo por defenderme a mí!
Ariel tomó la mano del Mazo y, con mucho esfuerzo, logró levantarla un poco. Pero sus dedazos estaban tan fríos y tiesos como el resto del cuerpo.
– ¿A qué te huele, Ariel?
La niña volvió la mirada a Ziyam.
– No te entiendo.
– Es una pregunta fácil. ¿A qué te huele?
– No me huele a nada.
– ¿Te parece normal? Antes de que interrumpieras a tu reina, te estaba diciendo que hace más de dos semanas que murió. A estas alturas, su piel debería estar verde, su estómago tendría que estar más hinchado que este globo de papel, y debería desprender tal hedor que ni siquiera habrías podido entrar en esta cueva sin vomitar.
Eso era cierto. Ariel acercó la nariz al cuello y el pecho del Mazo y olisqueó. Tenía una nariz muy fina, mucho más que la mayoría de la gente que la rodeaba, algo que a menudo resultaba desagradable: podía olfatear una muela cariada a más de cinco metros de distancia.
Читать дальше