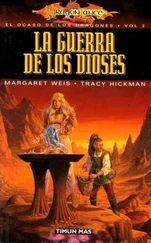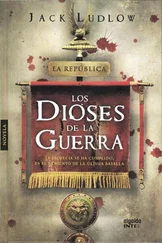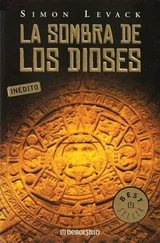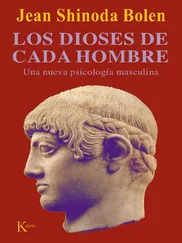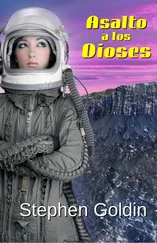¡Mierda!, pensó al momento, y se tapó la boca para no seguir hablando. Derguín le había ordenado que no le contara a nadie que en aquel bosque de los inhumanos había utilizado a Zemal.
– La Espada de Fuego también tiene algo que ver con lo que la reina quiere decirte. -Antea extendió su mano ancha y callosa con la palma hacia arriba-. Escúchame, Ariel de la poderosa Dragona. Yo, Antea del resbaladizo Barbo, te doy mi palabra de que te traeré aquí después de tu audiencia con la reina y de que no recibirás ni el menor rasguño.
– ¿Cómo sé que puedo fiarme de ti?
– Le debo obediencia a mi reina en todo, salvo en una cosa -respondió la Atagaira con voz grave-. Nada ni nadie, ni los propios dioses bajando del Bardaliut, podrán obligarme jamás a faltar a mi palabra.
Ariel extendió su propia mano, que desapareció dentro la de la guerrera, y ambas sellaron el pacto con un apretón.
INTERIOR DE LA TORRE DE LA SANGRE DE NIDRA
Mientras Ariel discutía con Antea, el pequeño grupo que acompañaba a Kratos y Derguín bajaba por la escalera que corría pegada a la pared interior de la Torre de la Sangre. Con ellos iban el medio Aifolu Kybes, la Atagaira Baoyim, el Numerista Ahri, Gavilán y el gigante Trescuerpos, que con su voz grave y pastosa no dejaba de quejarse de su dolor crónico de rodillas.
También estaba Darkos. Cuando llegaron a Nidra y entraron por primera vez en aquel siniestro edificio, el muchacho, que guardaba recuerdos escalofriantes de la Torre de la Sangre de Ilfatar, no se había atrevido a bajar con ellos. Ahora su padre lo había convencido.
– Cuando veas cómo destruimos al demonio Aridu, dejarás de sufrir pesadillas con esas criaturas. Tú mismo viste cómo ese hechicero que no levanta tres palmos del suelo aniquilaba a uno, y yo vi cómo Derguín acababa con el otro. No hay que tener miedo a ninguna cosa que se pueda cortar con una espada.
Aunque esa espada sea Zemal y no esté en tu mano, añadió Kratos para sí. Siempre sentía amargura al recordar que él podría haber sido el dueño de la Espada de Fuego. Tenía que reconocer que Derguín había demostrado ser un digno y valiente Zemalnit, pero eso no borraba la nostalgia por algo que en realidad no había llegado a perder, que jamás le había pertenecido.
Bajaban muy despacio. Algunos del grupo no se habían recuperado del todo de la resaca de la noche anterior, y la escalera voladiza era estrecha y traicionera y no tenía balaustrada. Las lámparas de luznago proyectaban óvalos de luz en la pared, alumbrando miles de líneas de una escritura tupida e incomprensible.
– Vosotros, los eruditos -dijo Kratos, dirigiéndose a Ahri y a Derguín-, ¿tenéis alguna idea de lo que pone aquí?
– No conozco esta escritura -respondió Derguín-, así que mal puedo saber qué idioma representa.
– Yo sospecho que es algo más que una escritura -dijo Ahri-. Creo que hay también ecuaciones y símbolos matemáticos.
– ¿Y qué dicen?
– Lo ignoro.
– Entonces, ¿por qué sabes que son ecuaciones? -intervino Gavilán, y añadió que el Búho era capaz de encontrar fórmulas matemáticas hasta en la distribución de los pelos de cierta zona íntima femenina. Baoyim, que parecía encontrar divertidas aquellas bromas, soltó una carcajada.
– Mi hijo no tiene por qué escuchar tu lenguaje patibulario, capitán -dijo Kratos.
– Perdón. Aún no me he acostumbrado al refinamiento de la vida de oficial -respondió Gavilán. Hasta hacía muy poco había sido sargento de la compañía Terón, que ahora comandaba.
– Prescindiendo de groserías -intervino Derguín-, siento curiosidad por tu razonamiento, Ahri. ¿Por qué crees que en este galimatías hay fórmulas matemáticas?
– Hay demasiados signos para que sea un alfabeto, y demasiado pocos para un sistema jeroglífico -explicó Ahri-. Por otra parte, he encontrado un símbolo que no parece de puntuación, sino el signo de igualdad, y la distribución a ambos lados del mismo…
– ¿Te has dedicado a contar los signos mientras bajábamos? -preguntó Kratos.
– Es la segunda vez que desciendo. La primera memoricé noventa y tres signos diferentes, pero hoy he encontrado dos más. Sospecho que no puede haber muchos más que se me hayan escapado.
– No tritures -dijo Darkos-. Eso es imposible.
– Un Numerista es capaz de eso y de mucho más -dijo Derguín.
– Mi natural modestia me impedía jactarme de eso. Gracias por salir en mi defensa, tah Derguín -dijo Ahri.
Por fin, llegaron al fondo. Trescuerpos pidió permiso para sentarse un rato en el borde de la escalera y descansar las piernas. Los demás se acercaron al centro, donde se levantaba el pretil del pozo interior, tan elevado que más parecía una gran chimenea.
– La Torre de la Sangre de Ilfatar era igual -explicó Kybes, que se había infiltrado como espía de Derguín en el Martal-. Allí era donde caían los cadáveres que arrojaban… que arrojábamos desde arriba. Dentro ardía un fuego que no sé si encendían ellos o se prendía por alguna magia negra propia de la torre. Supongo que los cuerpos quedaban incinerados, porque día y noche se levantaba una columna de humo oscuro que brotaba del pozo.
– ¿Por qué el suelo tiene esta inclinación hacia el centro? -preguntó Gavilán-. Parece una especie de cuenco.
Kybes señaló hacia arriba. Allí, a cien metros de altura, se encontraba el templete con los seis altares donde se realizaban los sacrificios humanos. En alguna época pasada habían arrancado el techo de aquella Torre de la Sangre, por lo que en las alturas se divisaba un estrecho círculo de claridad. Un recordatorio de que allí arriba reinaba la luz del sol, aunque sus rayos no alcanzaban a iluminar las tinieblas interiores de aquel lóbrego santuario consagrado a la muerte.
– La sangre caía desde allí. -Su dedo siguió la trayectoria, hasta apuntar al suelo-. Luego resbalaba por aquí hacia el pretil del pozo. Y subía y subía, hasta tapar al demonio de metal.
– Para eso hace falta mucha sangre -comentó Gavilán.
– Si en Ilfatar murieron cincuenta mil víctimas -dijo Ahri-, considerando que un cuerpo humano tiene como media cinco litros de sangre, eso supondría doscientos cincuenta metros cúbicos, que teniendo en cuenta la forma de embudo del fondo de esta torre, la inclinación y la posición de…
– Ahórranos tus desagradables cálculos, Ahri -dijo Kratos-. Es evidente que consiguieron cubrir de sangre al demonio y despertarlo.
– Doy fe de ello -corroboró Kybes-. Si salí vivo de allí, fue de milagro.
Mientras se acercaban al centro de la torre, Kratos oyó cómo Ahri susurraba algo al oído de Derguín y éste asentía. Sin duda, el Numerista había terminado de explicar sus cálculos a alguien que creía que los apreciaría. Kratos esbozó media sonrisa. Ahri atesoraba muchas virtudes, pero mezcladas con algunos defectos difíciles de soportar, como el de no callarse ni con la cabeza sumergida en un barril de cerveza.
Rodearon el pretil central. Al otro lado, tendido en el suelo y con los cuatro brazos extendidos como si durmiera panza arriba, se hallaba el tercero de los demonios que los Aifolu habían pretendido despertar. Aridu.
Al verlo y recordar su lucha contra Gankru, otro de los demonios de metal candente, Kratos se estremeció. Con sus cuatro brazos plagados de armas diabólicas, aquella criatura había sembrado la muerte entre sus hombres, y también había matado a su viejo caballo Amauro y quebrado la hoja de su espada Krima. Kratos sobrevivió gracias a que entró en Urtahitéi, la tercera aceleración, mucho más tiempo del prudencial. Pero de no haber sido por la oportuna llegada de Derguín, el monstruo lo habría aniquilado.
Eso significaba que estaba en deuda con Derguín. Una vez más, ya que lo había rescatado del castillo de Grios durante el certamen por la Espada de Fuego.
Читать дальше