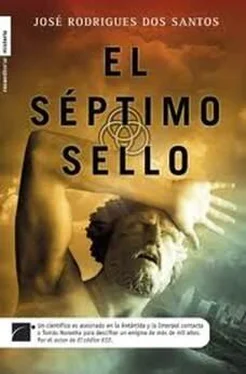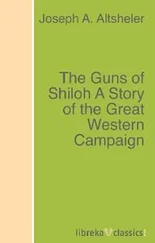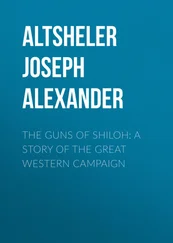El polvo que se levantaba a lo lejos tuvo la virtud de despertarlos del letargo en que se habían sumido, y los animó, como un globo vacío que recibe un soplo de aire.
– Ahí viene gente -exclamó Nadezhda, súbitamente espabilada-. ¡Por fin!
– Pero vienen hacia aquí-observó Tomás-. Necesitamos alguien que vaya para el otro lado.
– No importa. Si allí viene un coche, es porque aquí hay una zona de paso. Eso es formidable.
Intentaron prever el recorrido del automóvil que levantaba todo aquel polvo, pero pronto se dieron cuenta de que sólo había un itinerario posible: el que los conducía hasta ellos. La estepa no era allí más que una estrecha franja ceñida entre la taiga y el lago, por lo que no abundaban las alternativas. Como era evidente que ningún coche podía cruzar el bosque denso y no vieron ninguna otra nube de polvo que señalase más tránsito en una eventual carretera por el bosque vecino, se hizo claro que el recorrido del vehículo que se acercaba tendría inevitablemente que hacerse por la orilla, donde los dos se encontraban. Subieron a una elevación y se quedaron allí de pie, aguardando con expectativa que el vehículo fuese hacia ellos.
La nube creció y el motor del automóvil se hizo audible; parecía un rugido in crescendo. El coche surgió de repente de una loma y se quedó a la vista de ambos. Era un todoterreno. Justo atrás apareció otro, y Tomás sintió una sacudida en el pecho al reconocer a los de la noche anterior.
– ¡Son ellos! -gritó.
Aferró a Nadezhda por el brazo y corrió cuesta abajo, huyendo desenfrenadamente por la estepa. No estaba seguro de que los hubiesen visto, pero le parecía posible y hasta probable. El miedo le aligeró el paso y el cansancio se diluyó, sustituido por una inyección de energía que ya creía no tener. Corrieron los dos por el descampado, midiendo la aproximación de los jeeps con los oídos y el rabillo del ojo, y en un instante cruzaron la linde de los árboles y se internaron en la taiga.
Rodeados por los pinos y los arbustos, el avance se hizo más lento, tan lento que pudieron percibir el silenciar de los motores y el ruido de los portazos. Los habían localizado, les estaban dando caza. Oyeron gritos de hombres y, como una descarga de adrenalina, esos sonidos de la persecución les dieron nuevas fuerzas, impeliéndolos hacia delante en una ceguera de fuga; corrieron lo más posible entre los árboles, topándose con las ramas, rasgándose las ropas y la piel con los cardos y las flores silvestres. Nada, sin embargo, los frenaba; corrían como liebres entre las plantas, deslizándose entre los pinos, buscando a toda costa ganar distancia de sus perseguidores.
Seguían vociferando órdenes en algún sitio detrás de ellos, ya más próximas, ya más distantes. A veces tenían la nítida impresión de que los aniquilarían en cualquier momento, pero poco después seguían con la convicción de que se distanciaban de los desconocidos. Sentían los pulmones a punto de reventar y creían que el fragor de la respiración era tan alto que inevitablemente los denunciaría, pero prosiguieron la carrera, avanzando cada vez más, internándose profundamente en el corazón de la floresta.
Un ay gemebundo hizo a Tomás mirar hacia atrás. Vio a Nadezhda caída junto a un arbusto.
– Venga -dijo, retrocediendo y dándole la mano-. Deprisa.
La rusa intentó incorporarse, pero pronto esbozó una mueca de dolor.
– No puedo -sollozó-. Me he torcido el pie.
Tomás tiró de ella con más fuerza.
– Venga. No podemos parar.
La muchacha se levantó y dio algunos pasos, pero eran más bien saltos a la pata coja que una carrera; se hacía evidente que no estaba en condiciones de continuar.
– No puedo -se quejó-. Me duele.
Tomás miró hacia atrás. Los perseguidores aún no habían aparecido, aunque le pareciese claro que, si se quedaban allí, pronto los atraparían. Miró alrededor, desesperado, en busca de soluciones rápidas, pero sólo una idea le martillaba la mente.
– Tenemos que salir de aquí.
– Huye tú -dijo ella-. Tú puedes correr, yo no. Huye, Tomik.
La miró, tentado por aquella posibilidad. Lo que Nadezhda estaba diciendo tenía realmente sentido. Si se quedaba con ella, los atraparían a los dos; si huía, tal vez conseguiría escapar. En cualquier caso, ella estaba perdida. Lo más sensato era, sin duda, huir.
Casi aceptó la sugerencia, pero en el último momento flaqueó. No la podía dejar allí. Se acordó de lo que les había ocurrido a los dos científicos abatidos años antes por esos mismos hombres u otros semejantes: dejarla atrás sería condenarla a una muerte segura. No, no era capaz de hacerlo. Si lo hiciese, sabía que no podría vivir tranquilo de entonces en adelante. Pero el problema es que no moverse de ese lugar era un verdadero suicidio. ¿Qué hacer? ¿Debería huir o sería mejor quedarse?
Volvió a buscar señales de los perseguidores. Aún no habían aparecido, pero ya oía las voces acercándose. No podían permanecer allí más tiempo, tenían que moverse. Los segundos se agotaban y necesitaba a toda costa superar la indecisión y encontrar una salida.
– Apóyate aquí -dijo ofreciéndole el hombro y sujetándola por el brazo, que enlazó alrededor de su cuello-. Vamos.
La arrastró por la floresta al paso más rápido del que fue capaz: ella cojeando apoyada en él, Tomás arrastrándola con esfuerzo; sin embargo, pronto se dio cuenta de que así no irían a ningún lado. Comenzaba a sentirse exhausto y, avanzando a duras penas, era obvio que en cualquier instante los alcanzarían. En la congoja del momento vislumbró un arbusto entre dos pinos y corrió hacia allí. Ayudó a Nadezhda a refugiarse detrás de las ramas y le siguió el ejemplo, intentando ocultarse entre el follaje. Respiraban los dos penosamente, con los pechos jadeantes. Tomás hizo una seña para que controlasen ese jadeo convulsivo y lograran un absoluto silencio.
Silencio.
El gorjeo de las aves llenaba la taiga con una melodía serena, pero lo que antes habrían considerado un simple concierto de la naturaleza, ahora se les figuraba como una siniestra entrega a las fuerzas primitivas de la floresta. El trinar de los pájaros les recordaba que aquél no era el mundo de los hombres, que las leyes allí eran diferentes, que cualquier cazador se podía convertir en presa de alguien. Esperaron en silencio, con la atención centrada en otro tipo de sonido, y no tuvieron que aguardar mucho. Oyeron voces de hombres y que alguien agitaba la vegetación. No había dudas, los perseguidores se encontraban cerca. Se mantuvieron un buen rato quietos, con la respiración casi suspendida, los ojos moviéndose en todas direcciones, gotas de sudor que brotaban de la parte alta de la frente, rezando para que el arbusto llegase a ocultarlos de verdad.
Entregado a la angustia de la espera, Tomás empezó a cuestionar la eficacia del escondrijo. Momentos antes, en la congoja de la fuga, en el vértigo de la desesperación, aquel arbusto le había parecido una excelente solución. Pero ahora no estaba tan seguro. Imaginó a los perseguidores cerca de allí, con los ojos escrutadores, la atención redoblada, y se dio cuenta de que Nadezhda y él se encontraban expuestos, casi desnudos, como niños que se esconden detrás de una cortina y con los pies denuncian su presencia. Imposible que no los vieran, concluyó, con el corazón saltando de miedo y de agotamiento. Imposible. Qué disparate haber ido hasta allí, se mortificó. Pero ya no había nada que hacer, se escondieron allí y no disponían de alternativa. Sólo les restaba permanecer quietos, inmóviles como estatuas, y rezar para que los desconocidos no los descubriesen, lisa era la única posibilidad de…
Un hombre.
Vieron una rama que se movía y un hombre apareció de pronto frente al escondrijo, caminando con cautela, furtivo, atento a los sonidos, con la pose felina de un cazador. Vestía vaqueros y chaqueta de piel, pero lo que más terror inspiró a Tomás fue el objeto que llevaba en las manos. Sin haberla visto nunca, salvo en películas y fotografías de periódicos, el historiador reconoció la AK-47. El hombre avanzaba por la taiga con un kalashnikov entre las manos: no había duda de que ellos eran la presa de la cacería.
Читать дальше