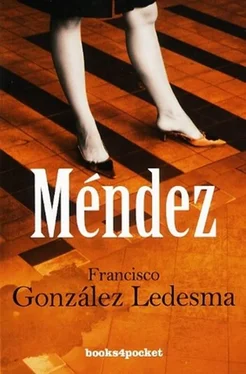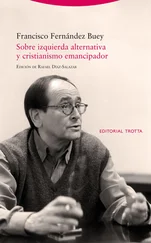Pero acabó volviendo a la casa de la Bermúdez, quien estaba tomando una aspirina como alimento fuerte de la mañana.
– A ver si averigua algo, inspector, coño, que esto no lo ha podido hacer Jesucristo.
Méndez revisó otra vez la cerradura, los seguros, los accesos, incluso el tiro de la chimenea. Era el caso más inexplicable ante el que se había encontrado nunca. Hizo venir a los expertos en huellas con la esperanza de que hubiese alguna ajena a los habituales de la casa.
Era esencial buscar en los marcos de plata de las fotos, claro. La familia las tenía repartidas por todas partes, luciendo su esplendor: con los duques de Alba, con la ministra de Cultura, con los Reyes en una recepción, con un torero en una boda, con el Papa en una proclamación de santo.
Méndez se mareó.
Aquella gente no era de su mundo.
También había algunas fotos de familia. La suegra ahogada entre nubes de organdí, el marido luciendo su cornamenta junto a la de un ciervo recién abatido, la Bermúdez sentada provocativamente en un diván, tratando de que le metiera mano el ministro de Hacienda.
– ¿Lo consiguió usted? -preguntó a Méndez.
– ¿Conseguir el qué?…
– Nada.
Hizo examinar los bordes de las mesas, los tiradores de puertas y cajones y todos esos sitios donde un ladrón puede dejar aunque sea el borde de una huella. Pero, al parecer, no había nada, o sea que el asunto se hacía más inexplicable cada vez. También examinó por segunda vez los marcos de plata de las fotos de familia.
– Aquí hay una variación -se atrevió a decir a la importante suegra de la importante señorita Bermúdez.
– ¿Qué variación?
– En algunas de las fotos están ustedes con un perro lobo muy joven. Incluso he visto que hay en la cocina una cama para perros, pero él no está. No tiene importancia, aunque me gustaría saberlo. ¿Ha muerto?
Los ojos de la importante suegra y de la importante nuera tuvieron a la vez un brillo gris, despectivo y metálico.
– A la mierda con él -dijo miss Bermúdez.
– ¿Por qué?
– A ver si cree que hay que estar pendiente siempre de un bicho así. Me lo regalaron de cachorro y entonces me hizo gracia, porque quedaba estupendo en las fotos de las revistas, pero luego nos hartamos. Había que sacarlo a pasear, pedir a alguien que lo cuidara si nos íbamos de viaje, darle de comer y beber… A ver si no es insoportable para unas mujeres como nosotras, tan ocupadas, estar siempre pendientes de su comidita y su bebidita. Al final ya no me acuerdo de si le echábamos puntualmente el rancho. Pero no tiene importancia.
– Entonces el perro pasaría hambre…
La suegra se encogió de hombros.
– Puede que sí, pero un perro aguanta, vaya si aguanta. No íbamos a estar pendientes siempre de él, y además hay hambres más importantes en el Tercer Mundo.
– Seguro -dijo Méndez-. Y en el Segundo, y en el Primero.
– Total, que después de la recepción esa en que tuve que lucir las joyas, mi marido se dispuso, a la mañana siguiente, a devolverlas a la caja fuerte del Banco. Pero en eso le llaman urgente desde Madrid diciendo que su madre se está muriendo: no nos quedaba más remedio que ir todos a la máxima velocidad, primero por cariño, como usted comprenderá, y segundo porque puede haber pendiente una buena herencia. De modo que, hala, todos al coche. Ya casi en la puerta, yo me doy cuenta de que las esmeraldas están en casa. ¿Qué hago? Pues lo que un experto me aconsejó una vez: «Las cosas más visibles son las que un ladrón no ve». De modo que sigo al pie de la letra las instrucciones que me dieron para una emergencia. Meto las esmeraldas en unas migas de pan y dejo las migas sobre una mesa. A ver quién les va a hacer caso. Nadie.
Méndez cabeceó.
– Es una medida astuta -dijo-. En efecto, un ladrón haría caso de todo menos de eso.
– Luego tuve otra idea rápida: un viaje en coche es ideal para deshacerse del puñetero perro. De modo que nos lo llevamos, hacemos bastantes kilómetros para que no supiese volver y luego lo arrojamos por la ventanilla. El tío aún nos siguió, y lo estuvimos viendo por el retrovisor no sé cuánto tiempo, porque parecía mentira lo que podía correr. Pero nos lo quitamos de encima y además no sufrió. Ya se habrá buscado por ahí la vida.
– No se la habrá buscado -dijo pensativamente Méndez-. Yo soy muy amigo de los perros vagabundos, y sé por experiencia que ese acabaría muerto en un rincón, con el corazón en la boca. O despanzurrado. En fin, cada uno obra como le parece bien… Y de modo que a la vuelta no encontraron ya las esmeraldas, o sea las migas de pan.
– Pues no. Y no tiene sentido. Ya ha visto que estaban perfectamente escondidas.
– Sí, sí, es cierto… -cabeceó Méndez-. En fin, señorita Bermúdez, veremos si nos aclaran algo las huellas. Ya recibirá nuestras noticias.
Méndez volvió a sus barrios, a sus tabernas conocidas, a sus humildes mujeres amadas. Ante una barra de vinos baratos y coñacs de garrafa estuvo bebiendo más de una hora y brindando por no se sabía quién. Pero estaba perfectamente sereno cuando volvió a entrar en el despacho del jefe.
– Ya he resuelto el misterio. Oiga…
Y lo contó todo, mientras el jefe sacaba del fondo de la mesa una botella para brindar él también.
Luego murmuró con una risita de conejo:
– De modo que el pobre perro hambriento se comió en dos segundos las migas de pan, sin que se dieran cuenta.
– Exacto. Y poco después lo arrojaban por la ventana. Lo siento, pero la esmeraldas no aparecerán jamás. ¿Qué le decimos a esa tía, la Bermúdez?
– No le diga nada. Que siga sufriendo y buscando debajo de las camas. Por mí, que le den.
Méndez cabeceó afirmativamente.
– Lo malo, jefe -susurró-, es que con tanta delgadez no encontrarán ningún sitio por donde darle.
– Yo conozco una historia de hermanos gemelos que es conmovedora -dijo Méndez a dos de sus compañeros, muertos de asco aquel domingo por la tarde en el que no pasaba nada, mientras sentían el sol caer como una mano pegajosa en su balcón de la Comisaría-. Es además una historia real y llena de valores morales, por lo cual no es lógico que la cuente yo, que no tengo moral alguna. Pero, en fin, os voy a hablar de esa historia. Aunque me está hundiendo todo este calor, todo este paisaje sin un soplo de aire, en el que hacen la siesta hasta los pájaros. Toda esta sensación de tarde muerta y de mosca viva que, a la que te descuidas, se pone a desovar en tus cojones: no puedo con esta maldita calma de un domingo en los barrios viejos ni con el silencio de esta maldita calle.
Iba a seguir hablando cuando en ese momento, al fin, pasó algo. Uno de los jefes le avisó educadamente, como solía hacer siempre, dada la alta consideración en que todos tenían a Méndez:
– Eh, inspector, no se esté quieto ahí, sin hacer nada y tocándose los huevos como de costumbre. Venga, leches, coño, que han detenido otra vez a ese drogata del carajo mientras robaba un bolso y luego se daba de cabeza contra los árboles de la Rambla. Venga, porque el mariconete ese sólo le hace caso a usted.
– ¿Se ha herido? -preguntó Méndez.
– Y a mí qué me importa.
– Claro, los árboles de la Rambla son históricos, pero la cabeza del drogata no lo es, y por tanto que haga con ella lo que quiera. Está bien, voy. Supongo que lo tendrán en el piso de abajo.
Al drogata lo conocía Méndez muy bien, claro que lo conocía muy bien. Era el Medina, un chico sin padres ni parientes que estaba haciendo terribles esfuerzos para desengancharse de la droga, razón por la cual sufría a veces el mono.
– Eso es lo que tienes ahora, el mono -le dijo Méndez, buen conocedor de todas las desdichas urbanas-. Por eso te aporreabas la cabeza contra los árboles. Pero, burro… ¿No ves que los vas a infectar?
Читать дальше